NOTA DEL AUTOR
M e cuesta encontrar otro país que, como México, se haya dado tantas soluciones a sí mismo. Si bien sus problemas se encuentran lejos de resolverse, éstos han dado la impresión de estar claros o medianamente comprendidos y diagnosticados: corrupción, violencia, derechos humanos, injusticia, impunidad, inequidad, etcétera. Pese a eso, parte del análisis se ha perdido entre estudios políticos y peroratas, entre la etnología, un poco menos en la sociología, y mucho más en la opinología y la opinocracia. Hoy vivimos en el reino de estas últimas, tanto de forma pública, a través de los medios digitales y las redes sociales, como de manera especializada y profesional, a fuerza de frecuencia en plataformas tradicionales. Ambas con los bemoles que regala la subjetividad, cuando tratamos de ser objetivos, ejercicio, aunque poco viable por mera naturaleza humana, digno de intentarse. Parece que todos sabemos qué no funciona y, a su vez, afirmamos tener las respuestas que podrían dar paso a resolver nuestros problemas. Hemos logrado hacer de casi cualquier frase, conflicto o intención un lugar común que sufre los vacíos de la pérdida de los significados. Si en verdad somos un país con tantas voces que saben cómo resolvernos y aún no lo hacemos, hemos estado dando, de manera sistemática y masiva, brazadas de ineptitud —cosa probable en ciertos sectores—. O quizá, esos diagnósticos no se han detenido a hacer las preguntas correctas.
Tal y como me ocurrió en Pensar Medio Oriente, libro anterior a éste, la posibilidad de escribir las siguientes páginas me viene de tener los pies en dos tierras. De la naturaleza del hijo de migrante. En México, país en el que nací, tal condición no es poca cosa. De hecho, cada vez es más relevante. Permite cierta distancia que no renuncia a la razón para atender asuntos que provocan malestares personales; deja vivirlos y otorga una perspectiva doble: la del interno y la del externo, la de la mezcla. Con nosotros, en México, la mezcla es habitual, dentro y fuera de las fronteras. A ella se suman las preocupaciones. En aquel libro que menciono traté de explicar, aclarar, y enfrentarme a los lugares comunes que le suceden a esa parte del mundo, al final del Mediterráneo, que ocupa la mayor parte de mi trabajo y tiempo: lo árabe, lo bizantino y la conjunción en un espacio relativamente pequeño de todos los vicios de la historia y el mundo. Al hacerlo no pude evitar ver en el espejo ese otro lugar en el que habito. Así, los Pensares se han transformado en tres libros: Pensar Medio Oriente, Pensar México y, el próximo, Pensar Occidente. Los tres buscan definir y despejar lo que considero un terreno común, que anime al diálogo con un lector que comparta la necesidad de reflexionar acerca de lo que frecuentemente parece estar claro y tal vez no lo está. Espero equivocarme lo menos posible.
INTRODUCCIÓN
E n el primer Pensar, la reflexión partió de una frase familiar que dice: “Para entendernos a los árabes hay que hacerlo desde el lenguaje”. Dicha afirmación, desde la perspectiva de quien escribe, me resultaba relativamente poco incómoda. Sin embargo, su posible comodidad no proviene tanto de un oficio como de un elemento menos discutible, que viene al caso para las siguientes líneas. Estoy convencido de que el principal rasgo de hominidad de nuestra especie es la posibilidad de comunicarnos, entablar diálogos, diatribas, imaginar y darle forma al pensamiento, para también compartirlo. Sin el lenguaje y su expresión escrita, como lo he dicho en múltiples conferencias y espacios en los que amablemente me han recibido a lo largo de los últimos años, nuestra jerarquía en la familia de los primates valdría poca cosa. Seríamos un gorila pequeño y lampiño que gusta de comer platillos sofisticados. El lenguaje es la mayor herramienta civilizadora. Aquí ofrezco disculpas por recurrir a una palabra tan pervertida como civilización y aclaro que cuando la utilice me estaré refiriendo a la construcción de sociedades. Entonces, ¿qué le pasa a una sociedad en la que reducimos el papel del lenguaje?, ¿cómo se aventura su desarrollo cuando la palabra deja de tener significado?
Más adelante, en alguno de los capítulos, me detendré en los peligros del eufemismo, uno de los supuestos ingredientes centrales en la cultura mexicana, pero la insistencia en hacer del lenguaje un eje central en la explicación y solución de los problemas no obedece a un asunto menor. Si a un fenómeno no lo llamo por su nombre, ¿qué queda de él al querer contarlo a quien no lo presenció? Si el valor de un adjetivo no se encuentra en su intención calificadora, ¿qué estoy describiendo? Cuando el significado de la palabra le pertenece de manera exclusiva a quien la dice, no a quien la escucha, no hay posibilidad de entendimiento.
En los países de tradición árabe casi todo aspecto cultural y político se puede explicar desde el análisis de la oralidad, que devino en la escritura y llevó al lenguaje a un terreno donde la interpretación da pie a una infinidad de significados. En cambio, en México, las palabras parece que no los tienen. Éste es el punto principal, les quitamos su significado. Es posible que aquí, de manera perfectamente inversa a lo que sucede en los países árabes, muchos de nuestros conflictos tengan su origen en la ausencia de valor que padece el lenguaje, este rasgo civilizatorio fundamental, y en cómo esa ausencia se extiende como epidemia corrosiva. Lo que podría parecer un ejercicio de pretenciosa antropología lingüística tiene consecuencias complicadas. No es sólo cuestión de adjetivos que ofenden o alaban sin mayor relevancia. Si la palabra no importa y los adjetivos no califican —o al hacerlo, es a conveniencia—, si los verbos implican la inacción antes que la acción, la ley tampoco será la ley, robar no será tomar lo ajeno, gobernar no dependerá de decisiones, pensar no requerirá ideas, el corrupto se adjudicará nobleza, el ciudadano no necesitará de ciudadanía y el deber será un asunto optativo. Bajo esa perspectiva, no tiene ni caso hablar de derechos.
Sin la prudencia adecuada, debatir sobre un tema de este estilo corre el riesgo de caer en la simpleza. Contrario a la convención que tiende a hacer creer que en México los significados cambian —incluso para una misma palabra, según el entorno, la intención o la proximidad con el interlocutor—, estoy convencido de que en este país las palabras, por momentos, no tienen ninguno. Ejemplos hay muchos, desde el ya muy explicado y coloquial

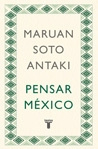


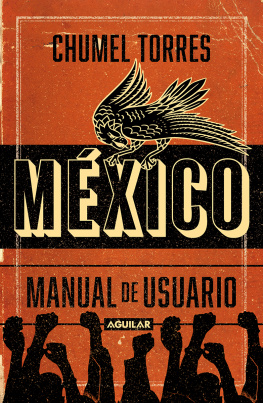
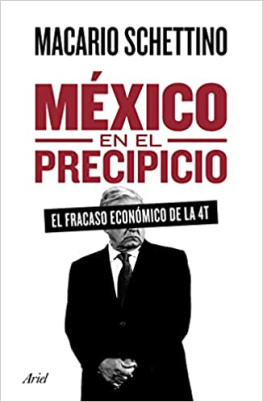



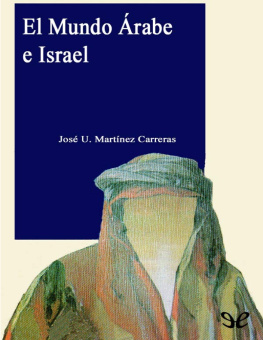
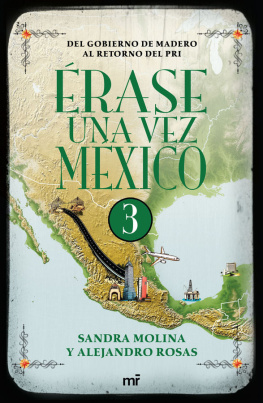
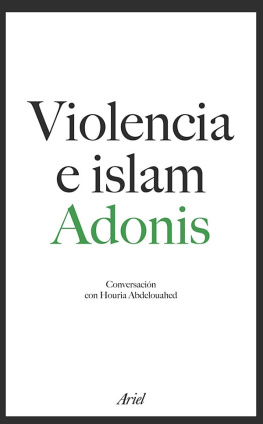
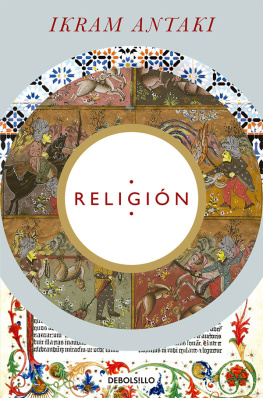
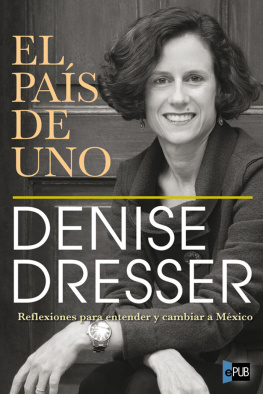
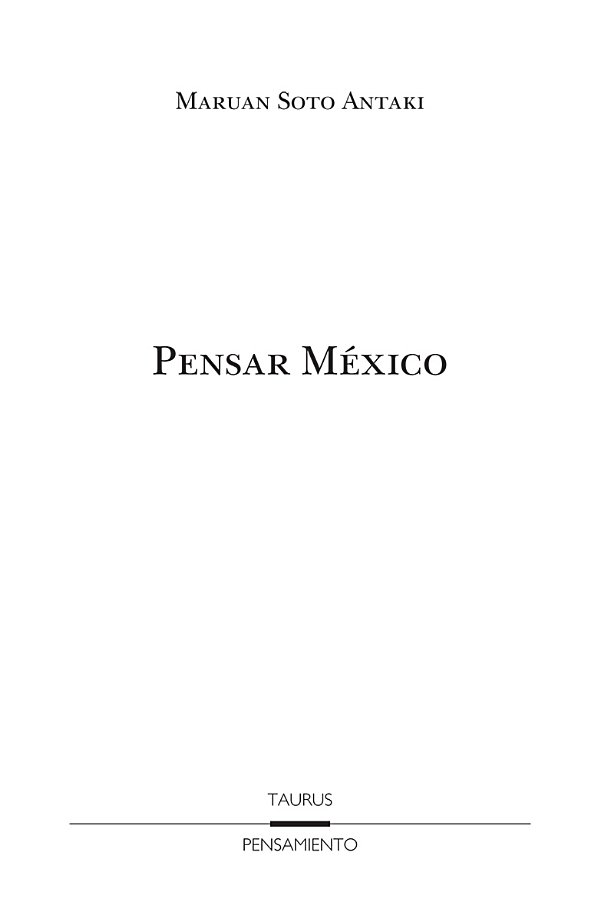

 @Ebooks
@Ebooks @megustaleermex
@megustaleermex @megustaleermex
@megustaleermex
