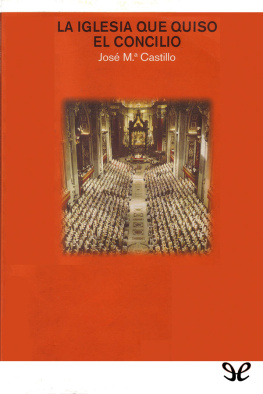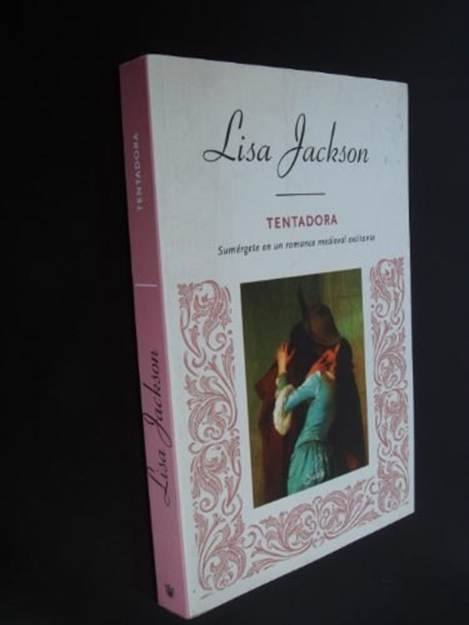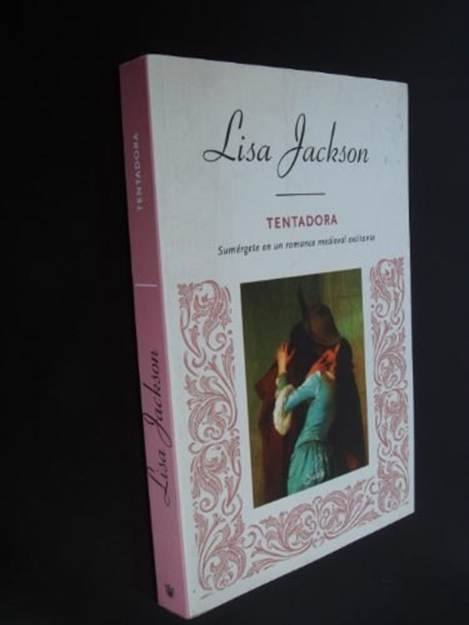
Trilogía Medieval, 2
Título Original: Temptress
Traducido por: Marta-Ingrid Rebón Rodríguez
Castillo de Wybren, norte de Gales
24 de diciembre de 1287
«Es el momento».
La voz era suave pero insistente, como si una semilla de linaza le obstruyera la garganta y le causara una irritación leve, provocándole un picor en la parte posterior del cuello, tan persistente. Esa voz, que le retumbaba por encima de la cabeza, le alentaba a ir hacia delante mientras se deslizaba a través de la penumbra de la torre.
«Sabes que no puedes esperar más tiempo. La redención está al alcance de la mano. Para ti. Para ellos».
Se mojó los labios con un movimiento afanoso de la lengua, notó el sabor salado de su sudor a pesar de que hacía un frío espeluznante dentro de los muros del castillo, su propia respiración se confundía y mezclaba con el humo de las velas que se consumían despacio. Le dolían los músculos a causa de la tensión y el miedo; sus oídos se esforzaban por escuchar la más ligera pisada a fin de evitar ser descubierto. Todavía vacilaba.
«Debes hacerlo. Ahora. Es el momento oportuno. Los guardias duermen tras la fiesta, sus mentes están embotadas debido a toda la cerveza que han bebido. Los invitados también duermen, como si estuvieran muertos, con sus panzas repletas y las mentes aturdidas por el vino. Y la familla del señor, todos ellos, están ya a un paso de la muerte, en sus copas se vertió la poción. Su estado de alerta se ha desactivado. Escucha los ronquidos a través de las puertas de sus aposentos».
Desde las profundidades de sus hábitos, vigiló y examinó el pasillo una última vez. Y entonces, con la certeza de que Dios le hablaba, elevó la antorcha apagada hacia los rescoldos de los candelabros de la pared. De repente, el extremo impregnado de aceite se encendió y se oyó el crepitar y el siseo del fuego, que proyectó sombras temblorosas y mortales sobre el pasillo oscuro. Se inclinó con rapidez y aproximó su antorcha a los jirones de ropa empapados de aceite que había introducido por debajo de las puertas momentos antes, y luego contempló fascinado con qué rapidez las diminutas llamas se extendían a toda prisa por debajo de la puerta hasta alcanzar los juncos secos, diseminados por el suelo de los aposentos.
«Primero, el barón -pensó-, y luego los demás».
Trabajaba con apremio, mientras rezaba en voz baja y encendía todos los pabilos que se encontraban dispuestos a lo largo del pasillo, uno detrás de otro. El corazón le latía salvajemente, el sudor y el miedo le recorrían la espalda. Si le cogían, sería encarcelado, juzgado sumariamente como traidor y después colgado hasta retorcerse por las convulsiones en el umbral de la muerte. Antes de exhalar el último suspiro, su cuerpo sería destripado y descuartizado, las entrañas desparramadas aún con vida, su cabeza sería ensartada en una pica y se expondría por encima de los muros, para servir de ejemplo a todo aquel que pudiera considerar llevar a cabo ese tipo de traición.
«No debes temer. Tu causa es justa. Eres El Redentor».
El humo comenzaba a llenar el pasillo y a filtrarse sigilosamente por debajo de las puertas.
Templó los nervios. Ya estaba hecho. El resto estaba en manos de Dios o en las del diablo. No sabía en cuáles de los dos ni le importaba. Pues la voz que le había empujado a actuar de ese modo había surgido de su fuero interno, la obstinada insistencia procedía de una parte recóndita de su propio deseo, las palabras solo amplificaban lo que él anhelaba tan desesperadamente. Y, sin embargo, las escuchó con tanta claridad como si alguien se las hubiera susurrado al oído. Se decía para sus adentros que esas palabras le llegaban porque Dios quería venganza. Él no era más que su siervo… salvo que no fuera Dios quien le hubiera hablado tan íntimamente.
Salvo que fuera un demonio o incluso el mismísimo Satanás.
Miró por el techo abovedado del pasillo, respirando a duras penas, como si esperara que un ángel de la oscuridad se lanzara en picado mientras el humo subía en forma de volutas delgadas y demoníacas.
Sin embargo, no se produjo ninguna aparición.
Tanto si la voz que había escuchado provenía del cielo como del infierno, la hazaña había culminado. La redención y la venganza se aproximaban. Por fin.
Lanzó la antorcha al suelo, hacia el final del pasillo, y entonces se precipitó escaleras abajo, sus pisadas no hicieron el menor ruido mientras se alejaba de la torre y se adentraba en la noche oscura y sin luna.
Pronto alguien despertaría.
Sonaría una alarma.
Todo habría acabado.
Y la justicia, por fin, se habría servido.
Castillo de Calon
12 de enero de 1289
Morwenna dio vueltas sobre la cama.
¿Su cama? ¿O la de otro?
Levantó la cabeza y vio las ascuas encendidas del fuego, carbones al rojo vivo que arrojaban sombras doradas sobre los muros del castillo. Pero, ¿qué castillo? ¿Dónde estaba? No había ninguna ventana y en las alturas de los muros, más allá de las vigas transversales, que crujían, podía divisar el cielo de la noche, docenas de estrellas que titilaban en la distancia.
¿Dónde estaba?
¿En una prisión? ¿Acaso estaba cautiva en una torre antigua y abandonada, cuya azotea había volado por los aires?
– Morwenna.
Su nombre resonó contra los gruesos muros, reverberando y helándole la sangre.
Se retorció en la cama y miró fijamente las sombras.
– ¿Quién está ahí? -susurró con el corazón en un puño.
– Soy yo.
Una voz varonil y grave, una voz que ella reconocía muy bien, susurraba desde las esquinas oscuras de esos aposentos, que parecían no tener fin. La piel se le erizó. Al recoger la ropa de cama con una mano para cubrirse el pecho, se dio cuenta de que estaba desnuda. Con la otra mano buscó sobre la cama y los dedos se afanaron por encontrar su daga pero, al igual que la ropa, había desaparecido.
– ¿Quién eres? -preguntó ella.
– ¿No lo sabes?
¿Acaso le estaba tomando el pelo?
– No. ¿Quién eres?
Una risita grave y profunda estalló en la penumbra.
¡Oh, Dios mío!
– ¿Carrick? -susurró ella.
Y cuando apareció, visible ahora que hubo avanzado hacia la luz, un guerrero alto de espaldas anchas, ojos hundidos y barbilla cincelada. No podía confiar en él. No, otra vez no. Y la emoción le corrió por las venas y un torrente de imágenes eróticas le invadió la cabeza.
Él avanzó hasta situarse muy cerca de la cama, y el corazón de ella le golpeó en el pecho con más fuerza, la boca se le secó por completo. No podía evitar recordar el tacto de sus vigorosos músculos bajo las yemas de los dedos, el olor masculino que siempre la excitaba.
– ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has entrado? -le preguntó, aunque se dio cuenta de que no sabía dónde estaba.
– He venido a por ti -dijo.
Ella se estremeció.
– No te creo.
– Nunca me has creído.
Ahora él estaba muy próximo a la cama y se inclinó aún más cerca. El corazón le palpitaba con fuerza cuando él, lentamente, se sacó la túnica por la cabeza, y con el brillo del fuego pudo captar el movimiento de sus músculos fornidos.
– ¿Te acuerdas?
Oh, sí… Sí, ella se acordaba.
Y se maldijo por ello.
– Debes irte -le dijo Morwenna.
– ¿Adónde?
– A cualquier sitio que no sea éste -se obligó a decirle.
La sonrisa del guerrero lanzó destellos blancos. Lo sabía. Ay, ese hombre era un demonio. Isa tenía razón. Morwenna nunca debió haberle permitido acercarse a ella, dejarle entrar en esa habitación desprovista de techo…
Página siguiente