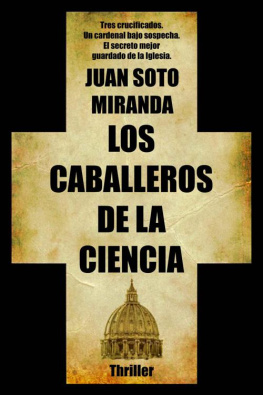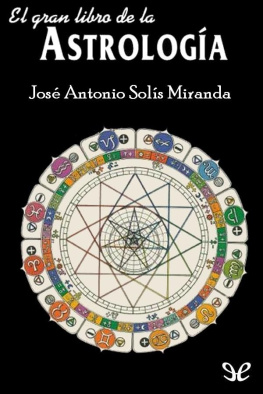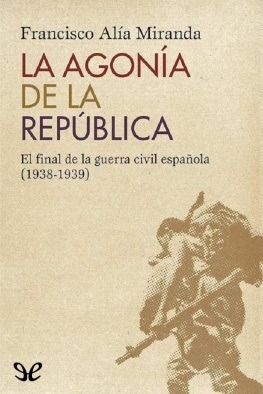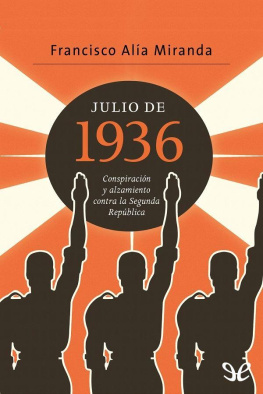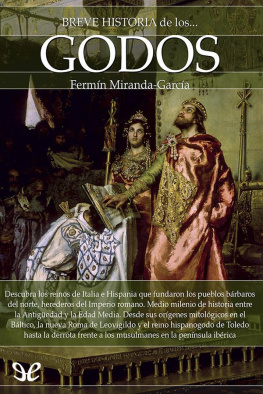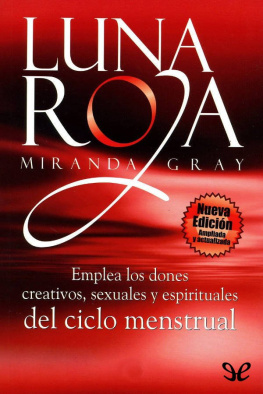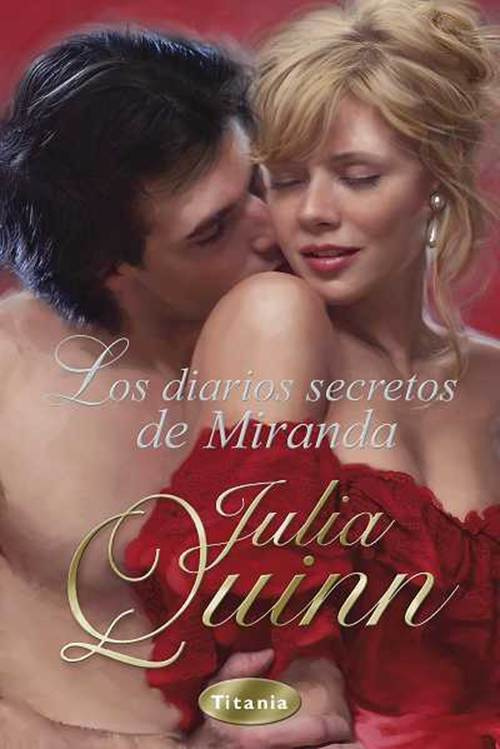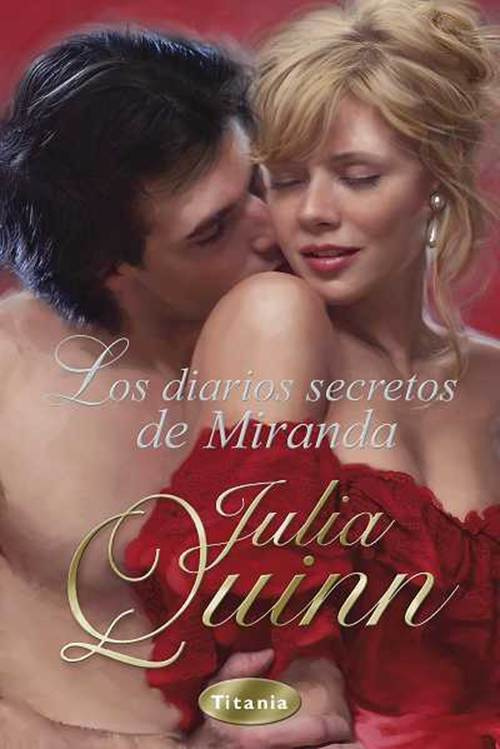
Julia Quinn
Los Diarios Secretos De Miranda
Los Bevelstoke, 01
© 2007 by Julie Cotler Pottinger
Título original: The Secret Diaries of Miss Miranda Cheever
Traducción: Mireia Terés Loriente
Para todas aquellas personas que me dieron buenas propinas en Friendly’s y me permitieron ahorrar para mi primer ordenador, un Mac SE (sin unidad de disco duro. ¡Gracias papá!).
Y para Paul, aunque no haya cumplido su promesa de convertir dicho ordenador en una pecera.
A los diez años, Miranda Cheever no era poseedora de la Gran Belleza. Lamentablemente, tenía el pelo castaño, igual que los ojos; además, sus piernas, que eran muy largas, se negaban a aprender nada que pudiera llamarse elegante. Su madre solía decir que trotaba por la casa.
Para mayor desgracia, la sociedad en la que había nacido valoraba mucho la apariencia femenina. Y, aunque sólo tenía diez años, sabía que, en ese aspecto, la consideraban inferior a la mayoría de las demás niñas que vivían cerca. Las niñas solían descubrir estas cosas, normalmente de boca de otras niñas.
En la fiesta de cumpleaños de lady Olivia y el honorable Winston Bevelstoke, hijos gemelos de los condes de Rudland, sucedió un incidente de lo más desagradable. La casa de Miranda estaba cerca de Haverbreaks, la casa ancestral de los Rudland cerca de Ambleside, en el distrito lago de Cumberland, y siempre había compartido clases con Olivia y Winston cuando estaban en casa. Se habían convertido en un trío inseparable y apenas se molestaban en jugar con otros niños de la zona, porque la mayoría vivían a casi una hora de trayecto.
No obstante, varias veces al año, especialmente para los cumpleaños, todos los hijos de la nobleza y de la alta burguesía local se reunían. Y fue precisamente ése el motivo por el cual lady Rudland emitió un gruñido muy poco femenino; dieciocho niños le estaban llenando de barro el salón después de que la fiesta en el jardín se viera interrumpida por la lluvia.
– Tienes barro en la cara, Livvy -dijo Miranda, mientras alargaba la mano para limpiárselo.
Olivia suspiró con dramatismo.
– Será mejor que vaya al servicio. No quiero que mamá lo vea. Aborrece la suciedad y yo aborrezco escucharla mientras me explica lo mucho que la aborrece.
– No entiendo por qué iba a enfadarse por una pequeña mancha en la mejilla cuando tiene el salón lleno de barro. -Miranda vio cómo William Evans soltaba un grito de guerra y se lanzaba contra el sofá. Apretó los labios porque, si no, se hubiera reído-. Y los muebles.
– Da igual, será mejor que vaya a ponerle remedio.
Salió del salón y Miranda se quedó cerca de la puerta. Observó el alboroto durante un minuto, aproximadamente, contenta por mantener su situación habitual de observadora hasta que, por el rabillo del ojo, vio que alguien se le acercaba.
– ¿Qué le has regalado a Olivia por su cumpleaños, Miranda?
Miranda se volvió y vio a Fiona Bennet de pie a su lado, con un precioso vestido blanco con un fajín rosa.
– Un libro -respondió-. A Olivia le gusta leer. ¿Y tú?
Fiona le enseñó una caja pintada con colores preciosos y atada con un cordón plateado.
– Una colección de cintas. De seda, satén, incluso de terciopelo. ¿Quieres verla?
– No quisiera estropear el envoltorio.
Fiona se encogió de hombros.
– Sólo tienes que desatar el cordón con cuidado. Yo lo hago todas las Navidades. -Desató el nudo y levantó la tapa.
Miranda contuvo la respiración. Sobre el fondo de terciopelo negro de la caja había, al menos, dos docenas de cintas, todas atadas en un precioso lazo.
– Son preciosas, Fiona. ¿Puedo ver una?
Fiona entrecerró los ojos.
– No tengo barro en las manos. Mira. -Miranda levantó las manos para que se las inspeccionara.
– De acuerdo.
Miranda alargó la mano y cogió una cinta violeta. El satén era tan suave y delicado en sus manos que parecía mentira. Coqueta, se colocó el lazo en la cabeza.
– ¿Qué te parece?
Fiona puso los ojos en blanco.
– El violeta no, Miranda. Todo el mundo sabe que es para el pelo rubio. El color prácticamente desaparece entre el marrón. Tú no puedes llevarla.
Miranda le devolvió la cinta.
– ¿Y qué color le va al pelo castaño? ¿El verde? Mi madre tiene el pelo castaño y la he visto con cintas verdes.
– Supongo que el verde sería aceptable. Pero queda mejor con el pelo rubio. Todo queda mejor con el pelo rubio.
Miranda notó una chispa de indignación en su interior.
– Entonces, no sé qué vas a hacer, Fiona, porque tienes el pelo tan castaño como yo.
Fiona retrocedió de golpe.
– ¡No es verdad!
– ¡Sí que lo es!
– ¡No!
Miranda se inclinó hacia delante y entrecerró los ojos, amenazadora.
– Pues será mejor que te mires en el espejo cuando te vayas a casa, Fiona, porque tu pelo no es rubio.
Fiona guardó la cinta violeta en la caja y cerró la tapa con rabia.
– Bueno, antes lo era, mientras que el tuyo nunca lo fue. Además, mi pelo es castaño claro, y todo el mundo sabe que es mejor que castaño oscuro, como el tuyo.
– ¡El pelo castaño oscuro no tiene nada de malo! -protestó Miranda. Sin embargo, era consciente de que la mayor parte de Inglaterra no estaría de acuerdo con ella.
– Además -añadió Fiona, con aire victorioso-, ¡tienes los labios gordos!
Miranda se llevó la mano a la boca. Sabía que no era guapa; sabía que ni siquiera la consideraban bonita. Pero nunca hasta ahora había notado nada extraño en sus labios. Miró a la otra niña, que estaba sonriendo.
– ¡Tú tienes pecas! -le espetó.
Fiona retrocedió, como si le hubieran dado una bofetada.
– Las pecas desaparecen. Las mías habrán desaparecido antes de los dieciocho años. Mi madre me las moja con zumo de limón cada noche -se sorbió la nariz con desdén-. Pero tú no tienes remedio, Miranda. Eres fea.
– ¡No lo es!
Las dos se volvieron y vieron a Olivia, que había vuelto del servicio.
– Ah, Olivia -dijo Fiona-. Sé que eres amiga de Miranda porque vive cerca y compartís las clases, pero tienes que admitir que no es demasiado guapa. Mi madre dice que nunca encontrará marido.
Los ojos azules de Olivia brillaron peligrosamente. La única hija del conde de Rudland siempre había sido leal, y Miranda era su mejor amiga.
– ¡Miranda conseguirá mejor marido que tú, Fiona Bennet! Su padre es baronet mientras que el tuyo sólo es un señor.
– Ser la hija de un baronet importa muy poco si no tienes belleza o dinero -recitó Fiona, repitiendo las palabras que obviamente había oído en su casa-. Y Miranda no tiene ninguna de las dos cosas.
– ¡Cállate, vaca estúpida! -exclamó Olivia, golpeando el suelo con el pie-. Es mi fiesta de cumpleaños y, si no vas a ser amable, ¡puedes marcharte!
Fiona tragó saliva. Era demasiado lista para enfurecer a Olivia, cuyos padres ostentaban el mayor rango nobiliario de la zona.
– Lo siento, Olivia -farfulló.
– No te disculpes conmigo. Discúlpate con Miranda.
– Lo siento, Miranda.
Miranda se quedó callada hasta que Olivia le dio una patada.
– Acepto tus disculpas -masculló.
Fiona asintió y salió corriendo.
– No puedo creerme que la hayas llamado vaca estúpida -dijo Miranda.
– Tienes que aprender a defenderte, Miranda.
– Me estaba defendiendo muy bien antes de que llegaras, Livvy. La diferencia es que no lo hacía a gritos.
Olivia suspiró.
– Mamá dice que no tengo ni pizca de control ni sentido común.
– Y no lo tienes -asintió Miranda.
– ¡Miranda!
– Es verdad. Pero te quiero igualmente.
– Yo también te quiero, Miranda. Y no te preocupes por la tonta de Fiona. Cuando seamos mayores, te puedes casar con Winston y así seremos hermanas de verdad.
Página siguiente