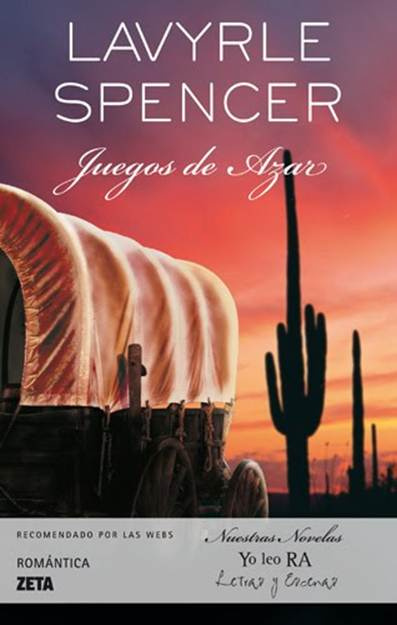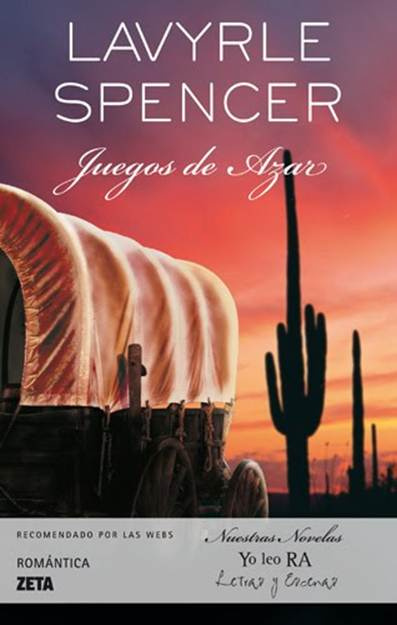
LaVyrle Spencer
Juegos De Azar
© 1984, LaVyrle Spencer
Título original: The Gamble
Traducción: Ana Mazía
Con amor a
Marian Spencer,
de quien tanto aprendí
sobre el amor.
Mi sincero agradecimiento al señor Robert Snow y señora, de la plantación Waverly, en West Point, Mississippi, por prestarme su hermosa mansión del período anterior a la Guerra Civil, con sus fantasmas incluidos, para la creación de este libro.
1880
Agatha Downing miró por la ventana de su tienda de sombreros y vio cruzar la calle a una pintura al óleo de tamaño natural, que representaba a una mujer desnuda. Contuvo una exclamación y apretó los puños. ¡Otra vez ese hombre! ¿Qué se le había ocurrido ahora? No era suficiente con que hubiese instalado su negocio de venta de licores y estimulase a hombres honestos a derrochar el dinero ganado con gran esfuerzo en juegos de azar, en la puerta vecina. ¡Ahora, traía cuadros de mujeres desnudas!
Horrorizada, apretó una mano contra el corsé con ballenas y observó al alegre grupo de haraganes que iban en dirección a ella. Lanzando exclamaciones entusiastas, se abrieron paso a empujones hacia el Gilded Cage Saloon, la taberna de la Jaula Dorada, cargando sobre los hombros la tela enmarcada. La calle era ancha y lodosa, y les llevó un tiempo cruzar. Antes de que hubiesen llegado a mitad de trayecto, todos los hombres que estaban en la acera se unieron a ellos ululando, lanzando los sombreros al aire, brindando un audaz homenaje a ese desnudo digno de Rubens. Cuanto más se acercaban, Agatha apretaba más el corsé contra sí.
La desdichada figura de más de un metro ochenta, tenía los brazos extendidos al cielo, como si quisiera elevarse… de frente, voluptuosa y desnuda como un grajo recién desplumado.
Agatha apartó la vista de tan desagradable espectáculo.
¡Por todos los Cielos! Sin duda, todos ellos irían en dirección contraria al cielo. ¡Y, al parecer, querían llevarse a los niños con ellos!
Dos pequeños habían visto a los parrandistas y se acercaban corriendo al centro de la calle barrosa para ver mejor el espectáculo.
Agatha abrió la puerta de par en par y salió a la acera, cojeando.
– ¡Perry! ¡Clydel! -les gritó a los chicos de diez años-. ¡Volved a casa enseguida! ¿Me oís?
Los dos se acercaron y miraron a la señorita Downing, que señalaba con el dedo hacia el extremo de la calle.
– ¡Enseguida, dije, o se lo contaré a vuestras madres!
Perry White se volvió hacia el amigo Clydell Hottle con expresión desdichada en la cara pecosa:
– Es la vieja señorita Downing.
– ¡Oh, no!
– Mi madre le compra sombreros.
– Sí, la mía también -se lamentó Clydell.
Dirigieron una última mirada curiosa a la dama desnuda del cuadro, se volvieron a desgana y se fueron a casa arrastrando los pies.
Mooney Straub, uno de los borrachos del pueblo, alzó la voz entre el populacho y les gritó:
– ¡Esperad a ser mayores, niños!
Risas ásperas acompañaron el comentario, y la indignación de Agatha subió de punto.
Qué gentuza. No eran más que las diez de la mañana, y Mooney Straub casi no se tenía en pie. Ahí estaba también Charlie Yaeger, que tenía esposa y seis hijos viviendo en una choza sólo digna de los cerdos; y el joven hijo de Cornelia Loretto, Dan, que el vecino contrató como crupier del juego de lotería, cosa que avergonzó mucho a la pobre madre; y el cantinero de aspecto feroz, de cabello blanco, espeso, que sólo le crecía en la mitad izquierda de la cabeza; y el pianista negro de ojos vivaces que parecían no perder detalle; y George Sowers, que años atrás se enriqueció en los yacimientos de oro de Colorado, pero que bebió y perdió en el juego toda su fortuna. Y a la cabeza de todos ellos, el responsable de esparcir semejante plaga en el umbral de Agatha: el hombre al que todos llamaban Scotty.
Agatha se instaló en los escalones de entrada a la taberna y esperó que la brigada del ejército de Satán se abriese paso entre el barro primaveral. Cuando llegaron a la barra para atar los caballos, Agatha abrió los brazos:
– ¡Señor Gandy, protesto!
LeMaster Scott Gandy levantó una mano para detener a sus seguidores.
– Deteneos aquí, muchachos. Parece que tenemos compañía.
Se dio la vuelta lentamente y alzó la vista hacia la mujer que se cernía sobre él como un ángel vengador. Estaba vestida de un gris apagado. La falda de pliegues a la austríaca, enlazada atrás, estaba muy apretada de adelante atrás. El polisón sobresalía hacia arriba como la columna vertebral de un gato erizado. Llevaba el cabello peinado hacia atrás en un severo moño que tenía la apariencia de provocarle un eterno dolor de cabeza. Los únicos toques de color eran las manchas rosadas en las mejillas blancas y tensas.
Con una sonrisa en la comisura izquierda de la boca, Gandy se quitó el sombrero Stetson de copa baja con gesto perezoso.
– Buenos días, señorita Downing -dijo, arrastrando las palabras con acento sureño, que olía a magnolia.
La mujer puso los brazos en jarras:
– ¡Señor Gandy, esto es un escándalo!
El sujeto continuó con el sombrero levantado, sonriendo de costado:
– Dije «buenos días», señorita Downing.
Aunque una mosca zumbó junto a su nariz, Agatha no movió un párpado.
– No son buenos días, señor, y no fingiré que lo son.
Gandy volvió a calzarse el sombrero sobre el cabello renegrido, sacó una bota del barro, la sacudió y la apoyó en el escalón más bajo.
– Bueno… -pronunció, sacando un puro del bolsillo del chaleco, y guiñando los ojos hacia el cielo azul de Kansas. Luego, miró a Agatha con los ojos entrecerrados-. Salió el sol. Ha dejado de llover. Pronto llegará el ganado. -Mordió la punta del cigarro y la escupió al barro-. Yo llamo a eso un buen día, señora. ¿Y usted?
– ¡No pensará poner esa… -señaló, indignada, la pintura-…a esa hermana de Sodoma en la pared de su establecimiento para que todos la vean!
El hombre rió, y el sol hizo brillar sus dientes blancos y regulares:
– ¿Hermana de Sodoma? -Metió la mano en la ajustada chaqueta negra, se palpó los bolsillos del chaleco y sacó una cerilla de madera-. Si le resulta ofensiva, no tiene de qué preocuparse, cuando esté adentro, ya no tendrá que volver a verla.
– Esos niños inocentes ya la vieron. Las pobres madres estarán horrorizadas. Más aún: cualquiera puede espiar por debajo de esas ridiculas puertas de vaivén, en cualquier momento. -Agitó un dedo ante la nariz del hombre-. ¡Y usted sabe perfectamente que los chicos lo harán!
– ¿Quiere que ponga un guardia, señorita Downing? -El acento sureño fue tan pronunciado, que «guardia» sonó como «gadia»-. ¿Eso la dejaría contenta?
Encendió la cerilla en el poste, la arrimó al puro, la arrojó por encima del hombro y le sonrió en medio del humo.
Su manera de hablar, lenta y despreocupada, enfureció a la mujer tanto como su actitud caballeresca y el hedor del cigarro.
– Lo que me dejaría contenta es que devolviese usted esa pintura al lugar de donde salió. O mejor todavía, que la use para hacer fuego.
Por encima del hombro, Gandy recorrió apreciativamente la figura desnuda de la cabeza a los pies:
– Ella está aquí… -se volvió de nuevo hacia Agatha-…y se queda.
– ¡Pero no puede colgar ese cuadro!
– Oh, sí puedo -replicó con frialdad-, y lo haré.
– No puedo permitirlo.
El hombre dibujó una sonrisa gallarda, dio una calada honda al cigarro y le propuso:
– Impídamelo. -Hizo un gesto con el cigarro sobre el hombro-. Vamos, muchachos, llevemos adentro a la señorita.
Tras él se levantó ün clamor, y los hombres avanzaron. Gandy subió un escalón y se topó con la señorita Downing, que había bajado uno. La rodilla del hombre dio contra la rígida falda gris, e impulsó más hacia arriba el polisón. Sin abandonar la sonrisa, Gandy alzó una ceja:
Página siguiente