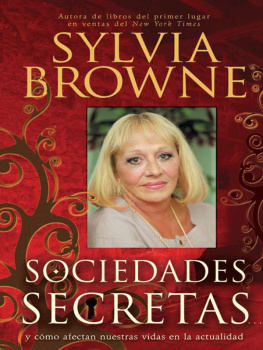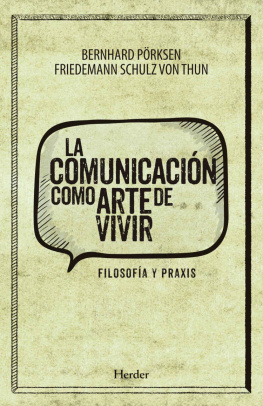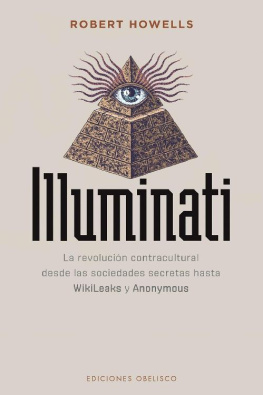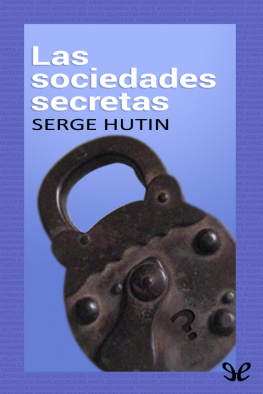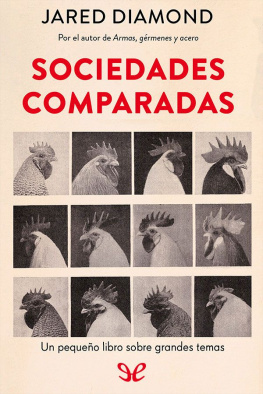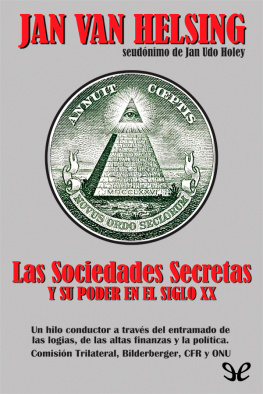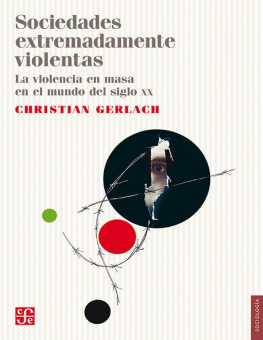P REFACIO
Las zapatillas rojas o la historia de la comunicación
Érase una vez una muchacha, pobre y con los pies desnudos, que se encontró unas atractivas y tentadoras zapatillas rojas. Deseaba ir al baile, deseaba tener aventuras, deseaba llegar más lejos. La decisión era inevitable. No había dilema. La chica se calzó ese objeto deseado y alcanzó mucho más de lo que esperaba. Consiguió triunfar en la fiesta, obtuvo lo que ansiaba, pero, cuando intentó desprenderse de las zapatillas, no pudo. Se habían convertido en parte de su cuerpo: ahora estaba condenada a recorrer el mundo bailando y las zapatillas la harían danzar hasta la muerte.
Cada vez que la humanidad ha encontrado un nuevo soporte de comunicación, este se le ha presentado con todos los atractivos de unas maravillosas zapatillas rojas. Y la humanidad ha conseguido mucho más de lo que esperaba. Para lo bueno y para lo malo. La comunicación es previa a la existencia de la humanidad y anterior a la conciencia de la propia humanidad como tal. Es algo que conforma cualquier grupo que tenga vida. Todos los animales comparten con los humanos estas características y ciertas idoneidades para el recuerdo y el aprendizaje. Seguimos teniendo muchas cosas en común con nuestros hermanos vitales. Pero los animales no tienen «zapatillas rojas».
La diferencia estriba en que la humanidad convierte esa capacidad de comunicación en un espacio externo y complejo de símbolos transmitidos por los más diferentes soportes, comenzando por el propio cuerpo, y las más variadas técnicas, empezando por el habla. La humanidad inventa un espacio virtual que se puede discutir, enseñar, imaginar, que el grupo modela y transforma en maravillosas o terribles historias en que la sociedad humana habla de sí misma y su futuro. Comunicación es simplemente lo que nos hace sentirnos en comunidad.
Cada soporte nos permite extender nuestro mundo, ver más lejos, ir más allá. Cada soporte ha permitido una mayor comunicación, un intercambio de informaciones cada vez más seguro, cada vez más extenso, cada vez más rápido, hasta llegar a una conexión que puede ser prácticamente instantánea y universal. Cada soporte de comunicación facilita una articulación más eficaz de las tareas del grupo humano, una cooperación cada vez mayor y cada vez más necesaria entre los humanos, una comprensión mejor de lo que significa formar parte de la humanidad. Pero, al mismo tiempo, cada soporte implica un lenguaje que necesita un nuevo aprendizaje, unas prácticas que modelan un nuevo tipo de sociedad y un poder extendido que provoca unas determinadas luchas por su control. El cuerpo y el habla, los signos y grafías reflejados en piedras, papiros, pergaminos o papel, la imagen fija y en movimiento, todos los artilugios, herramientas y artefactos que emiten y captan ondas, que codifican y construyen mensajes, son simplemente calzadores para los más diversos contenidos e historias que acompañan la música coral de una humanidad en movimiento.
El núcleo original de la comunicación no ha cambiado desde los orígenes. La comunicación oral de nuestros pensamientos sigue siendo la fundamental entre los seres humanos, mientras que la curiosidad, el placer, el juego y el deseo de aventura son las inquietudes que animan el desarrollo de la humanidad.
Sigamos la historia, las aventuras y las sorpresas de este baile que comenzó el día en que el pequeño grupo humano original decidió probarse unas atractivas zapatillas rojas. Y comprobemos que, desde entonces, la humanidad no ha parado de danzar.
Etapa oral-gestual
En el planeta Tierra y en un continente concreto, África, aparece una nueva especie animal. De una forma clasificatoria, se la puede incluir dentro del grupo de los mamíferos y, más concretamente, de los simios. Aunque se va a extender por todo el planeta, no va a triunfar porque su adaptación al medio sea perfecta, ni porque su fuerza sea enorme, ni porque se haya especializado hábilmente en un alimento concreto y abundante. Va a pervivir, reproducirse y extenderse porque al ser la especie más débil e inadaptada, la más necesitada de ayuda cooperativa de su grupo, ha de establecer estrategias comunicativas cada vez más complejas para sobrevivir. Su fuerza reside en su debilidad, en la colaboración que ofrece y obtiene de los demás miembros de su grupo.
Esta evidencia, sin embargo, choca con una «pesada» y obsesiva literatura sobre este período, la época más larga de la humanidad, que imagina escenarios cargados de competición y violencia, machos dominantes del grupo, luchas por el liderazgo, gritos guturales de advertencia, golpes sonoros en el pecho y rapto de hembras que son arrastradas y violadas en oscuros lugares de la selva; un escenario cinematográfico tópico, producto de un darwinismo simplista e ideológico que no tiene que ver con Darwin y sí mucho con el darwinismo social justificador del capitalismo liberal. ¿Tiene la culpa Charles Darwin de estas descripciones que evocan más una reunión de banqueros que de homínidos? Contra esta invención se puede afirmar con rotundidad que es la debilidad, y no la fuerza, la que provoca el éxito de la especie humana. Es el intercambio altruista de información y no la competitividad lo que permite el avance y la expansión del grupo, la adaptación a cualquier clima y condición convirtiendo al ser humano en el animal más temible para todas las demás especies, perfectamente adaptadas sin embargo a sus determinados ambientes, hasta que, para su desgracia, tienen contactos con la especie humana.
En los últimos tiempos muchos mitos derivados de esta escuela han caído. La paleontología y los estudios forenses sobre los restos que nos quedan de estos grupos han dejado atrás las disputas sobre cavidades cerebrales. La psicología evolucionista ha completado esta revolución (Barkow, Cosmides y Tooby, 1992). Lo de «el tamaño no importa» («small is beautiful») se ha impuesto afortunadamente después de comprobar que esta manía macrocerebral nos situaba en una relación inferior con el elefante o con los primos neandertales. Solo era producto de una literatura androcéntrica —comparaciones con el cerebro femenino para destacar el masculino— o racista —la terrible clasificación de los «braquicéfalos» germánicos. Incluso se está a punto de superar las obsesiones de la antropometría, la que relacionaba el volumen cerebral con el tamaño corporal. Al dividir la capacidad craneal, el tamaño del encéfalo por el peso del cuerpo, nos superarían las musarañas y los erizos mamíferos (Arsuaga y Martín-Loeches, 2013, 75). La nanotecnología cerebral actual lleva a contar no los kilos de masa cerebral, sino más bien las neuronas disponibles por centímetro cúbico. Seguiremos discutiendo (Kosslyn y Miller, 2013).
Los homínidos, aunque seguían siendo cuadrúpedos en su avance, como los primates, contaban ya con brazos, largos y musculosos, con manos y dedos prensores y con la posibilidad de flexionar y extender el antebrazo, así como de girar la palma de la mano (lo que se conoce como movimiento de pronación y supinación). Todo este dispositivo les permitía el desarrollo de una nueva capacidad para alcanzar un producto rico en alimento y vitaminas que ofrecía la naturaleza: la fruta. Además, el brazo y por extensión la mano liberaban al hocico de su función inmediata de conexión con los objetos, obligaban a dar órdenes al cerebro desde una mayor distancia y permitían idear movimientos para alertar a los otros miembros del grupo en el avance hacia los objetos deseados.