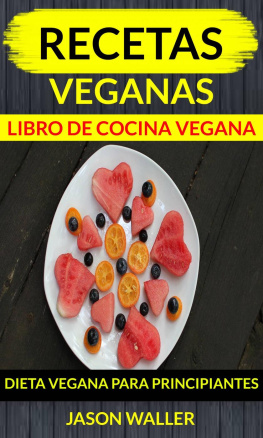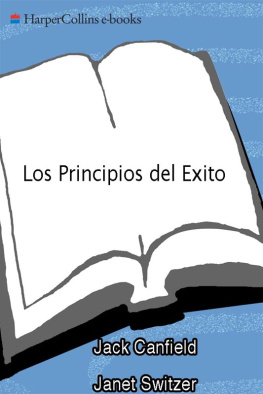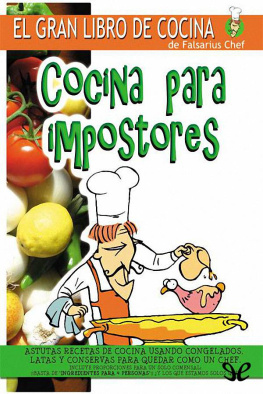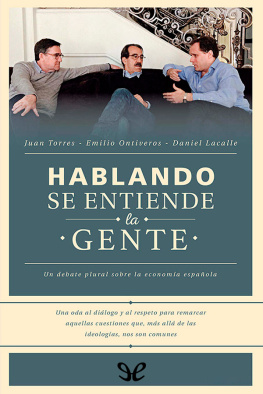Agradecimientos
Ésta es la parte en que el autor suele afirmar que nadie escribe un libro sin ayuda y, a continuación, enumera a todas las personas que supuestamente lo han escrito con él. Debe de estar bien tener amigos así. Pues bueno, los autores de este volumen son todos el mismo: yo. Así que voy a expresar mi agradecimiento a los amigos cuyos dones me han permitido escribir un libro sin su ayuda.
En primer lugar y más importante, doy las gracias a los estudiantes y antiguos alumnos que llevaron a cabo gran parte de las investigaciones descritas en estas páginas; permitan que comparta con ellos el mérito de esta obra. Entre ellos se cuentan Stephen Blumberg, Ryan Brown, David Centerbar, Erin DriverLinn, Liz Dunn, Jane Ebert, Mike Gill, Sarit Golub, Karim Kassam, Debbie Kermer, Matt Lieberman, Jay Meyers, Carey Morewedge, Kristian Myrseth, Becca Norwick, Kevin Ochsner, Liz Pinel, Jane Risen, Todd Rogers, Ben Shenoy y Thalia Wheatley. ¿Cómo he tenido la suerte de trabajar con todos vosotros?
Tengo una deuda de gratitud muy especial con mi amigo y eterno colaborador Tim Wilson, de la Universidad de Virginia, cuya creatividad e inteligencia han sido fuentes constantes de inspiración, envidia y becas de investigación. La frase anterior es la única de todo el libro que seguramente podría haber escrito sin su ayuda.
Numerosos colegas han leído distintos capítulos de la obra, han hecho sugerencias, me han proporcionado información o, de alguna forma u otra, han evitado que me fuera por las ramas. Entre ellos se incluyen Sissela Bok, Allan Brandt, Patrick Cavanagh, Nick Epley, Nancy Etcoff, Tom Gilovich, Richard Hackman, John Helliwell, Danny Kahneman, Boaz Keysar, Jay Koehler, Steve Kosslyn, David Laibson, Andrew Oswald, Steve Pinker, Rebecca Saxe, Jonathan Schooler, Nancy Segal, Dan Simons, Robert Trivers, Dan Wegner y Tim Wilson. Gracias a todos.
Mi agente, Katinka Matson, me animó a que dejara de pasar horas y horas dando la murga sobre este libro y empezara a escribirlo. Aunque ella no sea la única persona que me ha dicho que deje de darle la murga, sí es la única que sigue cayéndome bien. Mi editor de Knopf, Marty Asher, tiene muy buenas dotes para la escucha y un implacable boli azul listo para corregir, y si opinan que la lectura de este libro no es un placer tendrían que haberlo leído antes de que él se hiciera cargo del manuscrito.
Escribí gran parte de la obra durante un permiso sabático financiado por el rector y compañía de la Universidad de Harvard, la John Simon Guggenheim Memorial Foundation, la James McKeen Cattell Foundation, la American Philosophical Society, el National Institute of Mental Health y la Chicago Graduate School of Business. Doy las gracias a estas instituciones por invertir en mi desaparición.
Por último, las cursilerías. Me siento agradecido por la coincidencia de que mi esposa y mi mejor amiga se llamen igual: Marilynn Oliphant. Nadie debería ni tan siquiera fingir interés por cada una de mis ideas de bombero. Nadie debería hacerlo, pero hay alguien que sí lo hace. Los miembros de las familias Gilbert y Oliphant —Larry, Gloria, Sherry, Scott, Diana, «Mister» Mikey, Jo, Danny, Shona, Arlo, Amanda, «Big Z», Sarah B., Wren y Daylyn— tienen la custodia compartida de mi amor, y les agradezco el hogar que han dado a mi corazón. Por último, recordaré con gratitud y afecto a dos almas que ni el cielo se merece: mi mentor, Ned Jones, y mi madre, Doris Gilbert.
Y ahora, ¡a tropezar se ha dicho!
18 de julio de 2005.
Cambridge, Massachusetts.
Prólogo
Que tener un hijo ingrato duele más que un colmillo de serpiente.
S HAKESPEARE
El rey Lear
¿Qué haría ahora mismo si supiera que va a morir dentro de diez minutos? ¿Correría a su cuarto y encendería ese Marlboro que tenía escondido desde mediados de los setenta en el cajón de los calcetines? ¿Entraría bailoteando en el despacho de su jefe y lo deleitaría con una descripción detallada de los defectos que tiene? ¿Iría hasta el asador que está cerca del nuevo centro comercial y pediría un entrecot semicrudo, con guarnición extra de colesterol malo de verdad? Es difícil de saber, claro, pero de todas las cosas que podría hacer en sus últimos diez minutos de vida, es una apuesta bastante segura decir que hoy habrá hecho pocas de ellas.
Ahora bien, algunas personas se lamentarían de esta circunstancia, lo señalarían con el dedo y le dirían con gravedad que debe vivir cada minuto de su vida como si fuera el último. Esto sólo demuestra que algunas personas pasarían sus últimos diez minutos dando consejos estúpidos. Como es lógico y natural, las cosas que hacemos cuando esperamos que nuestra vida continúe son distintas a las que haríamos si supiéramos que la existencia va a finalizar de forma repentina. No abusamos mucho ni de la grasa de cerdo ni del tabaco, reímos por obligación los chistes malos del jefe, leemos libros como éste cuando podríamos estar tocados con una gorra de papel y comiendo mostachones de pistacho en la bañera, y hacemos todas esas cosas para beneficiar con generosidad a la persona en la que pronto nos convertiremos. Tratamos a ese ser futuro como si fuera nuestro hijo, y pasamos gran parte de las horas de gran parte de los días construyendo un mañana que esperamos que lo haga feliz. En lugar de dejarnos llevar por cualquier capricho repentino, asumimos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestro ser futuro. A tal fin, almacenamos fracciones de nuestras nóminas todos los meses para que ese ser pueda disfrutar de su jubilación en un campo de golf; hacemos footing y utilizamos el hilo dental con cierta frecuencia para que ese ser pueda librarse de las enfermedades coronarias y de la gingivitis; soportamos los pañales sucios y apechugamos con las aturdidoras repeticiones de El gato y su sombrero mágico para que ese ser pueda tener unos nietos de redondeados mofletes que boten a caballito sobre sus rodillas. Incluso el hecho de depositar un dólar en el mostrador de la tienda es un acto de caridad para garantizar que la persona en la que estamos a punto de convertirnos disfrute del bollo industrial de chocolate por el que estamos pagando en ese instante. De hecho, siempre que queremos algo —un ascenso, el matrimonio, un coche, una hamburguesa con queso— esperamos que, en el caso de conseguirlo, la persona que tiene nuestras huellas dactilares, dentro de un segundo, un minuto, un día o una década, disfrute del mundo que ha heredado de nosotros. También esperamos que rinda homenaje a nuestros sacrificios y recoja los frutos de nuestras sabias decisiones inversionistas y nuestra paciencia dietética.