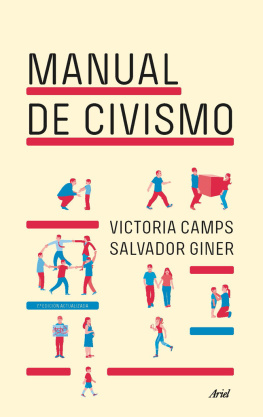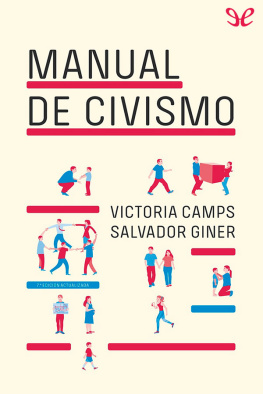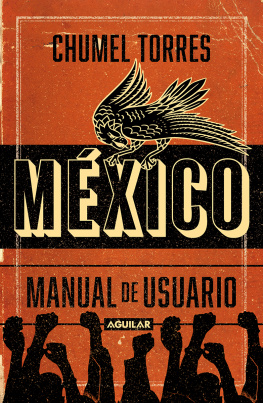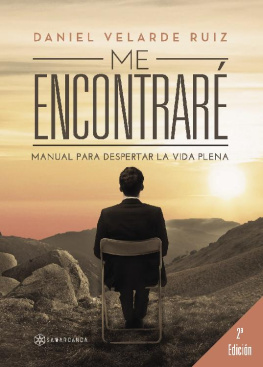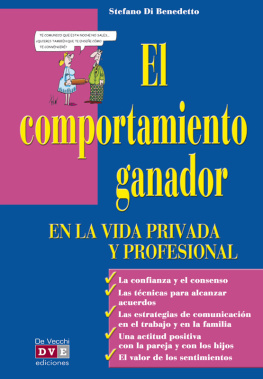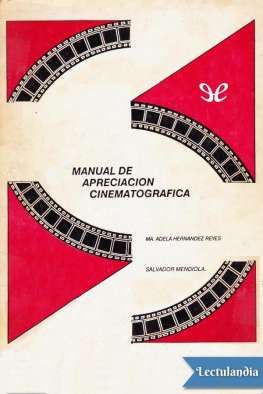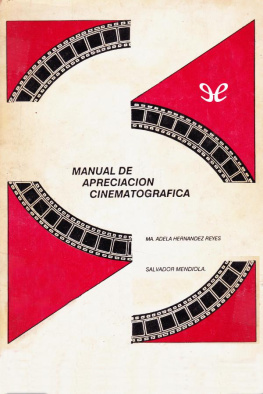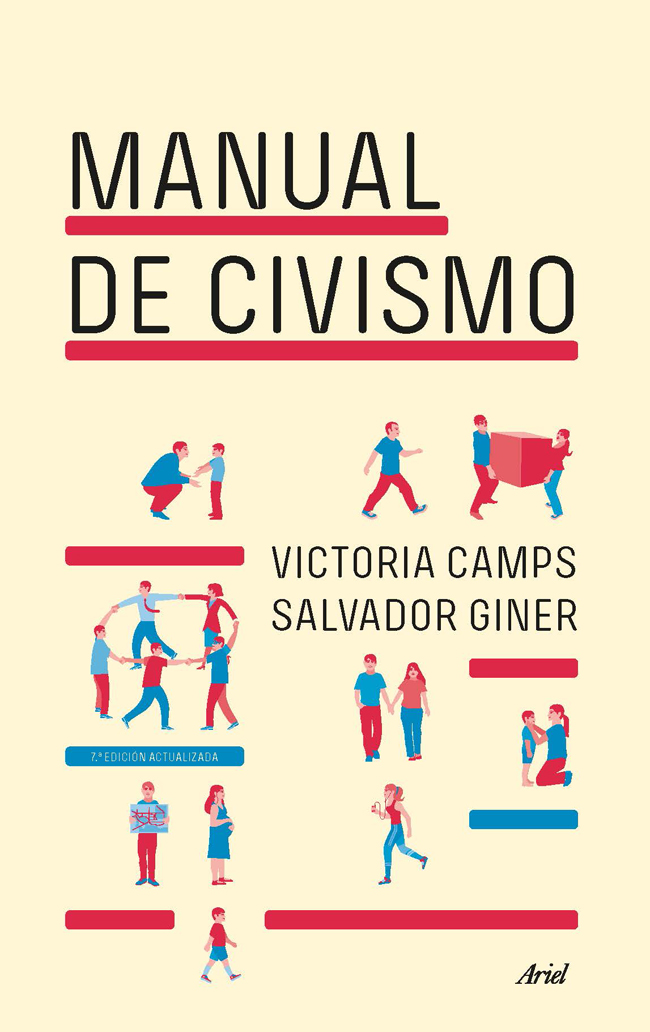Te damos las gracias por adquirir este EBOOK
Visita Planetadelibros.com y descubre una nueva forma de disfrutar de la lectura
¡Regístrate y accede a contenidos exclusivos!
Próximos lanzamientos
Clubs de lectura con autores
Concursos y promociones
Áreas temáticas
Presentaciones de libros
Noticias destacadas

Comparte tu opinión en la ficha del libro
y en nuestras redes sociales:
Explora Descubre Comparte
PREFACIO
Este Manual no pretende enseñar nada. No tenemos alma de predicadores ni creemos que el civismo sea algo que pueda enseñarse como si se tratara de una asignatura más a añadir a un currículum ya demasiado abultado. El comportamiento cívico es la base de la buena convivencia. Se fundamenta en normas no escritas, costumbres y maneras que quizá nadie desconoce, pero que son fácilmente ignoradas en la vida cotidiana. Lo son porque cualquier norma, por conocida que sea, se olvida cuando no se insiste en ella. Comportarse cívicamente exige voluntad y un cierto esfuerzo, algo que suele carecer de valor en un mundo donde lo que impera es precisamente la ley del mínimo esfuerzo.
Estamos instalados en el liberalismo, en el triunfo de las libertades individuales por encima de cualquier otro valor. No hay que lamentarlo. Que la libertad como ideal prioritario haya triunfado es un progreso. Lo que debe hacerse es actuar en consecuencia y aprovechar al máximo las cotas de libertad que se han ido ganando. Debe ser así porque además de liberales pretendemos ser demócratas, y la democracia precisa una acción conjunta, de cooperación, participación y solidaridad. El laissez faire que define al liberalismo clásico es contraproducente si se aplica indiscriminadamente a todos los ámbitos del comportamiento. Respetar la libertad de los demás implica algunas obligaciones que, si se eluden olímpicamente, acaban contraviniendo tanto los principios del liberalismo como los de la democracia. Son las obligaciones que obligan a no confundir la indiferencia con la tolerancia, a comprometerse con el destino de los demás, en especial, de los menos afortunados. A veces el compromiso colectivo da un cierto miedo. Los aún recientes años de dictadura en nuestro país y algunos acontecimientos que hoy ocurren a nuestro alrededor, nos inducen a rechazar todo lo que pueda oler a doctrinarismo, dogmatismo o fundamentalismo. Está bien sospechar de las doctrinas intolerantes y de los dogmas, siempre que la sospecha no signifique elegir un vacío en el que todo cabe y todo vale. Si la existencia humana y, en especial, la existencia en común ha de tener un sentido, necesita un cierto norte que, puesto que somos demócratas, debemos definir y construir entre todos.
No sólo somos liberales y demócratas. Nos domina y dirige un orden económico cuyas directrices corren el peligro de convertirse en lo único que da valor y sentido a la vida. La eficacia y la rentabilidad inmediata y contable tienden hoy a ser el criterio y la medida de cualquier resultado. Vale lo que sirve para ganar dinero rápido. En tal caso, el individualismo ya no es más que egoísmo incontrolado, una amenaza cierta para el porvenir de la democracia y de la libertad. La democracia precisa ciudadanos, esto es, personas que quieran colaborar en la construcción y mejora de la vida colectiva. Sin ciudadanos activos y responsables no hay democracia auténtica.
Por eso hablamos de civismo. El civismo viene a ser aquella ética mínima que debería suscribir cualquier ciudadano liberal y demócrata. Mínima, para que pueda ser aceptada por todos, sea cual sea su religión, procedencia o ideología. Ética, porque sin normas morales es imposible convivir en paz y respetando la libertad de todos.
En el sentido literal de la palabra, el civismo trata del modo de vivir en la ciudad o del modo de vida propio del ciudadano. Más allá de la pertenencia a una u otra comunidad nacional, más allá de las diferencias individuales o territoriales, la ciudadanía ha de tener un sentido común y universal. Ha de ser posible descifrar el común denominador que iguale a todas las personas en tanto en cuanto se consideran copartícipes de una democracia liberal.
En este libro hemos intentado analizar y poner de relieve los rasgos fundamentales del civismo y de la ciudadanía. No hemos querido establecer un código de preceptos o de mandamientos básicos, sino más bien dar razones que expliquen por qué sigue siendo esencial ser bien educado o considerarse sujeto de deberes. Por qué conviene trabajar competentemente y entender que también es trabajo el trabajo doméstico relegado desde siempre a las mujeres. Por qué hay que recuperar una virtud aparentemente tan anacrónica como la de la templanza. Por qué y cuándo es buena la rebeldía y hasta qué punto no contradice la participación política. Por qué hay que preocuparse cívicamente del entorno y cuáles deben ser los límites de tal preocupación.
Razones que, a fin de cuentas, se resumen en algo muy evidente: nuestra condición es la vida en común, la convivencia. No podemos vivir en solitario. Esa condición obliga a pensar en el otro con delicadeza y respeto. Dejar de hacerlo sería mostrar desprecio por la humanidad y, en definitiva, por nosotros mismos. El amor propio acaba siendo la razón última de nuestra dignidad y, en consecuencia, del comportamiento cívico.
V ICTORIA C AMPS
S ALVADOR G INER
NOTA A LA EDICIÓN DE NUEVO
AMPLIADA
El favor que habían encontrado las ediciones anteriores de este libro nos animó a ampliarlo hace algunos años, en 2004. Esta vez hemos pensado que, sin abandonar el formato breve y la claridad expositiva en un asunto tan crucial hoy en día para la convivencia, debíamos explorar también algunos aspectos de la necesaria civilidad en las relaciones humanas que tan sólo quedaban apuntados anteriormente.
Así, el amable lector encontrará un capítulo sobre las relaciones interpersonales tal y como aparecen hoy en las llamadas «redes sociales» que se establecen a través de técnicas y mecánicas sin precedentes. Éstas tienen un influjo inmenso en nuestra conducta privada y pública. La panoplia de «tabletas», teléfonos celulares, y toda suerte de instrumentos de comunicación a disposición de millares o millones de ciudadanos nos obliga a buenas prácticas y a no menos buenos comportamientos, que se añaden a los ya existentes. El alcance de esta nueva oleada de innovaciones es parte inseparable de un conjunto creciente de innovaciones cuyas consecuencias materiales y morales podrían ser tan grandes como lo fueran las de la revolución industrial de antaño. Ello nos ha aconsejado la composición de un capítulo adicional en torno a un asunto que juzgamos crucial para la vida civilizada.
Las gentes no conviven en un mundo de iguales. Los hay ricos y pobres, integrados y marginados, explotadores y explotados, maltratadores y maltratados. La buena conducta cívica en lo privado y en lo público, decimos, no es incompatible con el justo afán de los dominados y ofendidos por superar injusticias. Al contrario, muchos movimientos cívicos han logrado notables victorias contra el racismo, la discriminación, la violencia contra las mujeres, la explotación de los menores, y tantas otras causas nobles, sin recurrir a la brutalidad ni al atropello. En unos tiempos de crisis como los que estamos sufriendo, no está de más recordar que podría parecer cínico predicar civismo cuando las desigualdades han crecido exageradamente, sobre todo en los países más desarrollados, donde se supone que la civilización y el respeto a los derechos fundamentales están más consolidados. Bertolt Brecht escribió que primero hay que comer y luego hablar de moral. El primer deber cívico es combatir las discriminaciones, no sólo las que proceden de la insolidaridad y la intolerancia hacia los más desfavorecidos, sino las que tienen su causa en deficiencias del sistema y precisan reformas profundas y estructurales. También es un deber cívico exigir políticas más audaces y más coherentes con el conjunto de valores que teóricamente defendemos.