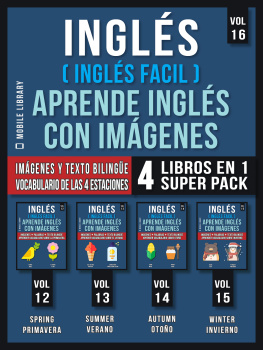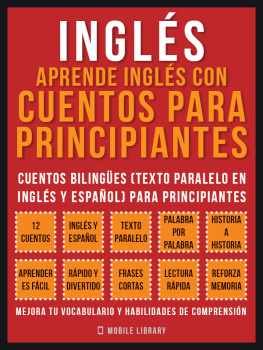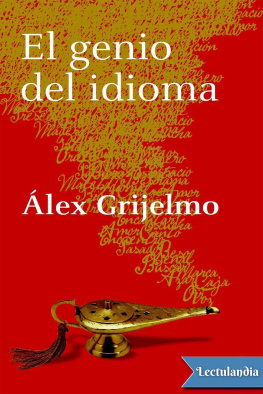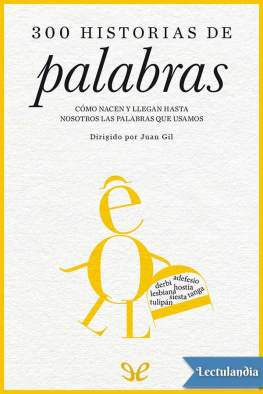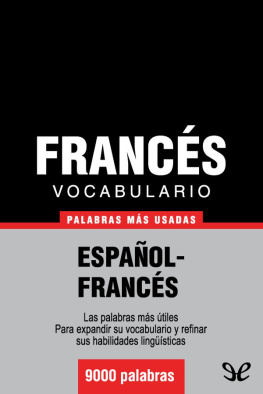A modo
de introducción
L as palabras transmiten mensajes. Pero también comunican emociones; y para reconocer si son apasionadas, indiferentes, dolorosas, temibles, felices… hay que detenerse a observarlas. Con todos los términos establecemos una relación que nace al conocer su significado y va creciendo según lo que nos hace sentir al escucharlas, al decirlas, al recordarlas. En definitiva, lo que vivimos en su compañía. No es lo mismo pronunciar “te amo” que lanzar un “te odio”. La diferencia puede ser sólo una palabra y, sin embargo, el impacto en el que las escucha nunca será el mismo.
¿Cómo elegimos las palabras que usamos para hablar o escribir? ¿Cómo nos definen esas palabras y qué dicen de nosotros? ¿Conocemos todas las palabras que existen para poder seleccionar entre todas ellas la que exprese justo lo que queremos? ¿Cómo y dónde encontramos nuevos términos y cómo establecemos esa relación con ellos? Este libro pretende dar una muestra de las diferentes formas en las que uno se topa con nuevas palabras y narra en primera persona cómo algunas llegaron a mí, a mi vocabulario, a mi vida. Cómo las hallé, o me hallaron, cuándo empezó mi historia con ellas y cómo el descubrimiento de cada una llegó de la manera más inesperada, extraña, peculiar e impredecible. O no tanto. Porque las palabras desconocidas nos rodean, siempre están ahí. Podemos encontrarlas en los libros, en los maestros, en las redes sociales, sí; pero también en la calle, en los amigos, en la gente con la que nos cruzamos de forma casual, en las incorrecciones del otro, en los carteles o grafiti, en las conversaciones en las que participamos o en las que escuchamos por azar. Y de repente ese hallazgo se convierte en feliz encuentro en el que un nuevo término pasa a formar parte de un léxico que va creciendo y con él, el mundo y nuestra forma de existir en él.
¿Cuántas palabras existen en nuestro idioma y cuántas usamos en nuestro día a día? Trescientas. Ésa es la pequeña cantidad de términos con los que solemos comunicarnos en la cotidianidad. Apenas tres centenas componen el vocabulario de un hablante común (más o menos lo que ocupan los dos últimos párrafos de este texto). Para un extranjero puede resultar motivador saber que con una lista corta de sustantivos, verbos, adjetivos y preposiciones sería capaz de mantener una conversación en español, pero para un hablante nativo es una noticia triste. Sobre todo, considerando el idioma tan rico, vasto y maravilloso que tenemos, uno que cuenta con cerca de 300 mil palabras registradas. Eso es… ¡un 99.9% del vocabulario queda en los diccionarios sin usarse! Por supuesto, hay acotaciones, como la edad u ocupación del hablante, pero como sea, estamos desaprovechando un gran universo.
Me quedé pensando: ¿cuántas palabras conocería yo? Y empecé a poner atención, a detenerme en buscar y encontrar palabras nuevas, aquéllas que no se pronuncian con frecuencia, aquellas que a veces pasan de largo sin darnos cuenta, aquellas que tuvieran algo que las hiciera especiales. Así fue cómo nació en mi cuenta de Twitter (@Lauentuiter) #PalabrasQueMeEncuentro, un grupo de
nuevos amigos con los que nació una historia. Una lista de palabras que iban surgiendo en mi día a día de las maneras más fortuitas y que
automáticamente metí en un cajón de ocurrencias que quería conservar. Algunas eran tecnicismos, vocabulario que sólo usarían los entendidos en un tema; otras ni siquiera aparecían en los diccionarios comunes; pero algunas resultaron ser joyas lingüísticas, conceptos muy cotidianos, palabras que solíamos sustituir con comodines o definiciones en nuestra comunicación habitual. Quedé asombrada y también intrigada. Eran palabras desconocidas que representaban cosas, acciones y sensaciones muy conocidas. Ahí habían estado junto a nosotros y estaban desapareciendo. Así que decidí incluirlas en mi vida. Y lo disfruté tanto que se me antojó compartirlo.
Funderelele fue la primera de todas ellas e inmediatamente pasó a ser mi favorita. Con el tiempo y con la escritura de estos breves ensayos se convirtió además en el título de lo que pretende ser este libro: un baúl del que salen volando unas cuantas palabras con la ilusión de que alguna llame la atención, sea atrapada y empiece una nueva historia con un usuario de la lengua.
Y como se trata de palabras raras, singulares y extraordinarias, merecían aparecer en un orden igual de llamativo y juguetón. Por eso verás zupia en primer lugar y abuelo en último. La invitación es a que las leas como quieras, cuando quieras y te adueñes de ellas. Son palabras para compartir y divertirse.
El 19 de septiembre de 2017 la tierra tembló y mi casa en Ciudad de México se desplomó. En ese momento estaba escribiendo uno de estos textos, que para entonces eran ya casi diarios. Antes de que demolieran el edificio me dejaron subir a recoger algunas pertenencias. Fui directa a mi escritorio a buscar esas anotaciones que tenía repartidas por todo el estudio y entre las cosas revueltas que quedaron en el piso, aparecieron estas palabras que logré salvar. Este libro podría haberse titulado Palabras que rescaté entre los escombros pero en realidad, las palabras son mucho más que un momento, son toda una manera de describir el mundo, de sentirlo y de compartirlo. Estas palabras terminaron rescatándome a mí durante las semanas posteriores a esta desgracia y con ellas sigo escribiendo historias. Las dejo aquí para el que quiera iniciar una historia con alguna de ellas.
Poso del vino.
M e parece el momento más divertido de la cena o de la fiesta. Pasadas varias horas de convivio, como detectores en la oscuridad, los bebedores de tinto empiezan a ser balconeados por sus labios, sus dientes y su lengua. Un tono morado invade su boca para delatarlos irremediablemente. Son los restos de los brindis y el suvenir que se llevarán a casa. Cuando se vean en el espejo antes de irse a la cama se quedarán pensando si realmente tomaron mucho o ese último vino no ganará el premio a la mejor cosecha del siglo. Las culpables son las antocianas, unas moléculas de color que al contacto con la boca se vuelven colorantes. Y sí, tiene que ver con la edad del vino. No así el dolor de cabeza al día siguiente; ése tiene que ver con la edad del consumidor.
La fiesta acabó y todos se van a casa. Tras el último adiós te quedas solo. Respiras satisfecho porque todo salió bien. Echas un vistazo a la sala y decides que es muy tarde para ponerte a recoger, que mañana es domingo y que no hay problema por dedicar tu día festivo a reponerte de la fiesta, paradójicamente.
Ese pensamiento brillante de la noche se apaga en cuanto se enciende la luz solar. Cuando a la cruda le sumas el panorama desolador que te espera fuera de tu dormitorio sientes cierto arrepentimiento.
La parte más sencilla es la de sacar una bolsa de basura y llenarla con todo lo que te vas topando. Abres las ventanas para ventilar, metes en el refri las sobras que conformarán tu alimentación la próxima semana y te quedas inmóvil ante la pila de trastes que tienes que lavar. Los platos, cubiertos y vasos no resultan difíciles; lo complicado llega con esas copas que te regalaron cuando tus amigos pensaron que ya era hora de beber en recipientes de adulto. Se esmeraron. Trajeron cristalería que parecería de Baccarat (no es que la conozca, pero leí en una revista que son los cristales de más elegancia, y de Francia, por supuesto), y sí, los brindis ya son otra cosa. Pero ahí les encargo lavarlos. Yo parezco un cirujano en una operación a corazón abierto.