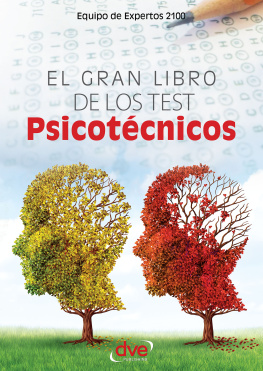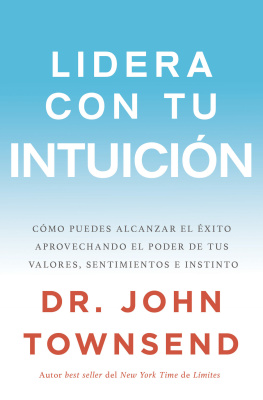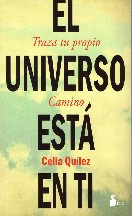Contenido
Guide
A mamá, Noni y mi querido S. P.
Decir la verdad es peligrosísimo. A veces uno debe elegir quedarse en silencio o que lo silencien. Pero si una verdad no puede decirse, al menos debe saberse. Incluso aunque no te atrevas a decirles la verdad a los demás, nunca te mientas a ti mismo.
— FRANCES HARDINGE
Contenido
Los hombres irrumpieron para informar de noticias urgentes. Habían detectado a una partida de treinta y cinco exploradores enemigos a unos once kilómetros, acampados en un desfiladero rocoso. ¿Qué decisión iba a tomar el joven teniente coronel?
La situación se tornaba cada vez más peliaguda; era consciente de ello. Al fin y al cabo, estaban en guerra y él era el único responsable de los 159 reclutas a los que había dirigido al campo de batalla. A pesar de ser un novato de vientidós años con nula experiencia en combate, había acabado, sin saber cómo, segundo al mando de un ejército entero. No solo tenía que actuar con rapidez y decisión, sino que tenía que demostrar su valor ante cualquiera que pudiera estar observándolo. Era una prueba crucial de su destreza militar, pero no tenía ninguna duda de que iba a superarla con creces. El joven, extremadamente confiado en sus propias capacidades, estaba deseando mostrarles a sus superiores la madera de la que estaba hecho.
¿Que qué hacían en el desfiladero esos hombres? Pues, claramente, planeaban lanzar una ofensiva, concluyó con seguridad (y equivocadamente, como acabó demostrándose más adelante). Así que el coronel ordenó un ataque sorpresa. La madrugada del 28 de mayo sus tropas cayeron sobre el desprevenido grupo, que no tuvo la menor oportunidad de salir airoso. En menos de quince minutos, trece soldados enemigos estaban muertos y otros veintiún habían sido capturados.
Henchido de orgullo por su victoria, el coronel volvió a su campamento y empezó a redactar carta tras carta, la primera de las cuales estaba dirigida a su comandante. Antes de siquiera describir lo acontecido en la batalla, el envalentonado líder aprovechó la oportunidad (en forma de una diatriba de ocho párrafos) para quejarse de la paga que recibía. Su siguiente carta fue para su hermano menor, ante el cual se jactó desenfadadamente sobre su bravura ante el ataque enemigo: «De verdad que puedo asegurarte», escribió, «que he oído el silbido de las balas; créeme, había algo cautivador en el sonido».
Una vez terminada su correspondencia para presumir ante otros llegó la hora de planificar sus siguientes pasos. Convencido de que el enemigo estaba a punto de lanzar un ataque como represalia, advirtió que necesitaba encontrar una mejor ubicación para su campamento. Tras cruzar una cordillera cercana, el coronel y sus hombres descendieron hasta un enorme prado alpino. La pradera estaba rodeada por doquier de colinas ondulantes repletas de arbustos y un denso bosque de pinos. Al inspeccionar la zona, el coronel la declaró como el emplazamiento defensivo perfecto y ordenó a sus tropas que empezaran con los preparativos.
Unos días después contemplaba con orgullo cómo sus hombres daban los últimos retoques a la empalizada circular, formada por abundantes troncos de más de dos metros, perpendiculares al suelo y envueltos en pieles de animal. Como en su interior solo cabían setenta hombres, ordenó a sus tropas que cavaran una trinchera de noventa centímetros para que los restantes se agazaparan en ella. Al coronel le pareció un diseño maravilloso y le aseguró a su comandante que, con la ayuda de la naturaleza, habían conseguido un buen atrincheramiento y que el campo de batalla había quedado preparado tras eliminar los arbustos de los prados. Sabía que los superaban en número, pero «incluso con mis pocos efectivos», informó, «no temeré ante el ataque de un ejército de quinientos hombres».
Desgraciadamente, no todo el mundo estaba de acuerdo con el confiado muchacho. Una de las varias decisiones cuestionables que tomó fue el lugar del fuerte. Como lo había construido en un suelo tan blando, cualquier llovizna convertiría el prado en un pantano; una lluvia torrencial podría llegar a inundar las trincheras y mojar la munición por completo. Además, estaban tan cerca de los bosques (a poco más de cincuenta metros) que los tiradores enemigos podían acercarse sin que nadie los detectara y disparar sobre la fortaleza sin esfuerzo y a poca distancia. En cuanto al fuerte en sí, el comandante aliado del coronel, un veterano aguerrido, insistió en que «aquella cosilla del prado» no aguantaría de ningún modo.
Resuelto y convencido de que su decisión era la mejor, el coronel hizo caso omiso de estos argumentos y proclamó, enfurecido, que el comandante y su ejército eran unos «diablos traicioneros» y unos «espías». La situación provocó una pequeña rebelión en la que el comandante aliado y sus seguidores huyeron atemorizados (como se vio más tarde, con un miedo más que justificado). En la batalla que siguió, al coronel no le pareció tan cautivador el sonido de las balas silbando a su alrededor.
Y esa batalla resultó crucial. Tanto, que los errores del coronel acabaron cambiando el rumbo de la historia. En los años que han transcurrido desde entonces, los historiadores han intentado explicar por qué la operación resultó tan espectacularmente desastrosa. Muchos han criticado correctamente al coronel por «haber avanzado cuando debería haber retrocedido, por luchar sin esperar a contar con suficientes refuerzos, por elegir un emplazamiento imposible de defender, por la chapucera construcción del fuerte, por alejar [...] a sus aliados, y por su desmedido y chocante orgullo al creer que podría imponerse ante las fuerzas enemigas».
Pero la caída del coronel no puede achacarse simplemente a los errores tácticos, maniobras erróneas o la pérdida de la confianza que sus hombres habían depositado anteriormente en él. Limitarse a examinar únicamente estos factores supondría pasar por alto la raíz de todo esto: en esencia, el coronel carecía del factor determinante más importante y menos explorado del éxito o el fracaso, ya sea en el campo de batalla, en el lugar de trabajo o en cualquier otro lugar. Esa cualidad es la autoconciencia.
Aunque ofrecer una definición precisa es más complejo de lo que parece, la autoconciencia, esencialmente, es la capacidad de vernos a nosotros mismos, de entender quiénes somos, cómo nos ven los demás y cómo encajamos en el mundo que nos rodea. Desde el consejo de «Conócete a ti mismo» de Platón, filósofos y científicos por igual han ensalzado las virtudes de la autoconciencia. Y, efectivamente, podría decirse que esta capacidad es uno de los aspectos del ser humano más remarcables. En su libro Lo que el cerebro nos dice, el neurocientífico V. S. Ramachandran explica poéticamente:
Cualquier mono puede alargar el brazo y tomar un plátano, pero solo los humanos podemos llegar a las estrellas. Los monos viven, compiten, se reproducen y mueren en los bosques... Y no hay más. Los seres humanos escriben, investigan, crean y buscan. Empalmamos genes, dividimos átomos y lanzamos cohetes. Miramos hacia arriba [...] y ahondamos en los dígitos de pi. Quizá lo más extraordinario es que miramos hacia dentro, armando el puzle de nuestro excepcional y maravilloso cerebro. [...] Este es verdaderamente el mayor misterio de todos.
Hay quien llega a decir que la capacidad de entendernos a nosotros mismos es la esencia de la supervivencia y el avance humanos. Durante millones de años, los ancestros del Homo sapiens evolucionaron con una lentitud casi exasperante. Pero, como explica Ramachandran, unos ciento cincuenta mil años atrás hubo un desarrollo bastante explosivo en la mente humana cuando, entre otras cosas, adquirimos la capacidad de examinar nuestros propios pensamientos, sensaciones y comportamientos, además de poder ver las cosas desde el punto de vista de los demás (como veremos más adelante, ambos procesos son absolutamente esenciales para la autoconciencia). Esto no solo sentó las bases de formas más elevadas de expresión humana, como el arte, las prácticas espirituales y el lenguaje, sino que supuso una ventaja para la supervivencia de nuestros ancestros, que tenían que trabajar en coordinación para poder sobrevivir. Ser capaz de evaluar sus propios comportamientos y decisiones, y ver su efecto en los demás miembros, los ayudó a no acabar siendo expulsados de la isla, si usamos una referencia ligeramente más moderna.