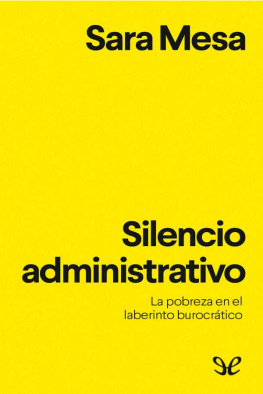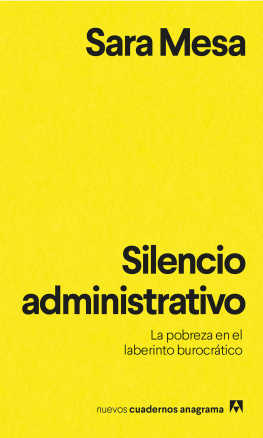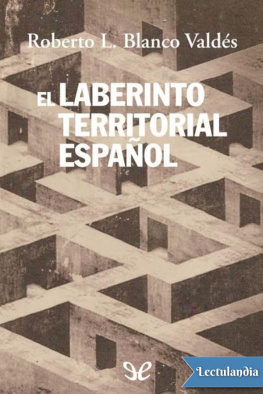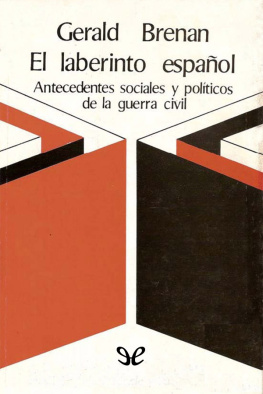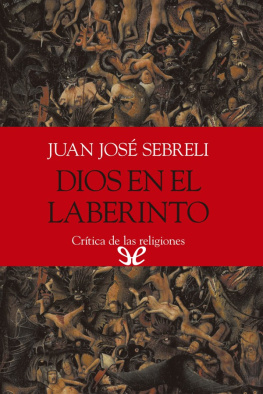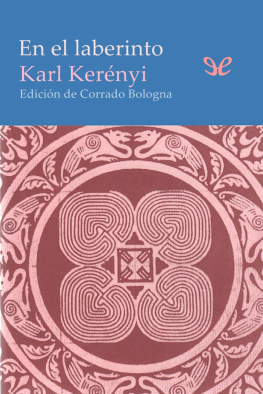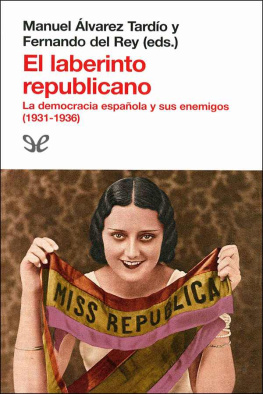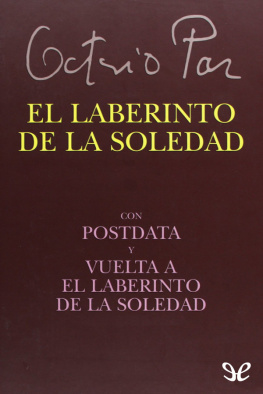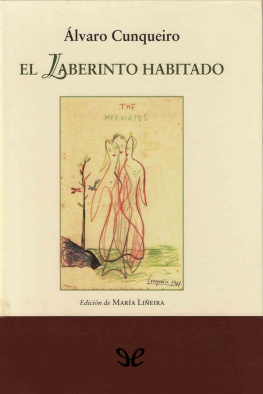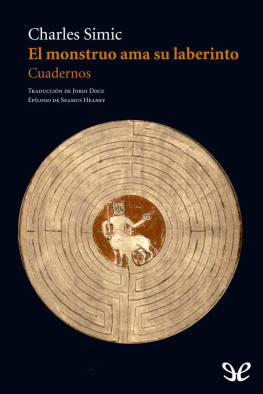Epílogo
La historia de Carmen es una historia real, aunque he cambiado su nombre y algunas de las circunstancias de su vida aparecen ligeramente modificadas o emborronadas para preservar su anonimato. En ningún caso he exagerado ni he cargado las tintas sobre estas circunstancias. Al revés, por difícil que resulte creerlo, su realidad tiene elementos que la hacen aún más dura, pero que no he recogido aquí por no ser pertinentes.
Beatriz no soy yo. Beatriz es una mezcla de las personas que pusimos nuestro empeño desinteresado —e inútil, en gran medida— en ayudar a Carmen. Bien pensado, el hecho de que el personaje de Beatriz represente a una colectividad resulta aún más impactante en el balance final: que entre varios no pudiéramos vencer la máquina burocrática de la administración pone de relieve qué poco puede hacer quien está solo e indefenso ante ella.
Quiero agradecer públicamente el apoyo de todos aquellos que se involucraron en la historia de Carmen, muy en especial el de Nuria Muñoz y mis padres, la asociación Tomares Comparte, el economato social de Triana Hijas de la Caridad y Cáritas de San Juan de Aznalfarache.
Agradezco también la información y el apoyo facilitados por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y por el Defensor del Pueblo Andaluz, instituciones que están desempeñando un papel esencial en la denuncia de la inadecuación del sistema de rentas mínimas.
También, aunque no sé sus nombres, agradezco el trabajo de los agentes sociales y técnicos de la administración que se hayan implicado realmente en la defensa de los derechos de Carmen y de otros como Carmen, pues estoy convencida de que los ha habido, y los hay, luchando desde dentro.
Noviembre de 2018
Nota inicial
Este libro surge de un encuentro. Del día en que mi amiga Nuria y yo nos paramos a hablar con una mujer que mendigaba en una calle de Sevilla, y de todo lo que vino después. Es, ante todo, una crónica personal que relata un viaje hacia un mundo que yo desconocía: el de la extrema pobreza y el endemoniado laberinto burocrático por el que se hace pasar a los más necesitados.
Según el informe «El Estado de la Pobreza 2018» de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), el 26,6 % de la población española está en riesgo de pobreza y exclusión. De ellos, el 5,1 % (más de 2,3 millones de personas) padece pobreza severa, es decir, subsiste con menos de 342 euros al mes.
Descendiendo en la terrible escala de la carencia, la Fundación RAIS —Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral— calcula que en España 31 000 personas no tienen hogar, el mayor estado de vulnerabilidad y desprotección posible. Por su parte, el informe «¿En qué sociedad vivimos?», de Cáritas Española, eleva el número a 40 000 personas sin techo.
Impacta que cifras tan preocupantes no estén en el primer plano del debate político y mediático, cuando, además, los índices de pobreza continúan creciendo y los sistemas de rentas mínimas puestos en marcha por las distintas comunidades autónomas se han revelado ineficaces para erradicarla. En el caso de la pobreza extrema, la condena a la invisibilidad del colectivo de los «sin techo» —personas que, en su mayoría, no pueden ni siquiera defenderse a sí mismas— es tal que, por ejemplo, los planes estatales de vivienda siguen sin incluir medidas específicas contra el sinhogarismo.
Sin embargo, la percepción ciudadana va en sentido contrario. La idea de que existen multitud de ayudas y prestaciones destinadas a los más pobres está tan extendida que no son pocos los que las consideran excesivas, hasta el punto de sentir un agravio comparativo.
Lo que subyace bajo esta percepción es la creencia en la voluntariedad de la pobreza: habiendo tantos recursos disponibles, piensan muchos, si alguien vive en la calle es porque quiere. Y a partir de ahí, surgen todos los demás estigmas: los «sin techo» son vagos, sucios, locos, problemáticos, peligrosos.
La filósofa Adela Cortina acuñó el término aporofobia, odio a los pobres, a partir del griego áporos («indigente», «sin recursos»), bajo el convencimiento de que para resolver cualquier problema el primer paso es designarlo. En 2017, la RAE incluyó aporofobia en el Diccionario de la Lengua Española y, desde entonces, se ha convertido en un término de uso corriente. Cortina habla de la existencia de razones neurológicas para explicar —que no justificar— la aversión, miedo y rechazo hacia los pobres, mucho más extendida que otras fobias sociales. Este odio puede manifestarse desde actitudes sutiles (recelos y prejuicios que, en mayor o menor medida, todos tenemos) hasta las más radicales (crímenes de odio). Pero además de las motivaciones cerebrales, Cortina recuerda que existen razones de otro tipo —políticas, sociales y económicas— que fomentan la aporofobia, y que son las que se pueden y deben modificar.
La historia que cuento en Silencio administrativo —encarnada en el periplo de una mujer discapacitada y pobre que, al pedir ayuda, se choca contra la dura realidad del silencio— pone de manifiesto que la administración y algunos medios de comunicación contribuyen indirectamente a la existencia de la aporofobia al crear una imagen distorsionada y magnificada de las ayudas y partidas públicas destinadas a erradicar la pobreza, al tiempo que silencian o maquillan sus graves limitaciones y deficiencias.
Las rentas mínimas —pensadas para proporcionar los más elementales recursos de subsistencia— están reconocidas como un derecho humano en distintos textos internacionales, como la Carta Social Europea. No voy a entrar aquí en la idoneidad de este tipo de rentas, muy cuestionadas no solo por su insuficiencia y por la burocratización de los trámites que conllevan, sino también porque no evitan la llamada trampa de la pobreza, cronifican la precariedad y fomentan la economía sumergida. No voy a entrar, como digo, en ese debate, porque el propósito de Silencio administrativo es describir una realidad a través de una experiencia concreta, experiencia que se centra en la situación actual y no en la deseable. Sin embargo, vista la inadecuación del sistema vigente —que, por cierto, también viene siendo denunciada desde hace años por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa—, puedo decir que cada vez estoy más convencida de que la única solución para erradicar la pobreza es la implantación de una renta básica universal, medida que apoyan muchos economistas contemporáneos como Philippe van Parijs en Francia, Guy Standing en Reino Unido y Daniel Raventós en España.
La historia de Silencio administrativo se ubica en Andalucía, comunidad en la que, según datos reconocidos por el gobierno, el 35,4 % de la población está en riesgo de pobreza y el 7,1 % en riesgo de pobreza extrema, superando la media española. No obstante, es importante subrayar que los escollos burocráticos, la lentitud de los trámites y las deficiencias que aquí se describen no son problemas exclusivamente de ámbito andaluz, sino que se extienden al resto de España, afectando a comunidades gobernadas por todo tipo de formaciones políticas.
Debo matizar también que no soy una experta en asuntos sociales ni derechos humanos. Aunque me he documentado para escribir al respecto y he consultado a varias organizaciones y asociaciones centradas en la marginación y la exclusión social, Silencio administrativo no es, ni pretende ser, un ensayo, sino más bien una crónica personal cuya perspectiva, no exenta de la subjetividad de la narradora, aborda una realidad social que es, por desgracia, objetiva e insoslayable.
—¿Tienes algún prejuicio contra mí? —preguntó K.
—No tengo ningún prejuicio contra ti —dijo el sacerdote.
—Te lo agradezco —dijo K—. Todos los demás que participan en mi proceso tienen un prejuicio contra mí. Ellos se lo inspiran también a los que no participan en él. Mi posición es cada vez más difícil.