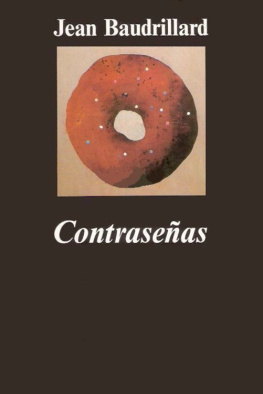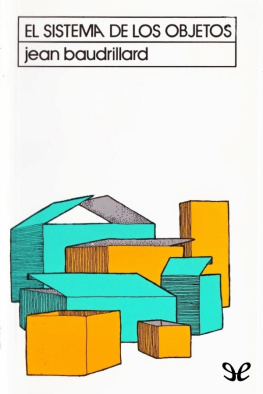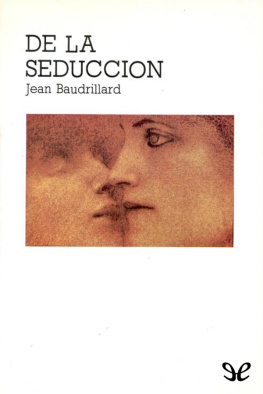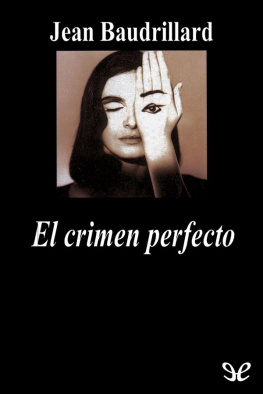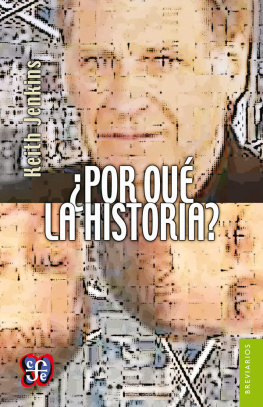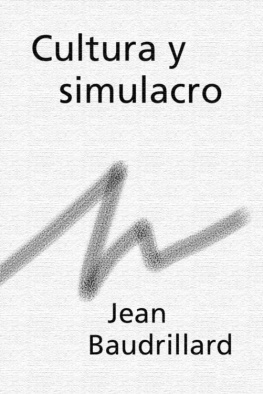Al analizar los vínculos que mantienen los grandes movimientos sociales y la obsesión contemporánea de la producción, Jean Baudrillard se sitúa en el centro de la problemática de una generación rebelde a las referencias impuestas por la omnipotencia del mercado. A la «virtualización» de nuestro mundo, a la univocidad del «comercio» de los signos, a las virtudes ilusorias de la transparencia y a la mixtificación del valor mercantil, opone la prodigalidad del intercambio simbólico, el desafío de la seducción, el juego íntimo de lo aleatorio, la reversibilidad del destino.
Agentes seductores de un pensamiento que se reivindica como provocador y paradójico, dieciséis contraseñas cristalizan aquí las ideas clave de sus obras, siguiendo el principio estético y pedagógico de un abecedario. Un libro accesible y de una gran libertad de tono, una especie de paleta que reparte a pinceladas los principales conceptos filosóficos de Baudrillard.
«Desde hace un cuarto de siglo, Jean Baudrillard —ojo melancólico, voz de barítono— publica libros como arrojando al mundo sus mensajes radicales y crípticos. Solitario, nietzscheano, posmoderno. Un desperado que acecha con delectación el apocalipsis… En el fondo Baudrillard es un analista de un mundo amenazado por el consenso y desertado por la razón». (Jean-Paul Enthoven, Le Point ).
«Dieciséis contraseñas como otros tantos Sésamos destinados, si no a abrir, por lo menos a facilitar la entrada a la obra consecuente de Jean Baudrillard». ( La Ouinzaine Littéraire ).
Jean Baudrillard
Contraseñas
Título original: Mots de passe
Jean Baudrillard, 2000
Traducción: Joaquín Jordá
Es paradójico trazar un panorama retrospectivo de una obra que jamás ha querido ser prospectiva. Es algo así como Orfeo, que mira demasiado pronto a Eurídice y, de golpe, la devuelve para siempre a los Infiernos. Eso significaría que la obra se adelanta a sí misma y presiente su final desde el principio, que estaba cerrada, que se desarrolla de forma coherente, que siempre había existido. Así que no veo otra manera de tratarla que en términos de simulación, un poco a la manera como Borges reconstruye una civilización perdida a través de los fragmentos de una biblioteca. Es decir que difícilmente puedo plantearme la cuestión de su verosimilitud sociológica, a la que, por otra parte, me resultaría extremadamente difícil contestar. Sin duda hay que ponerse en la situación de un viajero imaginario que tropezara con estos textos como con un manuscrito olvidado y que, carente de documentos en los que apoyarse, se esforzara en reconstruir la sociedad que describen.
J. B.
Contraseñas… Creo que la palabra sugiere bastante bien una manera casi iniciática de introducirse en las cosas sin la pretensión de catalogarlas. Pues las palabras son portadoras y generadoras de ideas, más, quizá, que al contrario. Mágicas portadoras de espejismos, no sólo transmiten ideas y cosas, sino que ellas mismas se metamorfosean y se metabolizan entre sí, obedeciendo a una suerte de evolución en espiral. Así se convierten en contrabandistas de ideas.
Las palabras poseen para mí una importancia extrema. Que poseen una vida propia, y, por consiguiente, son mortales, es evidente para cualquiera que no reivindique un pensamiento definitivo, con pretensiones edificantes. Lo que es mi caso. La temporalidad de las palabras expresa un juego casi poético de muerte y renacimiento: las metaforizaciones sucesivas hacen que una idea crezca y se convierta en algo más que ella misma, en una «forma de pensamiento», pues el lenguaje piensa, nos piensa y piensa por nosotros tanto, por lo menos, como nosotros pensamos a través de él. También ahí existe un intercambio, que puede ser simbólico, entre palabras e ideas.
Creemos que avanzamos a base de ideas —esta es sin duda la fantasía de cualquier teórico, de cualquier filósofo—, pero son también las propias palabras las que generan o regeneran las ideas, las que sirven de «embrague». En esos momentos, las ideas se entrecruzan, se mezclan al nivel de la palabra, que sirve entonces de operador —pero de un operador no técnico— en una catálisis en la que el propio lenguaje está en juego. Lo que lo convierte en una baza por lo menos tan importante como las ideas.
Así pues, dado que las palabras pasan, traspasan, se metamorfosean, se convierten en porteadoras de ideas siguiendo unas rutas imprevistas, incalculadas, creo que el término «contraseñas» permite abarcar las cosas a la vez cristalizándolas y situándolas en una perspectiva abierta y panorámica.
El objeto
El objeto ha sido para mí la «contraseña» por excelencia. Desde el comienzo, elegí ese ángulo porque quería desentenderme de la problemática del sujeto. La cuestión del objeto representaba su alternativa, y se estableció como mi horizonte de reflexión. También intervenían cuestiones relacionadas con la época: en los años sesenta, el paso de la primacía de la producción a la del consumo situó los objetos en un primer plano. En cualquier caso, lo que me ha interesado realmente no es tanto el objeto fabricado en sí mismo como lo que los objetos se decían entre sí, el sistema de signos y la sintaxis que elaboraban. Y, por encima de todo, el hecho de que remitían a un mundo menos real de lo que podía hacer creer la aparente omnipotencia del consumo y el beneficio. A mi modo de ver, en ese mundo de signos, escapaban muy rápidamente a su valor de uso para jugar entre sí, para corresponderse.
Detrás de esta formalización semiótica, existía sin duda una reminiscencia de La náusea de Sartre y de aquella famosa raíz que es un objeto obsesivo, una sustancia venenosa… Me parecía que el objeto estaba casi dotado de pasión, o, por lo menos, podía tener una vida propia, salir de la pasividad de su utilización para adquirir una suerte de autonomía y tal vez incluso la capacidad de vengarse de un sujeto demasiado convencido de dominarlo. Los objetos siempre han sido considerados un universo inerte y mudo, del que disponemos con el pretexto de que lo hemos producido. Pero, en mi opinión, ese universo tenía algo que decir, algo que superaba su utilización. Entraba en el reino del signo, donde nada ocurre con tanta simplicidad, porque el signo siempre es el desvanecimiento de la cosa. Así pues, el objeto designaba el mundo real pero también su ausencia, y en especial, la de su sujeto.
La exploración de esta fauna y esta flora de los objetos es lo que me ha interesado. He utilizado para ello todas las disciplinas que se movían en el aire del momento, el psicoanálisis, el análisis marxista de la producción y sobre todo el análisis lingüístico, a la manera de Barthes. Pero el interés del estudio del objeto residía en que exigía pasar a través de tales disciplinas, e imponía una transversalidad. A decir verdad, el objeto no era reductible a ninguna disciplina concreta y, al convertirlas a todas en enigmáticas, ayudaba a poner en cuestión sus propios postulados, sin excluir los de la semiótica, en la medida en que el objeto-signo, en el que interfieren múltiples tipos de valores, es mucho más ambiguo que el signo lingüístico.
Sea cual fuere el interés real de estas diferentes aproximaciones, lo que me apasionaba y me sigue apasionando es la manera como el objeto se evade y se ausenta, todo lo que mantiene de «inquietante extrañeza». El intercambio al que sirve de soporte sigue insatisfecho. Ejerce, sin duda, de mediador, pero, al mismo tiempo, dado que es inmediato e inmanente, rompe esa mediación. Permanece en las dos pendientes, satisface tanto como decepciona; es posible que proceda de la «parte maldita» a que se refería Bataille, que jamás se resolverá, jamás se redimirá. No existe la Redención del objeto, en alguna parte existe un «resto» del que el sujeto no puede apoderarse; cree paliarlo mediante la profusión y el amontonamiento, pero sólo consigue multiplicar los obstáculos para la relación. En un primer momento, se alcanza una comunicación a través de los objetos, pero después su proliferación bloquea esa comunicación. El objeto desempeña un papel dramático, es de pies a cabeza un actor en la medida en que desbarata cualquier simple funcionalidad. Y por ese motivo me interesa.