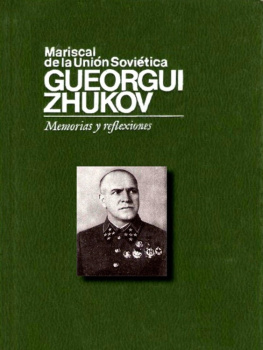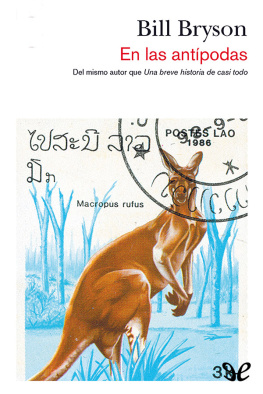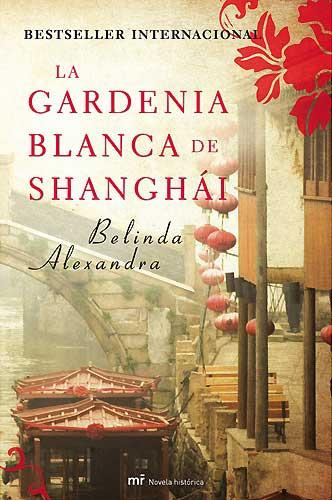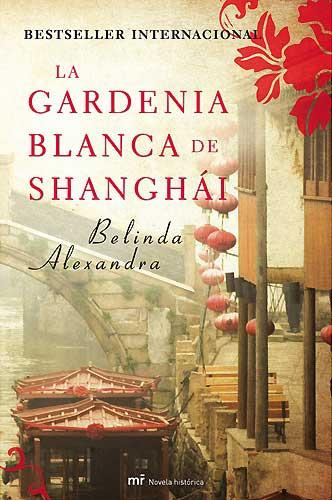
Belinda Alexandra
La gardenia blanca de Shanghái
HARBIN, CHINA
Nosotros, los rusos, creemos que si un cuchillo se cae de la mesa, se aproxima la llegada de un visitante varón, y que un ave que entra volando en una habitación es la señal de la muerte inminente de alguien cercano. Sin embargo, ningún presagio de cuchillos tirados al suelo o de aves extraviadas me previno cuando ambos acontecimientos tuvieron lugar en 1945, cerca de mi decimotercer cumpleaños.
El general apareció el décimo día tras la muerte de mi padre. Mi madre y yo nos manteníamos ocupadas retirando las cortinas de seda negra que habían adornado los espejos y los cuadros durante los nueve días de luto. El recuerdo de mi madre aquel día nunca se me borrará de la memoria. Su piel marfil bordeada por mechones de cabello oscuro, los pendientes de perla en los lóbulos de las orejas y sus ardientes ojos color ámbar forman una nítida fotografía ante mí: mi madre, una viuda de treinta y tres años.
Recuerdo sus delgados dedos doblando la tela negra con una languidez que no era habitual en ella. Pero entonces, ambas estábamos profundamente conmocionadas por nuestra pérdida. Cuando mi padre se fue la mañana de su muerte, le brillaban los ojos mientras sus labios acariciaban mis mejillas con besos de despedida. No podía imaginarme que, la siguiente vez que lo viera, estaría dentro de un pesado ataúd de roble, con los ojos cerrados y el rostro encerado y distante a causa de la muerte. La parte inferior del ataúd permanecía cerrada para ocultar sus piernas, mutiladas en el mortal accidente de coche.
La noche en la que se instaló el cuerpo de mi padre en el recibidor, con cirios blancos a ambos lados del ataúd, mi madre cerró con llave las puertas del garaje y les colocó una cadena con un candado. La observé desde la ventana de mi cuarto mientras caminaba arriba y abajo frente a la puerta del garaje y movía los labios como si estuviera conjurando un silencioso encantamiento. De vez en cuando, se detenía y se colocaba el pelo por detrás de las orejas, como si estuviera escuchando algo, pero después sacudía la cabeza y continuaba paseándose. A la mañana siguiente, salí sigilosamente para mirar la cadena y el candado. Comprendí lo que había hecho: cerrar con la misma firmeza las puertas del garaje con la que nosotras tendríamos que habernos asido a mi padre, de haber sabido que permitirle conducir bajo la copiosa lluvia significaría dejarle marchar para siempre.
En los días posteriores al accidente, nuestro dolor se difuminó a causa del flujo constante de visitas de nuestros amigos rusos y chinos. Llegaban y se iban cada hora, andando o en rickshaws, dejaban sus granjas vecinas o casas de la ciudad para llenar nuestro hogar con el aroma del pollo asado y el murmullo de las condolencias. Los que venían del campo acudían cargados de regalos, como pan y bollos, o flores silvestres que habían sobrevivido a las heladas tempranas de Harbin, mientras que los que venían de la ciudad traían marfil y seda; una manera educada de darnos dinero, ya que, sin mi padre, mi madre y yo nos enfrentaríamos a tiempos difíciles.
Luego celebramos el entierro. El sacerdote, de facciones surcadas y nudosas como un viejo árbol, trazó el signo de la cruz en el aire glacial antes de que clavaran la tapa del ataúd. Los rusos de anchas espaldas hundieron sus palas en el suelo y arrojaron paladas de tierra congelada dentro de la tumba. Trabajaron duro con las mandíbulas apretadas y los ojos bajos, con el sudor resbalándoles por el rostro, ya fuera para mostrar respeto por mi padre o para ganarse la admiración de la joven viuda. Mientras tanto, nuestros vecinos chinos se mantenían a respetuosa distancia en el exterior de las puertas del cementerio, comprensivos, pero recelosos de la costumbre que teníamos de enterrar a nuestros seres queridos abandonándoles así a la merced de los elementos.
Más tarde, los asistentes al funeral volvieron a reunirse en nuestro hogar, una casa de madera que mi padre había construido con sus propias manos después de huir de Rusia y de la Revolución. En el velatorio, nos sentamos a tomar pasteles de sémola y té servido con un samovar. Originalmente, la casa era un chalé de tejado inclinado con las chimeneas sobresaliendo de los aleros, pero, después de casarse con mi madre, mi padre construyó seis habitaciones más y una segunda altura, que llenó de armarios lacados, sillas antiguas y tapices. Talló marcos ornamentales en las ventanas, levantó una gruesa chimenea y pintó las paredes de amarillo botón de oro, como el palacio de verano del zar. Los hombres como mi padre hacían de Harbin lo que era: una ciudad china llena de nobleza rusa expatriada. Gente que trataba de recrear el mundo que había perdido mediante esculturas de hielo y bailes de invierno.
Después de que nuestros invitados dijeran todo lo que se podía decir, seguí a mi madre hasta la puerta para verles marcharse. Mientras se ponían los abrigos y sombreros, me percaté de que mis patines de hielo estaban colgados en un perchero de la entrada principal. La cuchilla izquierda estaba suelta y me acordé de que mi padre había tratado de fijarla antes del invierno. La parálisis de los últimos días dio paso a un dolor tan agudo que me dañaba las costillas y me revolvía el estómago. Cerré los ojos con fuerza para luchar contra aquel dolor. Observé el cielo azul que se precipitaba sobre mí y un débil sol de invierno que relucía en el hielo. El recuerdo del año anterior volvió a mi mente. El río Songhua solidificado; el griterío alegre de los niños esforzándose por mantenerse de pie sobre sus patines; los jóvenes amantes deslizándose por parejas y los ancianos arrastrando los pies por el centro del río para buscar peces en las zonas donde la capa de hielo era más delgada.
Mi padre me subió a sus hombros; las cuchillas de sus patines arañaban la superficie por el peso añadido. El cielo se convirtió en un borrón aguamarina y blanco. La cabeza me daba vueltas de la risa.
– Bájame, papá -dije, sonriendo abiertamente a sus ojos azules-. Quiero mostrarte algo.
Me bajó, pero no me soltó hasta haberse asegurado de que yo era capaz de mantener el equilibrio. Busqué una zona despejada y patiné hasta ella, levantando una pierna del hielo y girando como una marioneta.
– ¡Harashó, harashó! -exclamó mi padre aplaudiendo. Se restregó la mano enguantada por el rostro y me dedicó una sonrisa tan amplia que las líneas de expresión de su rostro parecieron cobrar vida. Mi padre era mucho mayor que mi madre, acabó sus estudios universitarios el año en que ella nació. Fue el más joven de los coroneles del Ejército Blanco y, de alguna manera, muchos años después, sus gestos seguían teniendo una mezcla de entusiasmo juvenil y de precisión militar.
Estiró los brazos y los abrió hacia mí para que patinara hasta donde él estaba, pero yo quería volver a exhibirme. Me impulsé aún más fuerte y comencé a girar, pero mi cuchilla tropezó contra un bache y el pie se me dobló. Mi cadera chocó contra el hielo y expulsé todo el aire que tenía en los pulmones.
Mi padre estaba junto a mí en un instante. Me cogió y patinó hacia la orilla del río conmigo en brazos. Me sentó en el tronco de un árbol caído y me pasó las manos sobre los hombros y las costillas antes de quitarme la bota rota.
– No hay fracturas -dijo, moviendo el pie entre las manos.
El aire era glacial y mi padre me frotó la piel para calentarla. Miré fijamente los mechones de pelo blanco que se mezclaban con su cabello color jengibre en la coronilla, y me mordí los labios. Las lágrimas de mis ojos no se debían al dolor, sino a la humillación de haberme puesto en ridículo. Mi padre apretó el dedo pulgar contra la zona hinchada del tobillo y yo me estremecí. Ya se estaba empezando a formar un moratón debido al golpe.
Página siguiente