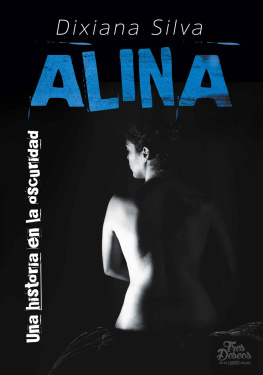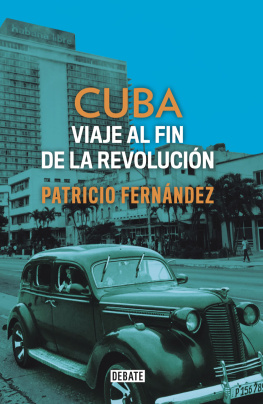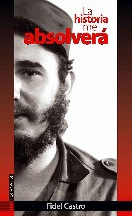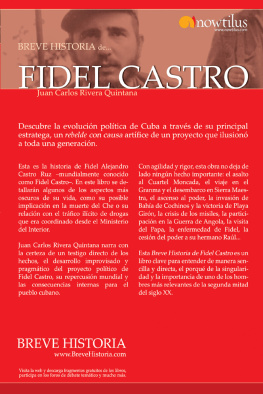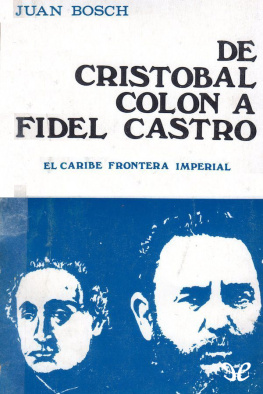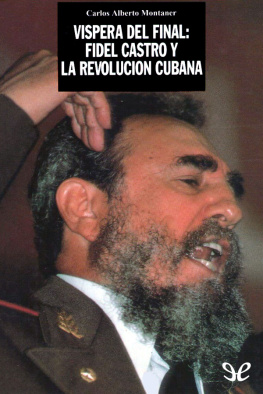Alina Fernández
Alina
Memorias de la hija rebelde de Fidel Castro
Diseño de la portada: Albert Milá
Ilustración de la portada: Josep Ramón Domingo
Fotografía de la autora en la solapa: © Javier Salas
Primera edición: mayo, 1997
© 1997, Alina Fernández
Editado por Plaza & Janés Editores, S. A.
Printed in Spain — Impreso en España
ISBN: 84-01-37585-1
A todos los que fueron, son y serán cubanos
EL ÁRBOL GINECOLÓGICO
Érase una vez un inglesito del nordeste de Inglaterra, en el pueblo de Newcastle-under-Lyme. Herbert Acton Clews se llamaba.
Y érase una vez Ángel Castro, un muchacho en un pueblo de Lugo, en Galicia, España. Y érase, nuevamente, un niño que vivía en Estambul de robarle a los ciegos, aunque tenía memorias de un imperio más grande, cuando su familia de judíos renegados le había borrado una letra a su apellido, dejándolo en Ruz.
Todos ellos se rascaban la comezón de una nueva vida.
Lo mismo le pasaría a un adolescente santanderino, Agustín Revuelta y San Román, descendiente de un hombre que en la corte de España tuvo el rango de «caballero cubierto ante la reina». En algunos países de habla hispana, el que un caballero sea «cubierto» significa que dicho señor conserva intacto su prepucio. En este caso se refiere a que no tenía que descubrirse la cabeza cuando se hallaba ante su majestad.
(No. ¡La cabeza kaput! ¡La que manda arriba!) Por favor, no nos pongamos verdes todavía.
Por los más variopintos motivos, esos machos decidieron correr su aventura por el ancho mundo. Eran aventureros todos y no daban demasiada importancia a sus raíces. El poder siempre se ha llamado buena fortuna y la buena fortuna se llamó siempre dinero.
Fue durante un amanecer cuando abordaron sus respectivos barcos. La mar océano se dejaba surcar tranquila, abierta a la libertad de todos los destinos.
Y casi puntualmente, siguiendo el uno la estela de espuma abierta por el otro como una huella recurrente en el mar, llegaron al puerto de La Habana capital, ese lugar que el pirata Morgan había evitado para ir a enterrar su tesoro en la carne más pulposa y llamativa de la playa de María la Gorda, una hetaira tropical que con los jadeos apopléjicos de sus orgasmos le regaló el secreto de un valle escondido que sigue inexplorado todavía.
El inglesito Herbert tenía un apéndice olfativo considerable para oler la fortuna, pero era aniósmico.
Uno de los españoles, el gallego Ángel, llegaba como quinto del Ejército español y había sido capturado en una leva medioévica que no supo eludir.
El turco se llevó un chasco entre tanta confusión de guerra coloniativa y adoptó el nombre castizó de Francisco.
El santanderino traía una carta de recomendación. Se estableció como comerciante en el ramo de los paños y se casó con María. Poco después les nacería Manolo Revuelta.
En Cuba los esperaban, en un punto del futuro incierto, las hembras con las que iban a iniciar su descendencia. En los albores del siglo las había hermosas, mezcladas de abolengos y de razas, hijas mulatas de gallego con negra escultural, o de nariz arrogante y porte apacible cuando algún indio autóctono revelaba su sangre a través de los siglos; hijas de chino con mulata, o de francés terrateniente con haitiana, cruces que iban blanqueando su sangre poco a poco.
No pasaron muchos años antes de que las familias Clews, Castro, Ruz y Revuelta cruzaran sus destinos. El destino es promiscuo.
Uno solo de ellos tuvo que volver derrotado a su terruño. Era Ángel. La guerra de independencia de Cuba lo había vencido. Una guerra heroica que duró tres años, del 95 al 98, y que dejó libres a los esclavos y arrasadas las provincias orientales, porque los insurrectos quemaron sus cañaverales y las mambisas incendiaron sus casas en la gesta libertaria.
Cuando el gobierno de España desmovilizó a las tropas coloniales, se le concedió a Ángel un dinero de retiro, que él aprovechó para volver a la isla deseada. Tenía una vocación de astucia imparable y traía muy bien pensado cómo usarla.
Compró un pedazo de tierra exiguo en algún lugar de la provincia más oriental y empezó a crear un fundo en un sitio llamado Birán. Poco a poco, a base de cercas removidas y vueltas a sembrar con la cómplice noche, empezó a ejercer un cacicazgo. Casó con María Luisa Argote y tuvo dos hijos, que se llamaron Pedro Emilio y Lidia.
Más interesante resulta el modo en que se aseguró la mano de obra más gentil y barata: contrataba a sus lejanos conocidos del pueblo galiciano por tiempos de cuatro años. Les prometía cuidarles los ahorros, haciéndolos comprar con vales en bodega propia. Y después, cuando ya habían cumplido su temporada, los llevaba a un lugar apartado y los mataba.
El inglés nada tenía que ver con aquella guerra, pero acabó en ella por pura casualidad. Era ingeniero naval y aprendió entre viaje y viaje el valor de las maderas preciosas. Se había comprado un aserradero, cuando inició un incipiente tráfico de armas para venderles a los cubanos insurrectos en lucha contra España. A los mambises. Tras una delación a las autoridades españolas, que lo venían cazando, tuvo que arrancar huyendo para la manigua y terminó la guerra con grados de coronel.
Un viejo daguerrotipo lo muestra en pelotas dándose un baño de río.
El prestigio de mambí le alcanzó para ser encargado, junto con otros ingenieros, de fabricar la parte inicial del Malecón de La Habana, el paseo costanero que arranca desde el puerto preciso que el pirata Morgan evitaba. Sus andares lo llevaron a Artemisa, en Pinar del Río, en el extremo de la isla opuesto a aquél donde Ángel tenía su señorío. Allí instaló una fábrica de electricidad y casó con Natalia Loreto Álvarez de la Vallina. Tuvieron cuatro hijos varones y una niña. A la niña le decían Natica y era una consumación perfecta. Fue una belleza agorera que llegó al mundo con la nueva Era.
A Francisco Ruz, por más que hubiera nacido y vivido con sus memorias, los destinos en esta encarnación le eran adversos. La desidia total se describe sola. Tenía el hábito de darse por derrotado y fueron el viento del fracaso, los caracoles, los pedazos de coco de la adivinación y los huesos y palos duros de la prenda conga de su mujer Dominga, los que lo pusieron en movimiento una mañana para recorrer la isla de un extremo a otro huyéndole a la miseria.
Salieron desde cerca de Artemisa. En una carreta tirada por un par de bueyes encaramó a su mujer y a sus tres hijas. Tuvieron que recorrer más de mil doscientos kilómetros hasta llegar al Birán de su destino. La menor de las hijas se llamaba Lina.
Revuelta no era un apellido de próceres, a pesar de contar con caballeros cubiertos ante la reina. Sin embargo, en el pueblo santanderino, desde la botica a la ferretería habían llevado el mismo nombre próspero. Pero el hijo Manolo, ya isleño y criollo, ni siquiera tenía la compulsión de la fortuna. Era un hombre ante el que las mujeres se relamen, y las rendía con unos ojos achinados, «dormidos», de esos que parecen ver debajo de la ropa.
Tenía una belleza intensa y desprotegida, y una personalidad avasalladora. Andaba por la vida con una guitarra y su voz de trovador.
Pero Manolo, para ser ciertos, no veía mucho más allá de su bruma. Se había aficionado a la mezcla del ron isleño con hierbabuena y azúcar. A ese veneno inefable conocido como «mojito». Siempre que podía estaba borracho.
Andaba el siglo xx haciendo sus primeros pinitos y por la misma época Lenin, inspirado por el querido Marx y su corte de Engels celestiales, se sentó a la sombra de los castaños de la fuente de Médicis, en un extremo de los jardines del palacio de Luxemburgo, en París, y se hizo la siguiente pregunta: «¿Qué hacer?»
Había agotado todos los placeres de los prostíbulos y hasta tenía la gloria de una enfermedad que en otras épocas sería tildada de vergonzosa. Estaba al amparo y buen recaudo del gobierno francés, que le pagaba cortésmente una pensión de exiliado. «¿Qué más hacer?», pensaba. Conectado al murmullo universal de la fuente, encontró una inspirada respuesta. Empezó a escribir como un poseso y descansó con el ceño tranquilo de quien se sabe con el poder de torcer los destinos. Poco después regresó a Rusia.
Página siguiente