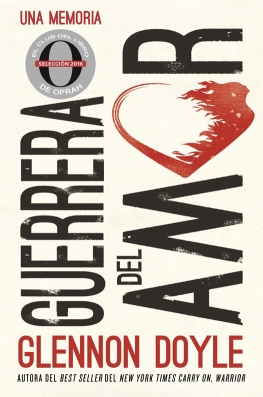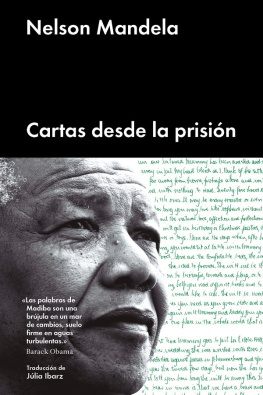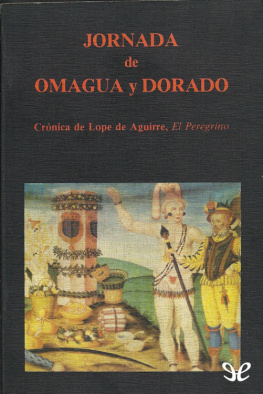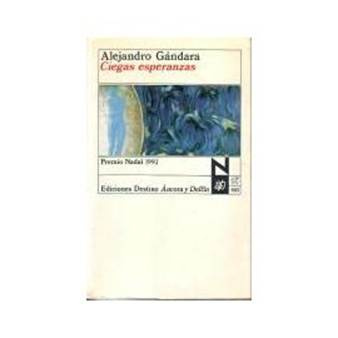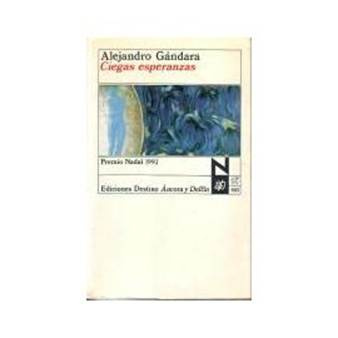
Alejandro Gándara
Ciegas esperanzas
© Alejandro Gándara, 1992
Una mancha roja derivaba hacia la derecha arrastrando un capote negro. Esas dos luces dividían el cielo y también los ojos del hombre que estaba tendido. Cuando la mancha se encogió en un lado del horizonte, el capote fue dejando una noche blanqueada, pero sin estrellas, como si esa clase de oscuridad se resintiera con un resplandor tenue del universo que estaba cubriendo.
Empezó a incorporarse con una sensación de cuerpo dormido, aunque los músculos respondieron sin esfuerzo y sin dolor. Le sorprendió esa obediencia que estaba separada de él. Se quedó sentado en la noche visible, mirando alrededor. Al final, todas las miradas volvieron al cuerpo inseguro que continuaba despertando bajo ropa color arena, con bolsillos grandes en la pernera y en el pecho y un cinturón de cartucheras. En el chaquetón llevaba un escudo.
– ¿Es un soldado? -preguntó en voz alta como si se dirigiese a otro y hablara también de otro, sospechando que la palabra había aparecido antes que el significado de la palabra.
Respondió encogiendo las piernas y abrazando las rodillas. Soldado. Por el vacío de la cabeza pasaron nubes altas de polvo que hacían un ruido de piedras contra superficies duras. Un ruido continuo. Fue todo lo que encontró en la palabra «soldado». Había apretado las rodillas hasta que empezaron a doler y pensó que la palabra soldado tenía que ver con aquella forma de sujetar el cuerpo.
Desató su propio nudo a medida que se iban marchando las nubes y el ruido. Volvió a mirar afuera y comenzó a levantarse. La noche, con su resplandor apagado, se curvaba en el horizonte como si sostuviera en vilo un islote vagabundo de tierra.
Cuando se puso a andar, notó que el suelo se descomponía. No vio árboles, montañas, ni otras marcas. ¿Un desierto?
Imaginó el desierto y el hombre que lo atravesaba. Caminar por la noche y protegerse en el día, pensó. Sobrevivir. En el suelo que se deshacía en los pies.
Sentía las fuerzas, pero también una presión vacía desde la cabeza a otras partes. Una carencia general -quizá de no haberse alimentado- que acababa en la sensación de estar despertando, despertando siempre.
Vio que estaba detenido ante el río cuando hacía tiempo que estaba detenido ante el río. El río lleno y poderoso que se había cruzado en el camino inconsciente. El agua corría en el sentido en que había desaparecido la mancha roja del cielo. La impresión, por su abundancia, tuvo algo de irreal y el pensamiento tardó en registrarla. Pero las aguas seguían allí y el camino estaba cortado.
Un río. La noche le daba un volumen neutro, pero indiscriminado que tal vez lo agrandaba. Miraba la otra orilla, seguro de que no podría llegar. ¿Cuántos pasos?
Ni árboles, ni montañas: un río que no podría atravesar. Estaba allí y era más fuerte que cualquier dirección probable. El vacío de dentro se transformó en un agotamiento preciso. Se escurrió al suelo y volvió a quedarse sentado, con los ojos salpicados por el brillo superficial que el agua recogía de aquel cielo.
Creyó estar dormido y despierto a la vez, suspendido ¾como el islote en el horizonte¾ de un punto del universo sin suelo.
Miedo. Un miedo absoluto a no volver a tocar tierra y a volar como las nubes que había visto. Hizo un esfuerzo por mantener los ojos muy abiertos y escapar del vértigo. Entonces descubrió al hombre que le miraba desde la otra orilla.
No era más que una figura plana -un recorte de sombra- que le miraba con un reflejo de sus propios ojos inmóviles. Estaba de pie, quieta, como si hubiera llegado al borde del río y dudase. El perfil de un hombre. De un hombre desarmado, pensó con aquella conciencia instantánea que parecía imponer el flujo rápido del agua.
Dejó de sentir el vértigo a medida que la imagen iba entrando y llenando el ojo. A pesar de mirarle, el cuerpo del hombre no le apuntaba directamente. Enseñaba su costado derecho, con las piernas separadas en el gesto de echar a andar enseguida hacia la misma derecha o de retroceder por el camino que el río había obstaculizado. La noche era menos densa fuera del extraño. Cabía más oscuridad en aquel recorte que la que estaba repartida por lo inmediato. Sin embargo, podía sentir su mirada y la postura que ya no era la de alguien que duda ante lo imprevisto, sino la del que ha llegado a un punto en el que puede calcular.
Se dio cuenta de que ya no estaba sentado cuando retrocedió el primer paso. El otro había separado una mano y hecho un movimiento que la primera vez no pudo interpretar. La mano voló por el aire del costado y después se volvió hacia el pecho. Por la postura del extraño, el movimiento no era demasiado visible. El gesto dejaba un codo de luz exterior entre el brazo y el cuerpo.
Lo repitió varias veces sin cambiar de posición, como si fuera una señal acordada que se reconocía con indicios y no hubiera más posibilidad que interpretarla de una única manera. El extraño creía, entonces, estar comunicándose con alguien conocido o, por lo menos, con alguien esperado. Un paso atrás. La mano seguía moviéndose. Él era un soldado. ¿Un soldado? Nubes de polvo y ruido de pedrea. ¿Quién sería entonces el que le conocía o le esperaba? ¿Otro soldado? No fue capaz de distinguir, metidos en el recorte de sombra, ni las cartucheras, ni los bolsillos grandes, ni el color de la ropa. A un soldado le espera otro soldado. Pero esa conclusión se quedó volando en la incertidumbre de lo demás.
El extraño había cambiado el paso y ahora miraba de frente, por encima de la corriente de agua, olvidando el camino de la derecha y el camino que volvía. Las manos empezaron a subir desde la cadera y a tocar -casi seguro que tocaban- el pecho en un gesto más perentorio que antes, con la fuerza de estar levantando un peso invisible en el ascenso y con una brusca descarga de ese peso cuando llegaban arriba. ¿Un desafío? ¿Era decir ven aquí y ven aquí si puedes? ¿O sólo decía vamos, vamos de una vez?
Miró alrededor y retrocedió otro paso. En alguna parte habría, por mínima que fuese, la indicación de un sitio al que se pudiera llegar. El reconocimiento del principio, mientras solamente despertaba, tuvo que perder cosas. Quizá sólo descubrió lo que necesitaba para levantarse y echar a andar, lo imprescindible para un cuerpo inseguro que esconde los daños en la inmovilidad. Habría algo en alguna parte. Aunque también quedaba la noche y su forma de envolver lo que existía en alguna parte. Un pasillo -en la oscuridad ligeramente resplandeciente- que comunicara con la zona marcada, árboles, montañas, con tránsito de pies humanos, de cosas humanas. En esa inspección de lo que le rodeaba y que se tradujo en precavidos giros de la cabeza, sintió ya el lazo tenso, hipnótico, que le comunicaba con la orilla opuesta.
Sólo vio la misma noche y el mismo brillo que se apagaba en la tierra lisa, la misma ingravidez del islote colgado de un cielo esférico. Nada adonde ir o adonde escapar fuera de la presencia del visitante. Antes había pensado en el río, en realidad había estado pensando en el río todo el tiempo mientras buscaba algún destino en aquel paisaje igual. Los ríos vienen de un sitio y van a otro pasando por granjas o ciudades. Quizá no había visto más que un río cortándole el paso cuando debería haber visto la flecha en movimiento que señalaba corriente abajo y corriente arriba. Ante sus ojos y al nivel de los pies. Y ahora el río era el río del extraño, no una marca o una flecha, sino el extraño. Era sólo el reflejo de dos manos y dos brazos que le decían ven de una vez o ven si tienes valor.
La sombra se metió en la corriente y empezó a caminar hacia él. Levantando de la superficie brillos que iluminaban el cuerpo de arriba. No se movió. Antes había retrocedido, pero ahora no se movió. Se había concentrado en la imagen sacada de los destellos del agua, movedizos como los de llamas a punto de apagarse: un antebrazo, una línea del mentón, un trozo de tela.
Página siguiente