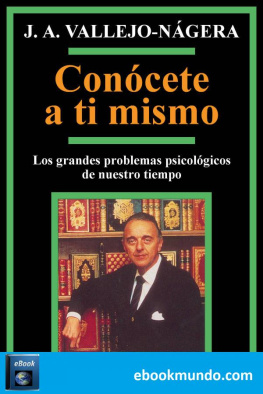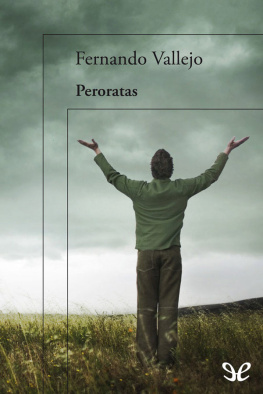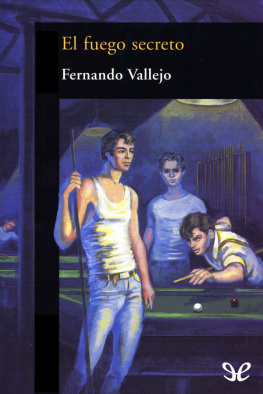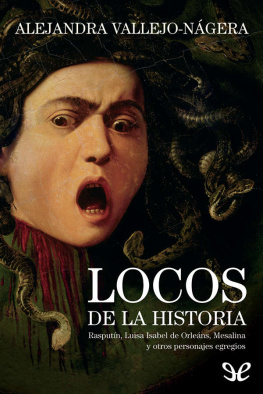Annotation
Pocos años atrás, en Inglaterra, Albert Michael Wensbourgh, un recluso muy violento, se convirtió repentinamente en un hombre de extrema bondad. ¿Qué sucedió en la celda para que se operara esta transformación? La joven escritora española María Vallejo-Nágera tuvo la oportunidad de entrevistar a Wensbourgh y trabajar con él en la confección de este extraordinario relato sobre su vida y la experiencia que cambió radicalmente su personalidad.
MARÍA VALLEJO-NÁGERA
Un Mensajero en la noche
Belacqva de Ediciones y Publicaciones S.L.
Sinopsis
Pocos años atrás, en Inglaterra, Albert Michael Wensbourgh, un recluso muy violento, se convirtió repentinamente en un hombre de extrema bondad. ¿Qué sucedió en la celda para que se operara esta transformación? La joven escritora española María Vallejo-Nágera tuvo la oportunidad de entrevistar a Wensbourgh y trabajar con él en la confección de este extraordinario relato sobre su vida y la experiencia que cambió radicalmente su personalidad.
Autor: Vallejo-Nágera, María
©2005, Belacqva de Ediciones y Publicaciones S.L.
Colección: Colección Pensamiento
ISBN: 9788495894724
Generado con: QualityEbook v0.66
Un mensajero en la noche
M ARÍA Vallejo-Nágera
Para mi gran amigo Albert Michael Wensbourgh, protagonista indiscutible de esta historia.
Con todo mi cariño, respeto y admiración.
Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano,
que con las tenazas había tomado de sobre el altar.
Tocó mi boca y dijo: «He aquí que esto ha tocado tus labios:
se ha retirado tu culpa. Tu pecado está expiado».
Isaías 6, 6-7
Prólogo
P RISIÓN: Her Majesty’s Prison of Wakefield, Inglaterra (1994)
28 de noviembre de 1994
El día había sido de un frío intenso, y el suelo de los patios de la prisión había amanecido tan helado que provocó la caída del viejo Thomas, el preso más anciano del ala A de Wakefield.
Thomas, apodado El Nieblas por las cataratas que padecía desde hacía años y de las que se negaba una y otra vez a operarse, era el encargado de mantener limpios los patios que, desde hacía una eternidad de años, barría con la espalda encorvada y los huesos entumecidos por esa humedad que siempre acompaña a los primeros rayos del sol en tierra inglesa.
—¡Se ha roto la cadera! —gritó Peter, el guarda que acudió en su ayuda al ver desde la esquina del patio cómo Nieblas permanecía sobre el frío suelo, encogido por el dolor e incapaz de mover las piernas.
Con lágrimas resbalándole por las arrugadas mejillas, Thomas emitió un débil gemido mientras se dejaba atender por Peter, quien, utilizando su walkie-talkie, logró conseguir ayuda en pocos segundos.
—¡Vaya resbalón, Nieblasl —dijo un joven guarda de veintiséis años que se había incorporado recientemente al personal de la prisión, y que acudió de inmediato—. ¡Por poco no lo cuentas, viejo! Esta sí que es buena... Creo que te has quebrado la cadera, como mi pobre abuela... A ver qué dicen los chicos de la enfermería...
Nieblas soltó un grito desgarrador cuando entre los tres lo levantaron para cargarlo y conducirlo a la enfermería.
El aullido de ese hombre cegado por el dolor sonó como un trueno ensordecedor entre las cuatro paredes del helado patio principal de la prisión de Wakefield.
Los pocos pájaros que intentaban sobrevivir al comienzo del duro invierno anidando en las copas de los árboles cercanos a la prisión alzaron el vuelo aterrorizados por el ronco quejido del viejo. Sin embargo, dentro de la prisión no parecía haberse perturbado la monotonía con este inesperado suceso. Los demás presos aún permanecían en sus camastros. Estaban a punto de ser despertados por la sirena de los altavoces y en pocos minutos pasarían por las herméticas e inhóspitas duchas de los baños, de donde debían salir aseados como norma indispensable para poder acceder al comedor, en el que recibirían un básico desayuno.
A esas alturas ningún altercado era lo suficientemente poderoso para llamar la atención dentro de las paredes de la prisión de Wakefield. Gritos, insultos, blasfemias, golpes y vómitos formaban parte de la rutina de un lugar entregado a la maldad de hombres peligrosos e indomables.
Wakefield apestaba ese otoño a historias salpicadas de sangre, violencia y odio, pertenecientes a una realidad de la que fuera de las paredes del recinto se evitaba hablar. Desechos de personas sin más fieles confidentes que los mismos demonios del infierno eran los protagonistas de tales relatos. Hombres con los que nadie en su sano juicio desearía siquiera compartir un café en un bar.
Uno de ellos, temido, aborrecido y peligroso en extremo, caminaba lentamente por un largo pasillo de la prisión en el momento en el que Nieblas gritaba al viento su dolor.
Custodiado por dos corpulentos guardas y esposado de pies y manos, Albert Michael Wensbourgh, de un metro setenta de estatura y gran corpulencia, avanzaba despacio con la vista fija en las ventanas, que, a su paso, dejaba al lado izquierdo del pasillo. Al ver a Nieblas tumbado en el suelo aullando como un perro herido, no dudó en parar unos segundos su marcha. Decidió saborear cada detalle de tan espléndido e inusual evento al comprender que tal espectáculo sería el único del que disfrutaría durante demasiado tiempo.
—El viejo se ha roto la cadera. El bastardo se dará cuenta al fin del privilegio que tenía al estar ahí fuera todos los días de su vida. Aunque me da rabia saber que el muy cabrón pasará ahora un montón de semanas encerrado en la enfermería, recibiendo todo tipo de mimos y caricias.
—¡Sigue andando, Albert! —gruñó uno de los guardas moviendo amenazadoramente la porra que sujetaba con una mano—. No seas tan estúpido como para crearme problemas.
Albert reanudó su lenta marcha hacia el fondo del pasillo, no sin antes dirigir una lasciva mirada al guarda más joven de los que lo custodiaban.
—Por nada del mundo dejaría de ir a mi celda. Debería usted saberlo... —dijo cargando de ironía su ronca y profunda voz—. Además, también sabe que está usted invitado siempre que quiera. Y con usted, su nuevo amiguito...
Albert guiñó un ojo al joven guarda e inmediatamente recibió un seco golpe en el estómago, propinado con la porra que sostenía en la mano el guarda de más edad.
—Sigue andando y calla tu sucia boca, Albert. Ya sabes que ninguna cosa me gustaría más que romperte la cara.
Albert se las arregló para sonreír tras la punzada de dolor que sintió en las entrañas. A pesar de su insolencia, decidió no comprometerse más a base de necias ironías. En una pasada ocasión, el guarda que lo había golpeado había partido, sin ningún tipo de escrúpulo, el labio de Max, un antiguo compañero de celda, por provocar una pelea en el comedor. No tenía ganas de tener cuatro puntos de sutura en la boca como a éste le había ocurrido.
Sólo él sabía la amargura que lo embargaba al pensar que regresaba a su celda, tras una breve estancia en la enfermería a causa de una neumonía. De nuevo tendría que ocupar ese pestilente cubículo, la celda número ocho en el ala C de la prisión de Wakefield, en Hull, Inglaterra. La prisión más protegida, aislada y peligrosa del país. Y sólo él tenía la culpa de ello. Un pasado plagado de actos delictivos lo había llevado a habitar entre sus paredes. Robos a mano armada, hurtos, palizas, drogas... Los delitos de Albert Michael Wensbourgh eran tan numerosos como las uvas de un enorme racimo.
Avanzó por ese eterno pasillo con el corazón encogido por la rabia. «Algún día morirán en mis manos los culpables de que esté yo aquí. Hijos de puta. No veo el momento de salir de este lugar. Me pagarán cada día de encierro, cada minuto de estancia... Los enviaré al mismo lugar al que ellos me han enviado. Visitarán el infierno y se pudrirán en él, al igual que yo. Deben pagar... y pagarán.»