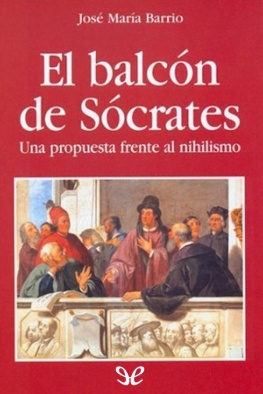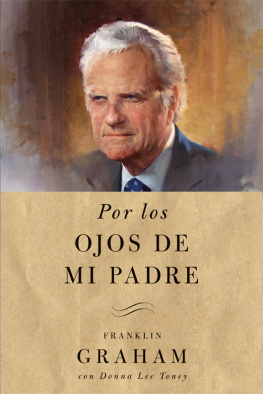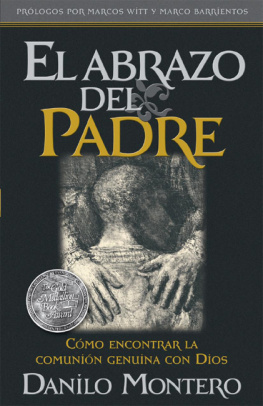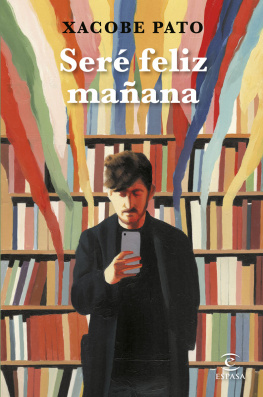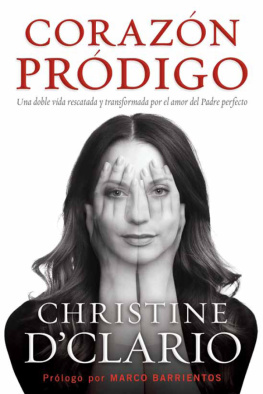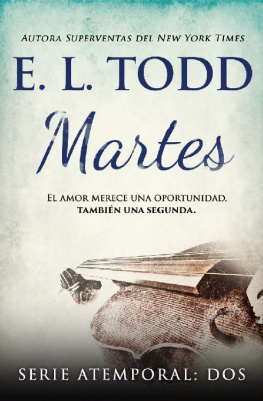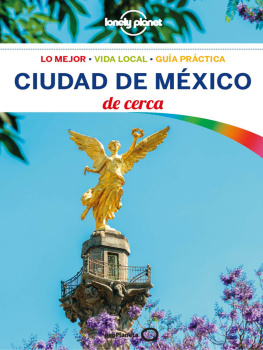Alejandro Gándara
Nunca Sere Como Te Quiero
© Alejandro Gándara, 1995
A la tripulación del Viantos II,
arrastrero de Santander, hundido.
JACOBO había pasado por la dársena de Maliaño a las nueve de la noche, pero el Gran Sol no había llegado todavía. Estuvo sentado un rato largo en el muelle, viendo cómo soltaban cabos los barcos de bajura y observando las maniobras de una pareja de arrastreros que regresaba del Suroeste de Inglaterra. El muelle estaba bastante vacío y alrededor de las farolas encendidas se apreciaban coronas brillantes de humedad que parecían ir descendiendo al suelo como aguanieve. La bahía se prolongaba a su izquierda en una lengua oscura y tranquila, más profunda cuanto más inmóvil, empujada por las luces lejanas y temblorosas de los diques de Astillero.
El Barrio Pesquero era distinto a la ciudad vieja y al otro puerto. Jacobo había pensado muchas veces que se parecía a una reserva india donde vivía gente de tribus que ya no existían. Casas blancas y pequeñas entre dársenas y diques, muchos bares de los que salía olor a pescado y muchos críos a todas horas jugando en la calle, bajo la ropa tendida, entre los contenedores de basura, a veces hasta la madrugada. La lonja y la vía del tren lo aislaban de las miradas de los que pasaban por la avenida, y para encontrarlo había que acertar con la calle de la barrera y no tener miedo si se iba a pie. Era su mundo, aunque no vivía allí. Ellos, su padre y él, ocupaban una buhardilla justo al otro lado de la vía del tren. Más allá de la Raya. En realidad, su padre no era marinero, aunque llevase doce años faenando en el Gran Sol, un barco de arrastre que salía al Atlántico y que volvía cada dos semanas o dos semanas y media, según fuese la captura. Su padre había sido maestro hasta hacía doce años, cuando pasó todo. Su madre, a la que no podía recordar y de la que no quedaba ninguna imagen, se marchó y ellos se trasladaron del cuarto piso a la buhardilla. Un día su padre se puso a andar y se encontró pidiendo trabajo a un armador que conocía. Jacobo siempre pensó que el Barrio Pesquero era lo que estaba más cerca y que a su padre le habían pasado demasiadas cosas como para buscar en un sitio que estuviera lejos. Y, además de eso, un barco era un lugar pequeño donde se quedaban quienes tenían miedo a los grandes. Su padre no podía ir muy lejos, ni quedarse en un lugar grande.
Desde muy pequeño se había acostumbrado a ir a esperarle cuando Lupe, la mujer del cocinero del Gran Sol, iba a la escuela y le decía que estaban de regreso. Cuando era más pequeño, iba de la mano de Lupe y entretenían las noches en que había que esperar más de la cuenta limpiando caracoles de tierra, el plato preferido de Roncal, su hombre. No estaban casados, ni tuvieron hijos. Lupe decía que Roncal era alguien con el que podía entenderse la vida, que eso era lo máximo que uno podía tener, y sólo decía eso. Era una mujer delgada, quizá demasiado frágil, un poco monja, que tenía la vocación de esperar a Roncal, un tipo bajo, duro, con el cogote pelado, que salvó de un golpe de mar al padre de Jacobo durante el primer viaje. Lupe fue una especie de madre hasta que el muchacho cumplió once años. No tenía nada que hacer en su casa y se pasaba la vida en la buhardilla, haciéndole comidas y durmiendo con él en su cama. Ella le acompañaba a la escuela y le recogía y escuchaba lo que decían los profesores sobre Jacobo: es muy inteligente, pero no sabe esforzarse. Así que el consejo de Lupe mientras le peinaba o mientras se dormían era siempre el mismo. En esta vida todos tenemos algo que aprender y tú tienes que aprender el esfuerzo porque, gracias a Dios, lo demás ya lo tienes. Jacobo nunca entendió esas palabras. Por un lado, porque para sacar buenas notas le bastaba con ir a clase y escuchar. Nunca leía libros o leía las solapas o leía un poco del principio y otro del final. Y sólo hacía los deberes cuando Lupe los hacía por él. Por otro lado, porque él jamás entendió la palabra «esfuerzo». ¿Qué se hacía con el esfuerzo? ¿Se iba a algún sitio desconocido? ¿Cambiaba uno? La gente trabajaba, comía, dormía, pero nunca había visto a nadie «aprendiendo el esfuerzo». Su padre era como era y siempre había sido así, lo mismo que Lupe y lo mismo que Roncal. ¿Es que ellos lo habían aprendido antes de que él los conociera? ¿O es que él tenía que aprender lo que ellos no habían aprendido? Demasiado incomprensible. Lupe murió poco después de que él empezara a quedarse solo en la buhardilla, a hacerse la comida, a lavarse la ropa y a tenerlo todo listo para cuando llegara su padre con aquel olor a gasoil que tardaba en irse el mismo tiempo que tardaba en volver su padre del viaje siguiente. Habían pasado cinco años y Jacobo se acordaba de ella todas las mañanas. De vez en cuando, decía su nombre en voz alta, como si la llamara, y se sentía mejor. No le dejaron verla. Murió en casa de Roncal y luego la llevaron al Tanatorio de Valdecilla. Él se quedó esperando a su padre y a Roncal en la puerta grande de la Plaza de Toros y notando en el aire un olor especial. Es el olor de la muerte, le dijo Roncal completamente sereno.
Cuando Jacobo se cansó de mirar el reflejo de las luces en la Bahía, se levantó del muelle y se fue paseando hacia el interior. Tenía hambre. En la calle grande había un par de restaurantes iluminados con turistas detrás de las cristaleras y las sardinas asándose en la entrada mientras los cocineros daban voces para llamar la atención. El campo de cemento también estaba iluminado. Dos equipos jugaban a fútbol cinco con una docena de mirones alrededor de la valla.
En el Ciaboga, era Fermín el que estaba asando las sardinas y dando voces. Fermín había sido ayudante de cocina de Roncal y, antes de eso, camionero, aunque no tenía más de treinta años. Era alto, grande y rubio como un vikingo, y le gustaba que le mirasen como a un vikingo.
– Si quieres, hoy te las puedes comer aquí. Y me haces compañía un rato -le dijo Fermín antes de que llegara, poniéndole sardinas en un plato de cartón.
– ¿Te echó mucha bronca el jefe el otro día? -preguntó Jacobo subiéndose a una pila de sillas.
– Qué dices, chaval. Lo que pasa es que los jefes tienen que decir esas cosas para sentirse bien, igual que yo te doy a ti las sardinas para sentirme como me da la gana -y echó el cuerpo hacia atrás para reírse como un vikingo atronador.
A Jacobo no le duraron mucho las sardinas. Fermín volvió a llenarle el plato con la pala.
– ¿Estás esperando a tu padre?
– Viene hoy.
– ¿Y no es mejor que le esperes en tu casa?
– ¿Por qué?
– Pues no lo sé.
Y Fermín volvió a reírse. Pero enseguida se puso serio, como para decir algo importante.
– ¿Cuándo empiezas en el colegio ese de niños bien?
– El martes. Me ha tocado allí. Aquí no hay COU.
– Cuídate de los terrícolas. Tienen ideas raras. Creen que la mar la hizo Dios para que ellos pudieran mirar por la ventana.
– Cuando acabe el COU seré marinero.
Fermín pegó un par de voces a la calle, que cada vez estaba más desierta. No era un buen domingo para el barrio. Y septiembre solía ser un mes triste. Del dique del otro lado del campo de cemento subía la niebla y acorralaba los faroles. Un par de coches se movieron en dirección a la Raya.
– A ti la mar te pone enfermo. ¿O es que no te acuerdas del año pasado? -dijo Fermín sin sonreír.
– Hubo temporal.
– Hubo temporal durante medio día, y tú ya no te levantaste de la litera en los otros quince. Menudo susto nos diste. Y además sin carta de navegación y menor de edad. Las ideas de Roncal.
– A ti también te ponía enfermo -contestó Jacobo con resentimiento.
Página siguiente