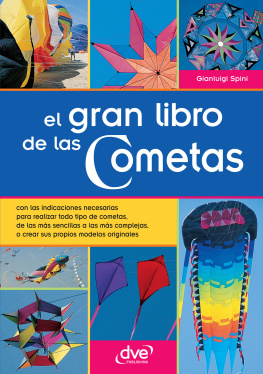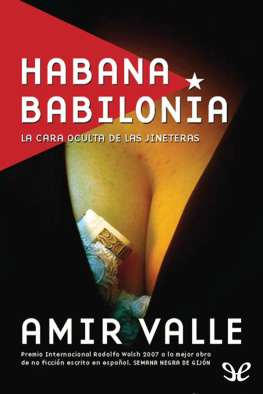Khaled Hosseini
Cometas en el Cielo
Título original: The Kite Runner
Traducción: Isabel Murillo Fort
Este libro estádedicado a Haris y Farah, noor de mis ojos,
y a los niños de Afganistán.
Diciembre de 2001
Me convertí en lo que hoy soy a los doce años. Era un frío y encapotado día de invierno de 1975. Recuerdo el momento exacto: estaba agazapado detrás de una pared de adobe desmoronada, observando a hurtadillas el callejón próximo al riachuelo helado. De eso hace muchos años, pero con el tiempo he descubierto que lo que dicen del pasado, que es posible enterrarlo, no es cierto. Porque el pasado se abre paso a zarpazos. Ahora que lo recuerdo, me doy cuenta de que llevo los últimos veintiséis años observando a hurtadillas ese callejón desierto.
Mi amigo Rahim Kan me llamó desde Pakistán un día del verano pasado para pedirme que fuera a verlo. De pie en la cocina, con el auricular pegado al oído, yo sabía que no era sólo Rahim Kan quien estaba al otro lado de la línea. Era mi pasado de pecados no expiados. En cuanto colgué, salí a dar un paseo por Sprekels Lake, en la zona norte de Golden Gate Park. El sol de primera hora de la tarde centelleaba en el agua, donde docenas de barcos diminutos navegaban empujados por una brisa vivificante. Levanté la vista y vi un par de cometas rojas con largas colas azules que se elevaban hacia el cielo. Bailaban por encima de los árboles del extremo oeste del parque, por encima de los molinos de viento. Flotaban la una junto a la otra, como un par de ojos que observaran San Francisco, la ciudad que ahora denomino «hogar». De repente, la voz de Hassan me susurró al oído: «Por ti lo haría mil veces más.» Hassan, el volador de cometas de labio leporino.
Me senté junto a un sauce en un banco del parque y pensé en lo que me había dicho Rahim Kan justo antes de colgar, como si se tratara de una ocurrencia de última hora. «Hay una forma de volver a ser bueno.» Alcé de nuevo la vista en dirección a las cometas gemelas. Pensé en Hassan. Pensé en Baba. En Alí. En Kabul. En la vida que había vivido hasta que llegó el invierno de 1975 y lo cambió todo. Y me convirtió en lo que hoy soy.
De pequeños, Hassan y yo solíamos trepar a los álamos que flanqueaban el camino de entrada a la casa de mi padre para molestar desde allí a los vecinos colando la luz del sol en el interior de sus casas con la ayuda de un trozo de espejo. Nos sentábamos el uno frente al otro en un par de ramas altas, con los pies desnudos colgando y los bolsillos de los pantalones llenos de moras secas y de nueces. Nos turnábamos con el espejo mientras nos comíamos las moras, nos las lanzábamos, jugábamos y nos reíamos. Todavía veo a Hassan encaramado a aquel árbol, con la luz del sol parpadeando a través de las hojas e iluminando su cara casi perfectamente redonda, una cara parecida a la de una muñeca china tallada en madera: tenía la nariz ancha y chata; sus ojos eran rasgados e inclinados, semejantes a las hojas del bambú, unos ojos que, según les diera la luz, parecían dorados, verdes e incluso de color zafiro. Todavía veo sus diminutas orejas bajas y la protuberancia puntiaguda de su barbilla, un apéndice carnoso que parecía como añadido en el último momento. Y el labio partido, a medio terminar, como si al fabricante de muñecas chinas se le hubiera escurrido el instrumento de la mano o, simplemente, se hubiera cansado y hubiera abandonado su obra.
A veces, subido en aquellos árboles, convencía a Hassan de que disparara nueces con el tirachinas al pastor alemán tuerto del vecino. Hassan no quería, pero si yo se lo pedía, se lo pedía de verdad, era incapaz de negarse. Hassan nunca me negaba nada. Y con el tirachinas era infalible. Alí, el padre de Hassan, siempre nos pillaba y se ponía furioso, todo lo furioso que puede ponerse alguien tan bondadoso como él. Agitaba la mano y nos hacía señales para que bajáramos del árbol. Luego nos quitaba el espejo y nos decía lo mismo que su madre le había dicho a él, que el demonio también jugaba con espejos, concretamente para distraer a los musulmanes en el momento de la oración.
– Y cuando lo hace, se ríe -añadía luego, regañando a su hijo.
– Sí, padre -musitaba Hassan, mirándose los pies. Pero nunca me delató. Nunca dijo que tanto el espejo como lo de disparar nueces al perro del vecino eran ideas mías.
Los álamos bordeaban el camino adoquinado con ladrillo rojo que conducía hasta un par de verjas de hierro forjado que daban paso a la finca de mi padre. La casa se alzaba a la izquierda del camino. El jardín estaba al fondo.
Todo el mundo decía que mi padre, mi Baba, había construido la casa más bonita de Wazir Akbar Kan, un barrio nuevo y opulento situado en la zona norte de Kabul. Algunos aseguraban incluso que era la casa más hermosa de todo Kabul. Una ancha entrada, flanqueada por rosales, daba acceso a la amplia casa de suelos de mármol y enormes ventanales. Los suelos de los cuatro baños estaban enlosados con intrincados azulejos escogidos personalmente por Baba en Isfahan. Las paredes estaban cubiertas de tapices tejidos en oro que Baba había adquirido en Calcuta, y del techo abovedado colgaba una araña de cristal.
En la planta superior estaba mi dormitorio, la habitación de Baba y su despacho, conocido también como «el salón de fumadores», que olía permanentemente a tabaco y canela. Baba y sus amigos se recostaban allí, en los sillones de cuero negro, después de que Alí les sirviera la cena. Rellenaban sus pipas (lo que Baba llamaba «engordar la pipa») y discutían de sus tres temas favoritos: política, negocios y fútbol. A veces le preguntaba a Baba si podía sentarme con ellos, pero él, aferrado al marco de la puerta, me contestaba:
– No digas bobadas. Éstas no son horas. ¿Por qué no lees un libro?
Luego cerraba la puerta y me dejaba allí, preguntándome por qué para él nunca «eran horas». Yo me quedaba sentado junto a la puerta, con las rodillas pegadas al pecho, a veces una hora, a veces dos, escuchando sus conversaciones y sus carcajadas.
El salón, situado en la planta baja, tenía una pared curva con unas vitrinas hechas a medida donde se veían expuestas diversas fotografías de familia: una foto vieja y granulada de mi abuelo con el sha Nadir, tomada en 1931, dos años antes del asesinato del rey; están de pie junto a un ciervo muerto, con botas que les llegan hasta las rodillas y un rifle cruzado sobre los hombros. Había también una foto de la noche de bodas de mis padres. Baba vestía un traje oscuro, y mi madre, que parecía una joven princesa sonriente, iba de blanco. En otra se veía a Baba y a su socio y mejor amigo, Rahim Kan, en la puerta de casa; ninguno de los dos sonríe. En otra aparezco yo, de muy pequeño, en brazos de Baba, que está serio y con aspecto de cansado. Mis dedos agarran el dedo meñique de Rahim Kan.
Al otro lado de la pared curva estaba el comedor, en cuyo centro había una mesa de caoba capaz de acomodar sin problemas a treinta invitados. Y con la inclinación que mi padre sentía por las fiestas extravagantes, así era prácticamente cada semana. En el extremo opuesto a la entrada había una alta chimenea de mármol que en invierno estaba siempre iluminada por el resplandor anaranjado del fuego.
Una gran puerta corredera de cristal daba acceso a una terraza semicircular que dominaba casi una hectárea de jardín e hileras de cerezos. Baba y Alí habían plantado un pequeño huerto junto a la pared occidental: tomates, menta, pimientos y una fila de maíz que nunca acabó de granar. Hassan y yo la llamábamos «la pared del maíz enfermo».
En la parte sur del jardín, bajo las sombras de un níspero, se encontraba la vivienda de los criados, una modesta cabaña de adobe donde vivía Hassan con su padre.
Página siguiente