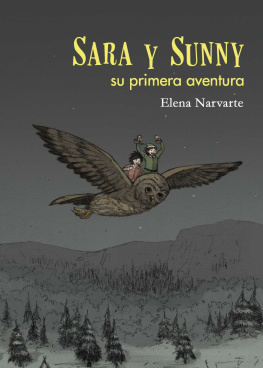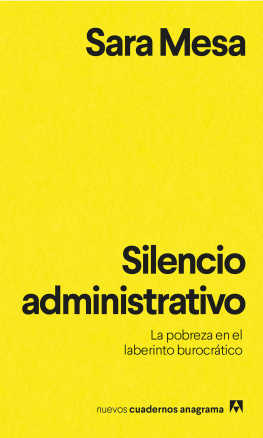El bote
Me sumerjo en el agua brillante.
—¡Yusra! Pero ¿qué haces?
Ignoro a mi hermana y meto la cabeza bajo las olas. El océano ruge por encima del martilleo de mi pulso. El chaleco salvavidas tira de mi tórax hacia arriba y salgo a la superficie. Desde el bote me llega el sonido de unos rezos desesperados.
Me agarro a la cuerda y vislumbro la orilla. Europa ya se ve. El sol desciende hacia la isla y se ha levantado viento. Los pasajeros gritan, chillan mientras el bote da vueltas en el oleaje. El afgano tira desesperadamente de la cuerda del motor, que chisporrotea pero no acaba de arrancar. No funciona. Estamos solos a merced del mar embravecido.
El rostro del niño asoma entre los pasajeros hacinados en el bote. Sonríe. Para él es un juego. No sabe de toda la gente desesperada que ha muerto en este mismo lugar. Madres con sus bebés, ancianos y mujeres, hombres jóvenes y fuertes. No sabe nada de los miles que jamás llegaron a la orilla, que batallaron durante horas en vano, hasta que el mar se los llevó. Cierro los ojos con fuerza y lucho para no dejarme llevar por el pánico que me embarga. Nado. Sé nadar. Puedo salvar al niño.
Veo a mi madre, a mi padre y a mi hermana pequeña. Veo un desfile de triunfos que recuerdo a medias, de derrotas y vergüenzas, de cosas que preferiría olvidar. Papá tirándome al agua. Un hombre que me cuelga una medalla del cuello. Un tanque que apunta. Cristales que se rompen en mil pedazos contra el suelo. Una bomba que atraviesa el techo.
Abro los ojos de golpe. Junto a mí, mi hermana observa con expresión sombría la próxima ola gigantesca y enfurecida. La cuerda se me clava en las palmas de las manos y el mar tira de mi ropa, arrastrándola hacia el fondo. Me duelen los brazos y las piernas por culpa del peso que soportan. Aguanta. Sigue con vida.
Se levanta otra ola; el agua oscura nos acecha desde detrás del bote. Me agarro bien mientras subimos y bajamos mientras damos vueltas a la deriva. El mar no es como una piscina. No tiene paredes a los lados, ni tampoco fondo. Esta agua es infinita, salvaje e incognoscible. Las olas continúan sucediéndose, implacables, como un ejército que avanza.
El sol desciende ahora con más rapidez para reunirse con las cimas de las montañas de la isla. La orilla parece estar más lejos que nunca. En el agua se ven destellos violeta oscuro; las crestas de las olas, de un amarillo cremoso, resplandecen bajo la luz que empieza a extinguirse. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cuándo empezaron nuestras vidas a valer tan poco? ¿Por qué decidimos arriesgarlo todo, pagar una fortuna para subir en una embarcación abarrotada y jugárnoslo todo en el mar? ¿Era esta de verdad la única salida? ¿La única forma de escapar de las bombas que caían sobre nuestro hogar?
Las olas se elevan y rompen; las embestidas del mar hacen que me golpee la cabeza contra los lados del bote. El agua salada me escuece en los ojos, me anega la boca y la nariz, y el viento me enreda el pelo alrededor de la cabeza. El frío me cala todo el cuerpo, se me mete en los pies, en los tobillos y en los muslos. Siento que se me empiezan a agarrotar las piernas.
—¡Yusra! ¡Sube al bote!
Me agarro a la cuerda con más fuerza. No pienso dejar a mi hermana sola en esto. Nadie va a morir mientras nosotras estemos aquí. Somos las Mardini y nadamos.
1
Aprendo a nadar antes que a caminar. Mi padre, Ezat, que es entrenador de natación, se limita a meterme en el agua. Todavía soy demasiado pequeña para llevar manguitos, así que tira la rejilla de plástico de la canaleta perimetral de la piscina y me mete sin contemplaciones en el agua poco profunda que hay debajo.
—Venga, ahora mueve las piernas así —me indica papá, y mueve las manos para mostrarme cómo debo hacerlo.
Me retuerzo hasta que consigo patalear. A menudo me canso y las suaves caricias del agua me arrullan hasta que me duermo. Papá nunca se da cuenta. Está demasiado ocupado dando órdenes a mi hermana mayor, Sara. Ninguna de las dos elige nadar; no recordamos cuándo empezamos. Simplemente nadamos; siempre lo hemos hecho.
Soy una niña muy mona, con la piel clara, enormes ojos marrones, el pelo largo y oscuro y una constitución menuda y proporcionada. Soy extremadamente tímida, así que apenas hablo. Solo me siento feliz cuando estoy con mi madre, Mervat. Si tiene que ir al baño, yo la espero fuera hasta que termina. Cuando otros adultos intentan hablar conmigo me limito a mirarlos en silencio.
Casi todos los fines de semana vamos a la ciudad a visitar a nuestros abuelos. Mi abuela Yusra, por quien me pusieron el nombre, es como una segunda madre para mí. Me escondo tras los largos pliegues de su abaya, una túnica entallada que llega hasta el suelo, mientras mi abuelo Abu-Basam intenta sobornarme con dulces para hacerme sonreír. Nunca lo consigue, así que me chincha y me dice que soy como un gatito asustado.
Sara tiene tres años más que yo y somos dos polos opuestos. Nadie es capaz de hacerla callar. Siempre está charlando con los mayores, incluso con los desconocidos que se encuentra en las tiendas; parlotea sin descanso en un idioma inventado. Le gusta interrumpir la hora del té subiéndose en el sofá de la abuela y hablando sin sentido, mientras mueve los brazos como si estuviese pronunciando un discurso. Cuando mamá le pregunta, Sara asegura que habla en inglés.
Somos una gran familia. Papá y mamá tienen once hermanos entre los dos, y siempre hay primos de visita. Vivimos en Al Saida Zainab, una localidad al sur de Damasco, la capital de Siria. El hermano mayor de papá, Gasán, vive en el edificio de atrás, y sus hijos, nuestros primos, vienen a jugar todos los días.
Nadar es una pasión que comparte toda la familia, así que papá espera que también sea la nuestra. Todos los hermanos de papá entrenaban cuando eran jóvenes. Papá nadó en el equipo nacional sirio cuando era adolescente, pero tuvo que dejarlo cuando lo convocaron para hacer el servicio militar obligatorio. Al nacer Sara, regresó a la piscina como entrenador. Papá siempre ha creído fervientemente en sus propias capacidades. Un día, antes de que yo naciera, lanzó a la piscina a Sara, que entonces era un bebé, para probar lo buen entrenador que era. Quería demostrar a los demás que podía enseñar a nadar incluso a su hija bebé. Mamá observó en silencio, horrorizada, cómo tenía que sacarla del agua.
En el invierno de mis cuatro años, papá consigue un trabajo en el Complejo Deportivo de Tishrín, en Damasco, sede del Comité Olímpico Sirio y nos apunta a Sara y a mí al entrenamiento de natación. Él se encarga de que otro entrenador se ocupe de mí mientras él se concentra en Sara, que entonces tiene siete años. Entreno tres veces por semana en la espeluznante piscina olímpica. Allí, la principal iluminación proviene de unas ventanas largas y bajas que recorren tres de los lados del edificio. Por encima del cristal, unas persianas de metal bloquean la luz cegadora del sol. Encima de una de ellas, junto al marcador, cuelga un gran retrato del presidente sirio, Bashar al Asad.
En la piscina siempre hace muchísimo frío, pero pronto descubro que ser tímida, guapa y pequeñita tiene sus ventajas. Mi nuevo entrenador no tarda en encandilarse conmigo. Lo tengo comiendo de la palma de mi mano.
—Tengo frío —murmuro, y lo miro con los ojos muy abiertos e inocentes.
—¿Qué dices, pequeña? —pregunta el entrenador—. ¿Tienes frío? ¿Por qué no coges tu toalla y te sientas un ratito fuera, al sol? ¿Cómo dices, habibti, querida? ¿También tienes hambre? Bueno, pues vamos a por un pedazo de pastel.
Durante los siguientes cuatro dichosos meses soy la niña consentida del entrenador y apenas me meto en el agua. Sin embargo, no puedo escapar de papá. Un día paso junto a él después del entrenamiento; la piscina está vacía y él se está preparando para su siguiente sesión. Mamá ha venido a buscarnos, como de costumbre, y espera en silencio sentada en una silla al lado de la piscina. Voy hacia ella, pero papá me ve antes de que la alcance.