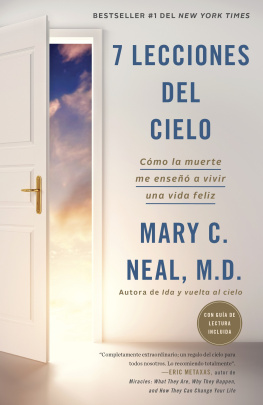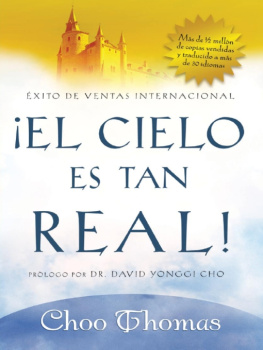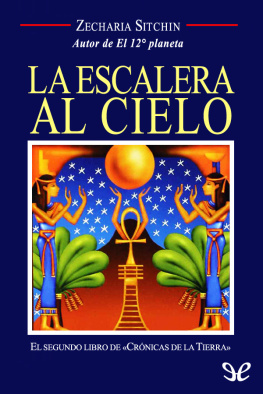© 2015 por Grupo Nelson®
Publicado en Nashville, Tennessee, Estados Unidos de América. Grupo Nelson, Inc. es una subsidiaria que pertenece completamente a Thomas Nelson, Inc. Grupo Nelson es una marca registrada de Thomas Nelson, Inc. www.gruponelson.com
Título en inglés: The Hope of Heaven
© 2015 por Alan Hallene Jr.
Publicado por Thomas Nelson. Publicado por Nelson Books, un sello de Thomas Nelson. Nelson Books y Thomas Nelson son marcas registradas de HarperCollins Christian Publishing, Inc.
Publicado en asociación con la agencia literaria de Boos and Such Literary Management, 52 Mission Circle, Suite 122, PMB 170, Santa Rosa, California 95409.
Todos los derechos reservados. Ninguna porción de este libro podrá ser reproducida, almacenada en algún sistema de recuperación, o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio —mecánicos, fotocopias, grabación u otro— excepto por citas breves en revistas impresas, sin la autorización previa por escrito de la editorial.
A menos que se indique lo contrario, todos los textos bíblicos han sido tomados de la Nueva Versión Internacional®NVI® © 1999 por Biblica, Inc.® Usada con permiso. Todos los derechos reservados mundialmente.
Editora en Jefe: Graciela Lelli
Traducción: Miguel Mesías
Diseño interior: James A. Phinney
Adaptación del diseño al español: Grupo Nivel Uno, Inc.
ISBN: 978-0-71802-205-1
ISBN: 978-0-71802-139-9 (eBook)
15 16 17 18 19 RRD 9 8 7 6 5 4 3 2 1
A Dios, que vino a mi lado como Padre también afligido en el peor día de mi vida. Tú me mostraste que entiendes porque también perdiste un Hijo. Tu bondad, tu accesibilidad y tu omnisciencia me aseguraron que mi hijo está seguro y feliz por la eternidad, y que continuarás fortaleciéndome con la esperanza de que algún día lo veré de nuevo.
También a mis tres «Rosas amarillas de Texas»: mis hijos Yalex, Bryboy y Jimbob; además a mamá y a papá.
Contenido

Pero tú, SEÑOR, me rodeas cual escudo; tú eres mi gloria; ¡tú mantienes en alto mi cabeza! Clamo al SEÑOR a voz en cuello, y desde su monte santo él me responde.
SALMOS 3.3–4
E n las tempranas y oscuras horas del 2 de octubre de 2008 mi hijo mayor, Alex, dejó un mensaje en mi celular. Muy pocas palabras, pero que cambiaron mi vida para siempre.
Perdí la llamada, la última suya para mí, porque mi teléfono estaba cargándose en la sala.
Él había dejado un mensaje en mi teléfono dos días antes, diciéndome cuán orgulloso se sentía de mí, y que yo era su héroe. Ese me pareció demasiado cariñoso, pero este me hizo temblar al oírlo más tarde esa mañana.
«Papá, te quiero. Lamento defraudarte a ti y a mamá. Adiós…».
Sus palabras y su tono hicieron que un cúmulo de temores me estrujaran el corazón. Frenéticamente, traté varias veces de hablar con él por teléfono. Incluso llamé a mis otros dos hijos, Bryan y Jimmy, pero ellos no habían oído nada de él. Así que corrí al coche y conduje las tres horas de mi casa en Moline a nuestro condominio en Champaign, en donde Alex vivía mientras estudiaba su último año en la Universidad de Illinois.
Cubrí la distancia en dos horas, casi ni podía respirar mientras me apuraba para ayudar a Alex. Era un trayecto familiar. Había recorrido esas carreteras incontables veces, muchas de ellas en meses recientes. Durante todo ese semestre y el año escolar anterior, hice el hábito de ir a ver a Alex cada dos semanas o algo así, para comprarle víveres y llenar su todoterreno con gasolina; en realidad, simplemente, para ver cómo estaba. Sabía que él había estado batallando con las presiones de los estudios, pero parecía que estaba saliendo avante después de un tiempo difícil.
Nunca el camino había pasado tan rápido, sin embargo me pareció tan largo. Aunque en realidad no lo sabía, para mis adentros supe que ya se había ido. Quería estar allí con todo mi ser, ver su sonrisa y mostrarle que mis instintos estaban errados, oírle reírse, oírle decir en son de broma: «Tranquilízate, Al. ¿Qué mosca te picó?». Esta vez, me prometí a mí mismo, ni siquiera le reprocharía por el cigarrillo que me imaginaba que colgaría de sus labios al decirlo. Con todo mi ser quería hacer que el reloj diera marcha atrás y exigir que lo hicieran de nuevo, para espantar el tenebroso tornado que me carcomía.
Finalmente llegué al complejo multifamiliar, detuve el coche en la rampa de acceso, y corrí a la puerta. Estaba con llave, pero pegada allí había una nota de Alex escrita con su puño y letra. ¡No entrar! Llamen a Al Hallene. Había añadido el número de mi celular.
Con el corazón encogido, corrí toda la distancia de los jardines del complejo y doblé por el más lejano, regresando por los patios traseros hasta el de nuestra vivienda. Mis emociones deben haberme enviado a una confusión frenética para correr todo el largo de una cancha de fútbol, cuando bien habría podido haber tomado un atajo entre dos edificios.
Al fin me detuve mirando el ventanal trasero. Las persianas estaban abiertas y mis temores se confirmaron. Estaba contemplando el escenario de muerte de mi hijo. Su cuerpo estaba colgando de una cuerda, obviamente sin vida.
Las rodillas me fallaron y caí.
Luché para pararme y busqué alrededor un macetero o algo pesado para romper la ventana. Pero entonces tuve la corazonada de que Alex hubiese dejado la puerta sin llave. Así fue, entré a la carrera y —de alguna manera— lo alcé y le quité la horca antes de que cayéramos juntos al piso.
Mientras temblaba llorando, sentí la dureza del cuerpo de Alex. Era evidente por la rigidez y lo frío de su piel que ya se había ido. Sin embargo, traté de darle respiración artificial. Había fallecido horas antes, probablemente poco después de dejarme aquel mensaje grabado a altas horas de la noche.
Lo abracé y lo mecí. Fue todo lo que pude hacer en ese instante. Discutí con Dios para que me dejara cambiar de lugar con mi hijo, ese chico con pelo negro y rasgos como los míos. Sus hermosos ojos, con los que me clavó su mirada en los primeros momentos de su vida, no me dijeron nada cuando los miré.
Pasaron los minutos y entonces, por entre mis lágrimas, vi un sobre pequeño en una mesita cercana. Me las arreglé para tomarlo y me esforcé por leer las últimas palabras de Alex, garrapateadas con la letra manuscrita por la que los miembros de la familia siempre le habían hecho bromas. Lolamento, por todos, especialmente por mi familia. Ustedes,todos, son excelentes personas. Por favor, traten de perdonarme. Los quiero a todos.
Esas pocas y penetrantes palabras revelan la esencia de lo que era Alex: un gran hijo y un excelente hermano mayor que amaba a su familia y se preocupaba tanto por los demás que lamentaba que su acción nos causara tanta aflicción.
Decir que ese momento no tenía sentido para mí, era subestimar aquello de manera enfermiza y ridícula. Casi veintitrés años de aprendizaje y crecimiento, risas y disciplinas, conversaciones acerca de acontecimientos al azar y de grandes asuntos de la vida, vacaciones y días feriados, incontables partidos deportivos, risas y triunfos —todas las cosas que disfrutamos con nuestros seres queridos, minuciosidades relacionales que vivimos sin notarlas— todo había desaparecido. El dolor de la aflicción casi me atragantó en esos primeros minutos.
Ese hijo al que abrazaba era el mismo muchacho intrépido que había salido disparado por encima del manubrio de su bicicleta, sacándose dos dientes frontales antes de empezar el prescolar. Era el muchacho que cayó de cabeza desde la parte más alta de los aparatos del patio de recreo y se rompió ambos brazos en el segundo grado. Esos brazos que se habían vuelto sólidos y musculosos conforme crecía; y que ahora no se movían.
Página siguiente