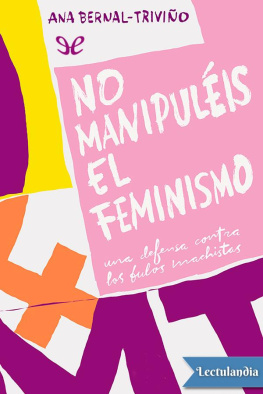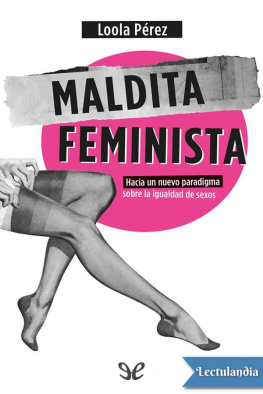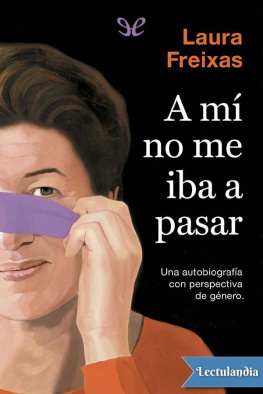Nerea Pérez de las Heras (Madrid, 1982) es una periodista, humorista y feminista española, autora del monólogo teatral Feminismo para torpes (2016). Gracias a su gran repercusión, la pieza se convirtió en una serie de vídeos emitidos por El País.
Se licenció en Historia del arte por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2005 y, posteriormente, cursó el Master de Periodismo de El País entre 2008 y 2009. Como periodista, ha trabajado en la redacción de diferentes medios como El País, Vogue, Marie Claire o Esquire. Además, ha colaborado con las revistas El País Semanal, SModa, Mujer Hoy, Condé Nast Traveler y Glamour, así como con el programa de radio A vivir que son dos días de la Cadena SER y con el programa Las que faltaban de la plataforma de televisión Movistar+.
Este libro es para la familia que me tocó:
Rosa, Ernesto, Aurora, Belén, Nano e Ignacio.
Y para la familia que elegí: Candela, Victoria y Rebeca.
INTRODUCCIÓNEL SÍNDROME DEL COMERCIAL DE CISTERNAS
Estuve a punto de no terminar este libro por culpa de un síndrome premenstrual aniquilador y de un repentino déficit de autoestima. Lo primero es un cóctel de hormonas perverso contra el que nada se puede hacer, sus efectos son como los de las drogas recreativas pero al revés, de repente todo es peor, se apaga la luz del mundo. No se trata de ningún chiste, realmente creo que las que lo pasamos, que no somos todas, ni todos los meses, deberíamos optar al Nobel de la Paz solo por seguir atendiendo a las normas que regulan la civilización. Todo resulta triste o irritante o las dos cosas; te arrastras por la vida como un caracol dejando un rastro de serotonina y la cabeza se te llena de ideas tenebrosas; una grapadora que se atasca o un anuncio de hipotecas pueden convertirse en detonante del llanto, la ira o la desazón existencialista. Mi buena amiga Olga incluso se escribe cartas a sí misma con síndrome premenstrual para recordarse que hay luz al final del túnel del terror hormonal.
Recuerdo mis primeros síndromes premenstruales como una especie de posesiones diabólicas, no sabía qué pasaba, por qué estaba tan triste, por qué estaba tan negativa y susceptible, por qué estaba gateando por el techo y blasfemando en lenguas muertas en medio de nubes de azufre. No, en serio, no tenía ni idea de que aquel era un cuadro de síntomas común en algunas mujeres durante determinadas etapas de su vida y que si no había oído hablar de él, era por la misma razón por la que el líquido que simula nuestras secreciones en los anuncios de compresas es azul, porque por lo visto no conviene enfrentarse a todo lo que nos atañe solo a nosotras con demasiada seriedad, profundidad y realismo. Mejor mirarnos a distancia, incluso a nosotras mismas.
Pero no era solo esto lo que me tenía a punto de tirar la toalla a mitad de camino, después de todo tengo treinta y seis años, mi síndrome premenstrual y yo somos viejos enemigos, como Sherlock y Moriarty. Además del desbarajuste hormonal, había una repentina inseguridad, una falta de confianza en mis capacidades, una vocecita machacona que me decía que lo mejor que podía hacer era retroceder. «¿Qué tienes que decir tú que no se haya dicho ya?»; «¿Un libro? Imposible, tienes la autodisciplina de un bebé de cuatro meses». «Para»; «Abandona»; «¿No te apetece más hacer unas cuantas instastories del gato?»; «Si publicas esto te van a machacar». Los haters que me insultaban en redes sociales cuando publicaba artículos o vídeos sobre feminismo no eran nadie, eran animadoras con minifalda, comparados con el hater que tenía dentro de la cabeza y que en aquel momento se hacía escuchar más que nunca.
Se me estaba rompiendo la autoestima de tanto usarla; me producía una inquietud enorme estar tan segura de mis opiniones, mis experiencias y mi modo de articularlas como para plantarlas ahí, a la vista de todo el mundo. Hacerlo implicaba una confianza férrea en mis propias capacidades, falta de pudor, autoridad moral y también un poco de orgullo; actitudes que en el libro de instrucciones de cómo ser una mujer suelen venir acompañadas de un castigo.
Lo había visto en muchas mujeres de mi entorno: las creativas, las activistas, las que destacaban en su trabajo; y en otras a quienes había entrevistado siendo periodista: políticas, empresarias, escritoras. El castigo no era tanto el tradicional, clásico y entrañable «¿a quién se habrá tirado para llegar hasta aquí?», sino las voces cuestionadoras que venían del interior de cada una de ellas. De un tiempo a esta parte lo llaman «el síndrome de la impostora», ahora nos gusta categorizar y etiquetar todo, consiste en no considerarse merecedora de los propios méritos, consiste básicamente en escuchar al hater que vive dentro de tu cabeza cuando te dice que no eres para tanto y que los demás no van a tardar en darse cuenta.
Desde el momento en el que naces y un profesional sanitario te da un manguerazo y observa que estás equipada con una vagina, el mundo entero: tu familia, los dibujos animados, los anuncios, empieza a darte pistas, instrucciones o, en el peor de los casos, órdenes sobre tu papel en el mundo relacionadas con el hecho de que supuestamente eres una mujer. Estos mensajes varían según el momento histórico y el lugar, han ido desde «no tienes alma y eres una propiedad de tu padre o tu marido un poco más valiosa que una cabra» hasta «el resto de las mujeres son tus competidoras». A veces son más sutiles y a veces más directos: «Ten más tetas, no tengas lorzas, ten hijos, no tengas ambición, no tengas celulitis, no te intereses por la ciencia o la tecnología, no seas mandona, no seas autoritaria, no seas promiscua, no seas soltera». Los mandatos de última generación van más en la línea de «empodérate, tú puedes con todo», cosa que estaría muy bien si no fuera porque se superponen a las obligaciones de toda la vida en lugar de sustituirlas, pero este asunto merece un capítulo aparte. Este es un aparato complejo, antiguo, fuerte, y a través de las generaciones ha usado mil trucos para que bajemos la voz, potenciemos algunas partes de nuestro ser y encojamos otras para encajar retorcidas y a duras penas en el molde de lo que debe ser una mujer. Parte de ese mecanismo vive dentro de nosotras mismas, el pequeño hater de nuestras cabezas está muy bien alimentado por todos estos mensajes externos y preparado para actuar cuando queremos salir del molde.
Diréis que esto no es así, que no es una cuestión de género, que absolutamente todo el mundo está asediado por enemigos interiores, hasta los futbolistas, hasta Ryan Gosling, hasta Maluma escucha una vocecita en su interior que a veces le susurra que no es tan rematadamente sexy. La inseguridad es común a todos los seres humanos, excepto quizá a Kanye West, los hombres también reciben instrucciones y mandatos, obviamente, pero estaremos de acuerdo en que el molde en el que la sociedad pretende encajarlos es bastante más holgado, variado y confortable que el nuestro.
El caso es que, entre las hormonas y el condicionamiento social, estuve a punto de tirar la toalla. Pero entonces me acordé del comercial de cisternas.
El comercial de cisternas no es una metáfora de nada, se trata de un verdadero comercial de cisternas de váter llamado José María.
Le conocí trabajando en la redacción de una revista de moda a última hora de la tarde un día de cierre. Todo el mundo andaba tecleando con furia, consumiendo cafeína a deshora, paseando su estrés y su cabreo ida y vuelta desde la sección de Arte a la de Redacción. El show de todos los meses. Mi jefa, una de ellas, porque como redactora rasa sobre mí había niveles de autoridad hasta donde alcanzaba la vista, me dijo que teníamos una reunión justo en ese momento. ¿En pleno cierre? ¿A quién se le había ocurrido aquello? La reunión era con Publicidad y un potencial cliente que iba a encargar una serie de publirreportajes. De acuerdo, no había más que hablar, estas eran el tipo de gestiones que pagaban mi sueldo, así que dejé lo que estaba haciendo, que era volver a titular «Todo al rojo» un reportaje sobre pintauñas por millonésima vez en mi carrera periodística, puse una sonrisa tensa y acompañé a mi jefa a la sala de reuniones.