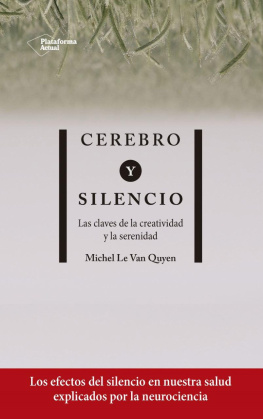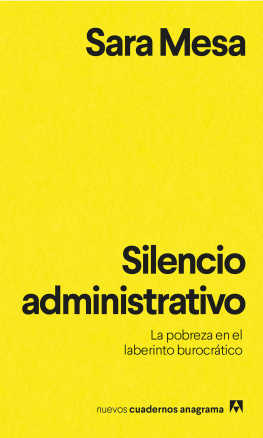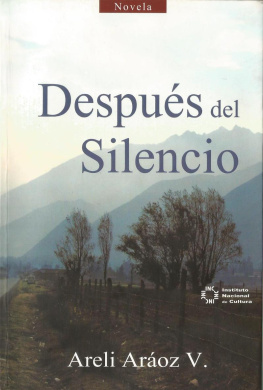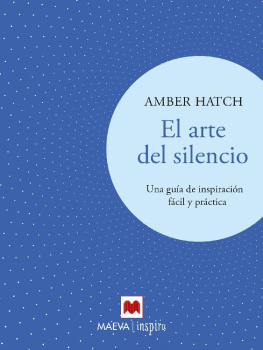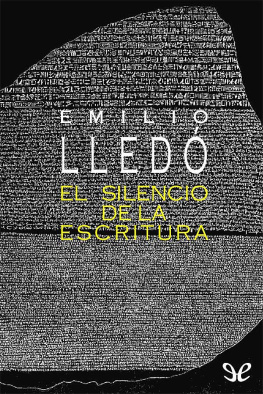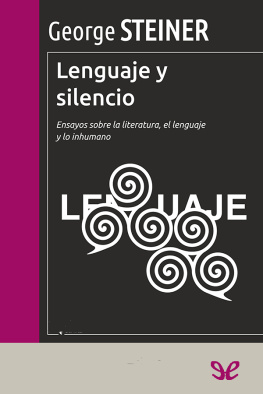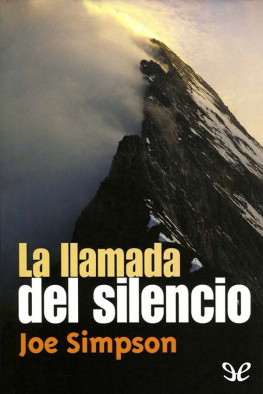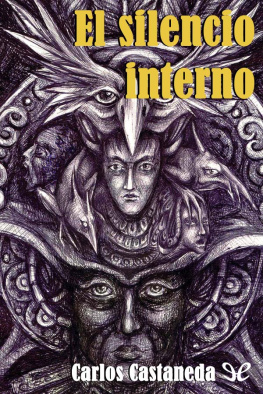Cerebro y silencio
Las claves de la creatividad
y la serenidad
Michel Le Van Quyen
Traducción de Pablo Hermida Lazcano

Título original: Cerveau et Silence, publicado en francés por Flammarion, en Francia, en 2019
© Flammarion, París, 2019
Primera edición en esta colección: octubre de 2019
© de la traducción, Pablo Hermida Lazcano, 2019
© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2019
Plataforma Editorial
c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona
Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14
www.plataformaeditorial.com
info@plataformaeditorial.com
ISBN: 978-84-17886-01-1
Diseño de portada:
Berta Tuset
Diseño y realización de cubierta:
Grafime
Fotocomposición:
Grafime
Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).
Para Tanguy, Olivier y Henri.
Para mi madre, Eva-Maria.
El verdadero silencio es reposo para la mente; el silencio es para la mente lo que el sueño es para el cuerpo; es también alimento y estimulante.
WILLIAM PENN
Índice
Prólogo
Recuerdo el cielo como si fuese ayer. Como si hubiese ido a ver una exposición de los impresionistas y un cuadro hubiera quedado impreso para siempre en mi retina. Sin embargo, es un cielo banal del final de un día de septiembre. El sol poniente incendia el horizonte y las nubes de lluvia se acumulan a lo lejos, en el campo. Abro la puerta de la terraza para tomar el aire, pero renuncio a caminar un poco en el exterior porque hace frío. Presiento la llegada del mal tiempo. Esa noche estoy preocupado y me voy a acostar temprano. No dejo de pensar en la conferencia en la que he sido invitado a intervenir la semana siguiente. Estoy atascado en mi introducción y he decidido dejar reposar mis ideas.
Pero no es inspiración lo que me trae la noche.
Una sensación extraña me embarga al despertar. Ya no puedo hablar y los músculos de mi cara están paralizados. Pero ¿qué sucede? «Me han puesto una mascarilla de barro mientras dormía», me digo estúpidamente. Me toco las mejillas: están estáticas. Es sencillo, desde el cuello hasta la parte superior de la cabeza, mi cuerpo ya casi no responde: mi ojo derecho permanece desesperadamente abierto y las comisuras de mis labios parecen petrificadas. La silueta tumbada sobre esta cama no es un ser vivo y libre de movimientos, sino un muñeco de cera.
Un accidente cerebrovascular. El pensamiento atraviesa inmediatamente mi mente. Tengo todos los síntomas: los trastornos del habla, la boca que se tuerce, la fatiga. Soy investigador de neurociencia en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière y he visto con frecuencia estos mismos signos en los rostros de mis pacientes. Un principio de pánico se apodera de mí. Para ser más exacto, no son los síntomas de un ACV, sino solamente los primeros signos. Si llego rápidamente al hospital, puede que consigan limitar los daños… Con el corazón palpitante, me precipito hacia el servicio de urgencias más próximo. Jamás habría imaginado que de este mal nacería un bien.
Llevo media hora esperando los resultados del examen. Aguardo en la sala de espera con un nudo en el estómago. Por fin se presenta el médico en el marco de la puerta, con una sonrisa confiada en los labios. Me gratifica sin tardanza con un: «Puede usted respirar tranquilo, señor Le Van Quyen, no tiene nada grave». Me comunica que los exámenes han revelado una simple lesión del nervio facial, una afección de las más benignas. Las causas de este tipo de parálisis siguen siendo desconocidas, pero, en numerosos casos, se sospecha un vínculo con el estrés y la fatiga, precisa el doctor. Pensándolo bien, es cierto que vivo a doscientos por hora desde hace algún tiempo. Corro sin parar a diestra y a siniestra, trabajo en un número incalculable de proyectos a la vez y debo hacer frente a una montaña de preocupaciones profesionales. Estoy claramente al límite de mis fuerzas.
Salgo del hospital sin dejar de mostrar mi cara de póker, que envidiaría cualquier jugador en Las Vegas. La prescripción del médico me ha sumido en una profunda tristeza. Los medicamentos me van a ayudar a recuperar el uso de mis músculos faciales, pero debo cesar asimismo todas mis actividades y guardar reposo. Las autoridades médicas acaban de condenarme a varias semanas de prisión mental. Soy de temperamento activo y la sola perspectiva me asusta. Voy a tener que quedarme en casa, encerrado entre los muros de mi silencio.
Proyectos, viajes, conferencias: lo anulo todo desde el día siguiente. Luego paso los días abatido mientras doy vueltas en círculo. Despacho con rapidez las películas y los libros atrasados. Dedico horas enteras de pie frente al espejo a practicar un deporte que jamás figurará en los Juegos Olímpicos: intento mover la mitad de mi cara, esbozar un simple guiño, pronunciar algunas palabras. En vano. La impotencia que siento viene acompañada por su cortejo habitual de nubes negras: culpabilidad por permanecer inactivo, primeros signos de depresión y fatiga extrema. Mis pensamientos giran en bucle. Examino la situación desde todos los ángulos para buscar una escapatoria…, sin encontrarla, porque no existe. Salgo físicamente extenuado de estas machaconas repeticiones. Nunca en mi vida me he sentido tan vacío. Al cabo de cinco días, no se aprecia ningún cambio en mi rostro.
Entonces se produce la sorpresa. A partir de la segunda semana de parálisis, las cosas cambian poco a poco: la falta de actividad comienza a ser más fácil de soportar, más llevadera. Mejor aún: deviene placentera. Mis pensamientos se vuelven también más sosegados. Me entrego a la ensoñación, al vagabundeo mental y a la contemplación de la naturaleza. Recupero el tiempo de respirar, de ahuyentar los pensamientos negativos en los que está atrapado mi cerebro. En ese momento comprendo hasta qué punto el espíritu sereno engendra «pensamientos que curan»; lo experimento en mi propio cuerpo.
Para terminar, este tiempo de silencio interior me resulta tan reparador como una alimentación saludable, unas buenas noches de sueño o unas horas de deporte… Poco a poco, me ayuda a recobrar mis fuerzas, mi energía. Permite que mi cuerpo se apacigüe y expulse todo el estrés acumulado, para curarse finalmente. Y se produce el pequeño milagro: ¡cuatro semanas después del accidente, logro mover todo el lado derecho de la cara y hablo casi con normalidad!
El libro que tienes en tus manos es el fruto de ese episodio. Había experimentado en carne propia los beneficios del silencio. Mi espíritu cartesiano no me permite afirmar que me haya curado solo el silencio, pero mi experiencia de él me ha demostrado que esconde tesoros de beneficios tanto para el cuerpo como para la mente.
Este descubrimiento había abierto en mí una puerta a un mundo desconocido, una puerta hacia la que el especialista en el cerebro que soy se sentía irresistiblemente atraído. Y las preguntas se agolpaban en mi cabeza. ¿Mediante qué mecanismo estos momentos de calma me han ayudado a activar el proceso de curación? ¿Era acaso el tiempo de inactividad física que había cultivado en el transcurso de esas semanas de retiro forzoso? ¿O era tal vez el silencio interior el que había actuado sobre mi cerebro para regenerarlo?
Me puse a investigar y mis descubrimientos superaron mis expectativas. El silencio, físico o mental, posee beneficios asombrosos para la salud. Me dirás que esto no tiene nada de extraño. Todos necesitamos tranquilidad para regenerarnos. Salvo que la neurociencia llega hoy a demostrarlo, a descifrar los procesos biológicos responsables. Lejos de tratarse de una simple experiencia personal, el silencio se ha convertido, pues, en un objeto de estudios científicos.
Página siguiente