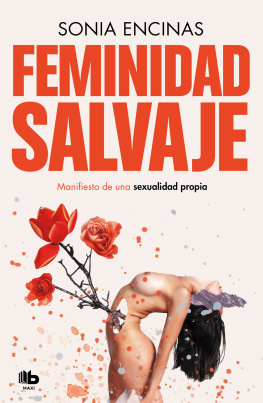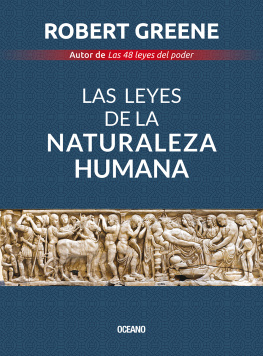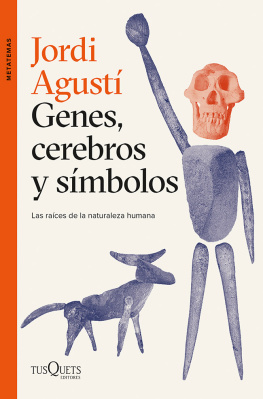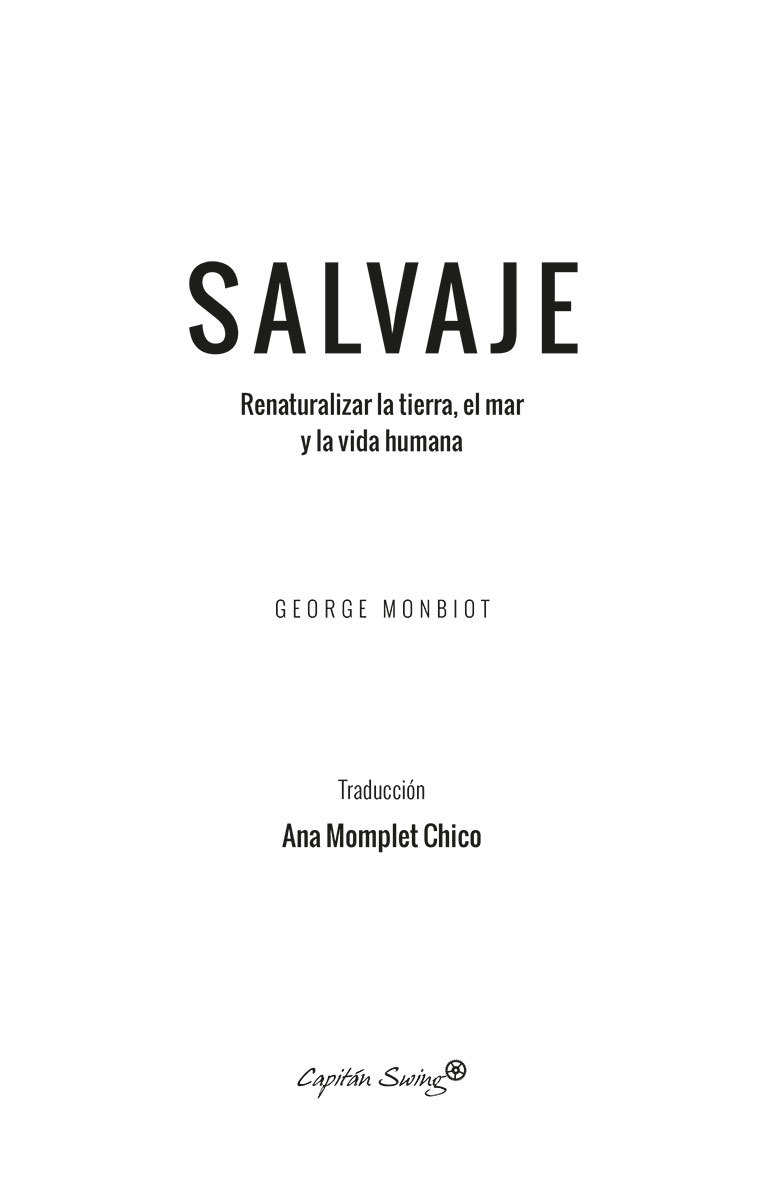Un verano ruidoso
Me levantaré ahora e iré, pues siempre, día y noche,
oigo el rumor del lago ante la orilla;
cuando estoy en la calzada, o en las grises aceras,
lo oigo en lo más profundo de mi corazón.
W ILLIAM B UTLER Y EATS
La isla del lago de Innisfree
C ada vez que levantaba un poco de césped, aparecía lo mismo: una coma blanca enroscada en las raíces de la hierba. Cogí una. Tenía la pequeña cabeza pelirroja y piernas diminutas. Su piel estaba tan tensa que parecía estar a punto de estallar por los segmentos. En la cola se veía la veta añil de su tubo digestivo. Supuse que sería la larva de un escarabajo sanjuanero, un insecto con la espalda color bronce que abunda a comienzos del verano. Me quedé mirándolo un momento, y me lo metí en la boca.
En cuanto se abrió sobre mi lengua, me golpearon dos sensaciones. La primera fue el sabor. Era dulce, cremoso y ligeramente ahumado, como la mantequilla alpina. La segunda fue un recuerdo. Supe de inmediato por qué había pensado que era comestible. Me quedé en el jardín mientras el aguanieve golpeaba mi nuca, recordando.
Al despertar, tardé un momento en darme cuenta de dónde estaba. Sobre mi cabeza una lona azul ondeaba bajo la brisa con un ruido seco. Oí las bombas, así que pensé que debía de haberme quedado dormido. Bajé las piernas por el borde de la hamaca y me quedé sentado pestañeando bajo la luz radiante, observando la tierra destrozada. Los hombres ya estaban metidos en el agua hasta la cintura, rociando los bancos de gravilla con mangueras de presión. Había habido disparos durante la noche, pero no veía ningún cadáver.
Mi mente estaba inundada de imágenes de las últimas semanas. Me acordé de Zé, el asesino en serie que tenía una pista de aterrizaje en Macarão, que llevó a sus pistoleros al bar para animar las cosas, y del hombre al que sacaron con un boquete del tamaño de una manzana en el pecho. Pensé en João, un mestizo del nordeste de Brasil que pasó diez años cruzando el Amazonas a pie, y llegó hasta las minas de Perú y Bolivia, antes de atravesar otros 3.200 kilómetros de selva para venir aquí. «Solo he matado a tres hombres en mi vida —me dijo—, y todas fueron muertes necesarias. Pero si me quedara aquí, podría matar a otros tres».
Recordé al hombre que me mostró una extraña inflamación en su gemelo. Al mirarlo de cerca, vi que tenía la carne llena de gusanos amarillos. Me acordaba del profesor, con su barba negra arreglada, sus anteojos con montura de oro, su actitud intensa y ascética, y ese don cínico que era la mayor afirmación de su genio poco literario. Decía que antes de venir aquí había sido director de la Universidad de Rondonia.
Pero ante todo pensaba en el hombre al que los demás llamaban Papillon. Rubio, musculoso y con un bigote como el de Astérix, se erguía sobre la gente pequeña y de piel morena abocada a este lugar por la pobreza y la expropiación de tierras. Era uno de los pocos, aparte de los jefes, los comerciantes, los chulos y los propietarios de pistas de aterrizaje, que habían venido a este infierno por voluntad propia. Antes de unirse a la fiebre del oro, el francés había trabajado de técnico agrícola en el sur de Brasil. Ahora, tras no encontrar nada, estaba atrapado en las selvas de Roraima, a cientos de kilómetros de la ciudad más cercana, tan desamparado como el resto. Sus opciones de salir vivo, solvente y sano eran pocas. Eso sí, yo tampoco estaba convencido de que Papillon hubiera tomado la decisión equivocada.
Me lavé los dientes, cogí mi cuaderno y salí afuera sobre el barro y la gravilla. La temperatura estaba subiendo y en la selva que nos rodeaba empezaba a disminuir el ruido de aullidos, silbidos y trinos. Hacía tres semanas desde que Bárbara, la canadiense con la que trabajaba, había logrado salvar el cordón policial en el aeropuerto de Boa Vista, para colarnos clandestinamente en un vuelo a las minas. Parecía que hiciera meses de aquello. Habíamos visto a los mineros arrancando las venas a la selva, los valles fluviales cuyos sedimentos estaban cubiertos de oro. Habíamos visto la evidencia de una guerra unilateral entre algunos de ellos y el pueblo yanomami autóctono, y del derrumbe físico y cultural de las comunidades que habían invadido. Habíamos oído disparos que venían del bosque noche tras noche, cuando los mineros eran asaltados por bandidos, o ejecutaban a ladrones, o algún afortunado intentaba defender su botín de oro. En los seis meses transcurridos desde que empezó aquí la fiebre del oro, 1.700 de los 40.000 mineros habían sido asesinados. El 15 por ciento de los yanomamis había muerto por enfermedad.
Ahora, debido al escándalo internacional que había provocado la invasión, el nuevo Gobierno brasileño estaba vaciando las minas y llevándose a los mineros a enclaves en otras partes del territorio de los yanomamis. Sabían que desde allí podrían volver a invadir sus antiguas concesiones en cuanto el resto del mundo perdiera el interés. La policía federal había cortado las líneas de suministro: hacía días que no aterrizaba ningún avión en las pistas de tierra. Los mineros estaban apurando el gasóleo y preparándose para marchar. Se suponía que la policía debía llegar el día anterior para confiscar las armas antes de la expulsión, y los hombres se habían pasado la mañana entrando y saliendo de la selva, enterrando sus armas cubiertas en plásticos. Yo me quedaba vigilando, pero la policía no había aparecido. Y Bárbara, Dios, ¿dónde demonios estaba Bárbara?
Había salido el día anterior en busca de una aldea yanomami en las montañas, diciendo que volvería por la noche. Pero nadie la había visto. Busqué entre las chabolas y los bares construidos por los mineros, y entre los grupos de hombres en el fondo de las canteras, pero sin éxito. Sí encontré a mi amigo Paulo, un mecánico que había defendido a los indígenas en discusiones con los otros mineros, y salimos hacia el valle para buscarla. El río corría naranja y muerto, ahogado por el barro de la selva que levantaban las minas. A su alrededor, el valle era un páramo de pedreras, montones de desechos y árboles caídos. Los mineros que trabajaban en una concesión llamada Junior Blefé nos dijeron que Bárbara había pasado por allí la víspera, pero que no había vuelto. Un hombre con cara de bebedor y un ojo morado decía saber cómo llegar a la aldea y accedió a guiarnos. Salimos hacia las montañas, corriendo.
Poco después de adentrarnos en la oscuridad de la selva empezamos a encontrar huellas de las deportivas de Bárbara; eran huellas de un día, cubiertas por pisadas desnudas de los yanomamis. Yo no apartaba los ojos del suelo, pero de vez en cuando Paulo se detenía y gritaba. «Mira el agua, mira esos árboles: qué hermoso, ¿no te parece hermoso?». Yo me paraba a mirar un momento, y veía los árboles combados sobre el agua clara por el musgo y las epifitas, y las libélulas suspendidas en puntos de luz.
Seguimos corriendo, siguiendo las huellas de Bárbara, resbalándonos en el sendero de barro. A mediodía empezamos a subir una pendiente escarpada; la respiración me salía como si tuviera que atravesar una sábana. Al poco tiempo vi luz ante nosotros; estábamos llegando a lo alto de la montaña. Desde su cima vimos a unas mujeres en el otro extremo del valle, vestidas solamente con taparrabos, atravesando platanales con cestas de fruta. Las colinas se perdían escalonadas en el silencio, cubiertas de árboles, impertérritas. Nos quedamos ocultos unos minutos entre los árboles, luego bajamos a la falda del valle y subimos a los jardines, diciendo en portugués que éramos amigos. Se quedaron quietos observando cómo nos acercábamos. Yo estiré las manos y las estrecharon con una sonrisa tímida.