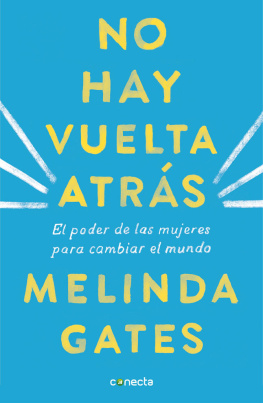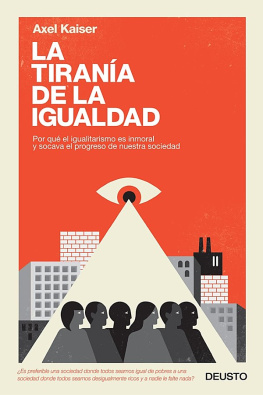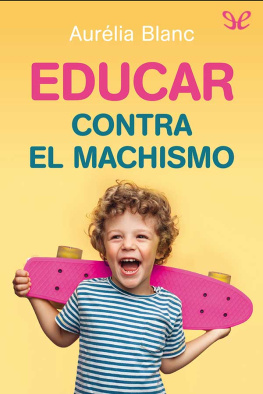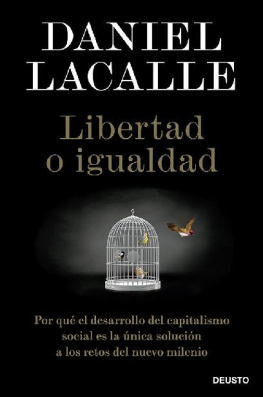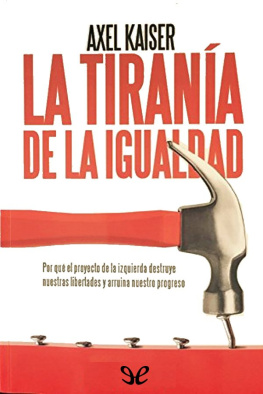Índice
Gracias por adquirir este eBook
Visita Planetadelibros.com y descubre una
nueva forma de disfrutar de la lectura
Sinopsis
La desigualdad ha secuestrado la democracia y, mientras la libertad se ha convertido en el valor a reivindicar por excelencia, la igualdad material sigue ausente de los programas de los partidos, a excepción de la llamada «igualdad de oportunidades», que no deja de ser una forma de elitismo que beneficia a los que más tienen. Pero hay razones éticas, económicas, sociales y medioambientales para aspirar a una sociedad más equilibrada. Una que no dé a todo el mundo lo mismo, sino a cada uno lo que necesita.
César Rendueles propone en este libro un programa igualitarista contemporáneo con propuestas concretas, a la vez que explora la evolución de la igualdad en distintos contextos sociales, desde la igualdad de género hasta en el ámbito de la cultura, el trabajo, las relaciones familiares o la educación.
«Empecé a pensar en este ensayo en mayo de 2011, durante las movilizaciones del 15M, y terminé de escribirlo casi diez años después, en abril de 2020, durante el confinamiento como consecuencia de la pandemia del COVID-19», resume el autor. Sus conocimientos en sociología e historia y su capacidad para ilustrarlos con referencias populares, del cine a la literatura o las series de televisión, convierten estas páginas en una lectura apasionante para todos los públicos sobre una de las grandes asignaturas pendientes del siglo XXI.
Contra la igualdad de oportunidades
Un panfleto igualitarista
César Rendueles

Presentación. El trauma de la desigualdad
La mayor parte de las madres y los padres occidentales dedican, en comparación con otras sociedades, una gran cantidad de tiempo a hablarles a sus bebés. Potencian el laleo repitiendo lo que dicen los niños, exageran la práctica del llamado «maternés», adoptando tonos que imitan la voz de los bebés... Es una práctica tan habitual que incluso se ha integrado en las evaluaciones de los expertos en puericultura, que a veces preguntan a los progenitores si hablan lo suficiente con sus bebés y juzgan los resultados en virtud de la cantidad de palabras que reconocen y son capaces de reproducir los niños. Este esfuerzo comunicativo ha sido históricamente exitoso, en el sentido de que los bebés occidentales aprenden a hablar antes que los de otras partes del mundo. Y también completamente ocioso, en el sentido de que los miembros de otras sociedades en las que se habla mucho menos con los bebés aprenden a hablar exactamente igual de bien que nosotros.
En general, la obsesión por la estimulación temprana de los hijos se ha convertido en un rasgo muy característico de los procesos de socialización occidentales. Casi todos estamos convencidos de que las experiencias que se dan en la primera infancia, y de las que son responsables casi en exclusiva las madres y los padres de nuestras familias nucleares, dejan una huella indeleble en nuestra personalidad, por mucho que no seamos capaces de recordarlas. La mayoría de los padres modernos vivimos obsesionados con la influencia de nuestros actos sobre el carácter de nuestros hijos. Una extensa literatura de dudoso rigor científico nos atemoriza con toda clase de desgracias si no dedicamos ingentes esfuerzos a promover las capacidades intelectuales y emocionales de bebés que, literalmente, no son capaces de mantenerse erguidos o de niños que aceptan sin discusión que un roedor mágico se mete por las noches bajo su almohada para intercambiar dientes por regalos. En cambio, muchas sociedades pasadas han considerado, tal vez de forma justificada, que la infancia era un periodo poco relevante en la forja de la personalidad. Las decisiones importantes para el tipo de persona que llegaremos a ser son aquellas que se dan en la adolescencia, en la transición a la edad adulta. Hay todo un subgénero literario muy interesante dedicado a ese tema: el Bildungsroman, la novela de formación en la que un adolescente inicia un proceso de aprendizaje vital y búsqueda de experiencias novedosas que moldean su carácter y marcan su destino, dejando atrás la infancia como si estuviera mudando de piel. Tal vez sea un síntoma de la época que nos ha tocado vivir que en la literatura, el cine y la televisión contemporáneos el Bildungsroman haya quedado reducido a relatos del despertar sexual.
Nuestro convencimiento de que los progenitores modelan a través de sus actos y su actitud el futuro de sus hijos tiene como correlato una infravaloración sistemática de los efectos en la vida de los niños de la socialización entre iguales. Probablemente el margen de intervención de los padres sobre la personalidad de los hijos es más estrecho de lo que nos imaginamos. En primer lugar, porque, por mucho que nos escandalice a las personas progresistas, la herencia genética importa. Tal vez los niños agresivos no lo sean exclusivamente por haber crecido en entornos sociales conflictivos, sino también, y sencillamente, porque son hijos de gente agresiva. En segundo lugar, existen procesos de retroalimentación: también los niños nos educan a nosotros. A los adultos nos encanta imaginarnos como piezas de orfebrería personal perfectamente acabadas y definitivas. En realidad, los efectos de la interacción social sobre nuestra personalidad continúan a lo largo de toda nuestra vida, y el contacto con los niños nos cambia tanto como nosotros los cambiamos a ellos. Jon Elster contaba un chiste al respecto: «Hay que tratar a Dani con paciencia, viene de una familia deteriorada», comenta un profesor a sus colegas. «No me cabe duda —responde otro—, Dani sería capaz de deteriorar cualquier cosa.»
En tercer lugar, están los grupos de pares, el efecto de unos niños sobre otros. Los progenitores y los profesores consiguen moldear el modo en que los niños se comportan delante de ellos, poco más. Una de las más importantes fuentes de influencia familiar es, precisamente, que las madres y los padres tienen la capacidad para seleccionar algunos rasgos de los niños con los que se relacionan sus hijos: el vecindario, el colegio, los grupos de afinidad con los que interactúan... Los niños son agentes muy activos de su propio proceso de socialización. No se limitan a asumir las influencias procedentes del exterior sino que las elaboran enérgicamente, a veces con resultados inquietantes y a pesar del esfuerzo y el ejemplo explícito de sus familiares o profesores. Por eso en sus juegos reproducen escenas sociales normativas o convencionales aunque dispongan a su alrededor de contraejemplos. La psicóloga Judith Rich Harris recordaba a una niña que estaba jugando a las casitas y le dijo a su compañera: «Las niñas no pueden ser médicos, sólo enfermeras». Lo extraño es que su propia madre era doctora en un hospital.