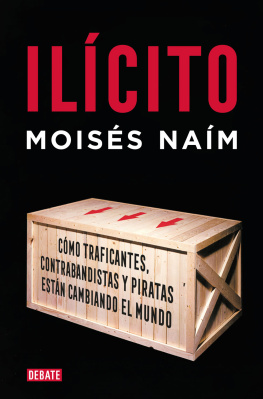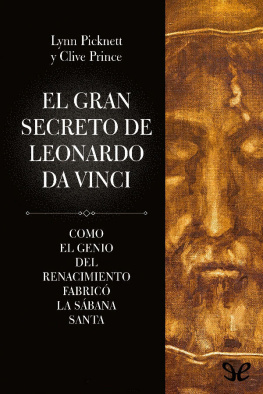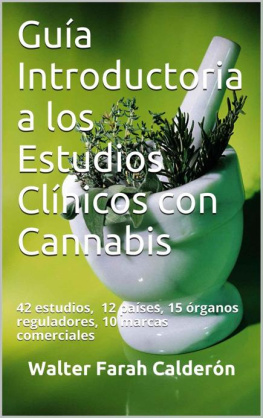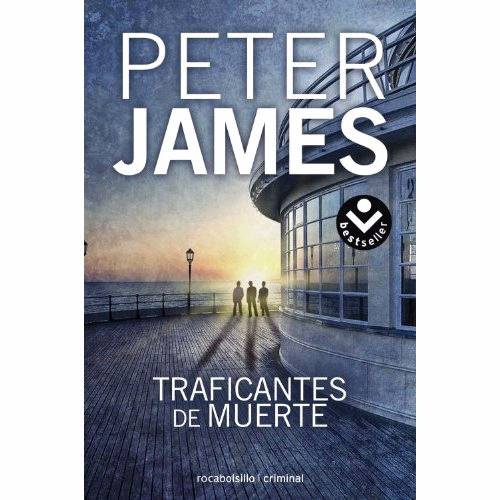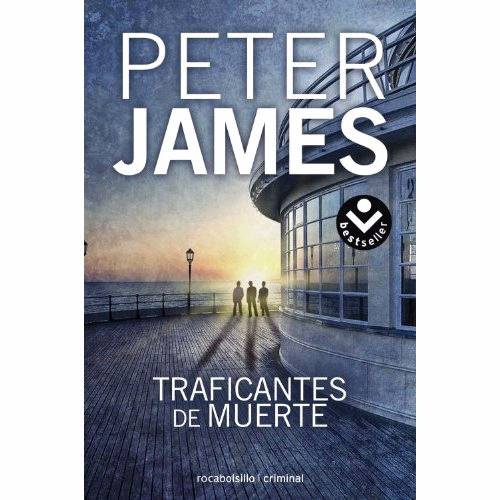
Peter James
Traficantes de muerte
Serie Roy Grace 5
Susan odiaba la moto. Solía decirle a Nat que las motos eran letales, que montar en una de ellas era lo más peligroso del mundo. Una y otra vez. Nat le rebatía diciéndole que, en realidad, las estadísticas demostraban lo contrario, que, de hecho, lo más peligroso que hay es meterse en la cocina. Es el lugar donde hay más probabilidades de morir.
Él lo veía con sus propios ojos cada día de trabajo, desde su puesto de jefe de Ingresos del hospital. Claro que se producían accidentes de moto graves, pero nada comparado con lo que ocurría en las cocinas.
La gente se electrocutaba regularmente al meter tenedores en las tostadoras. O se rompía el cuello al caerse de una silla de la cocina. O se ahogaba. O se intoxicaba con algún alimento. A él le gustaba en particular contarle la historia de una víctima que había llegado a Urgencias del Royal Sussex County Hospital, donde trabajaba -o más bien, donde se dejaba la piel- después de meter la cabeza en el lavavajillas para desbloquear el aspersor y que se había clavado un cuchillo de trinchar en un ojo.
Solía decirle que las motos no eran peligrosas, ni siquiera las enormes como su Honda Fireblade roja (que podía ponerse a cien por hora en tres segundos). Y además, su Fireblade dejaba una huella de carbono infinitamente menor que el destartalado Audi TT de Susan.
Pero ella siempre pasaba eso por alto.
Del mismo modo que no hacía caso de las quejas de él por tener que pasar siempre el día de Navidad -para el que no faltaban más que cinco semanas- con los «fuera de la ley», como solía llamar él a sus suegros. Su difunta madre solía decirle que se pueden escoger los amigos, pero no los familiares. Cuánta razón tenía.
Había leído en algún sitio que, cuando un hombre se casa con una mujer, espera que ella no cambie, pero que cuando una mujer se casa con un hombre, tiene claro que va a cambiarlo.
Bueno, Susan Cooper lo estaba haciendo muy bien, usando el arma más devastadora en el arsenal de una mujer: estaba embarazada de seis meses. Y, por supuesto, él estaba orgullosísimo. Y consciente, a su pesar, de que en breve tendría que poner los pies en el suelo. La Fireblade tendría que desaparecer y dejar paso a algo más práctico. Algún tipo de coche familiar o un monovolumen. Y, para satisfacer la conciencia social y ecológica de Susan, sería un maldito híbrido diesel-eléctrico. ¡Por Dios bendito!
¿Qué tendría eso de divertido?
Había llegado a casa de madrugada, y estaba bostezando, sentado a la mesa de la cocina de su casita de Rodmell, a quince kilómetros de Brighton, con la vista fija en las noticias sobre un atentado suicida en Afganistán que daban en el programa Breakfast. Eran las 8.11 según la pantalla, las 8.09 según su reloj. Y a juzgar por su estado de aletargamiento, bien podía haber sido noche cerrada. Se metió una cucharada de Shreddies en la boca, se los tragó empujándolos con zumo de naranja y café solo y volvió corriendo escaleras arriba. Le dio un beso a Susan y una palmadita de despedida al Bultito.
– Conduce con cuidado -le advirtió ella.
«¿Qué crees que voy a hacer? ¿Conducir imprudentemente?», pensó él, pero no lo dijo.
– Te quiero -respondió.
– Yo también. Llámame.
Nat volvió a besarla y luego bajó, se puso el casco y los guantes de piel y salió, sumiéndose en el ambiente glacial de la mañana. Apenas había amanecido cuando sacó la pesada máquina roja del garaje y cerró la puerta de un sonoro portazo. Aunque había escarcha en el suelo, no había llovido desde hacía varios días, así que no había peligro de encontrar hielo en la carretera. Levantó la vista hacia la ventana de arriba, que aún tenía las cortinas echadas y apretó el botón de arranque de su adorada moto por última vez en su vida.
El doctor Ross Hunter era una de las pocas constantes en la vida de Lynn Beckett. Eso pensaba en el momento en que, en el porche de la consulta, apretaba el botón del timbre. De hecho, a decir verdad, le costaría citar otras constantes. Aparte del «fracaso». Aquello sí que era una constante irrefutable. Se le daba bien el fracaso; desde siempre. De hecho, se le daba de maravilla. Podría representar a Inglaterra en un concurso internacional.
Su vida, en resumen, había sido una sucesión de treinta y siete años de desastres, empezando con cosas pequeñas -como perder la punta del dedo índice tras aplastársela con la puerta de un coche cuando tenía siete años- que habían ido volviéndose más grandes al ir adquiriendo mayor entidad la vida. Les había fallado a sus padres de niña, a su marido como esposa, y ahora, comprensiblemente, estaba fallándole a su hija adolescente como madre separada.
La consulta del médico ocupaba una gran casa eduardiana de una calle tranquila de Hove que en otros tiempos había sido residencial. Pero hacía tiempo que habían demolido gran parte de las majestuosas casas adosadas y las habían sustituido por bloques de pisos. La mayoría de las que quedaban, como ésta, albergaban oficinas o consultorios médicos.
Entró en aquel vestíbulo familiar, que olía a cera para muebles con un leve toque de antiséptico, vio a la secretaria del doctor Hunter en su escritorio en el extremo opuesto, ocupada con el teléfono, y se metió en la sala de espera.
En los, aproximadamente, quince años que llevaba viniendo, no había cambiado nada en aquella sala, grande pero sombría. La misma mancha de humedad, que recordaba vagamente la silueta de Australia, en el techo con molduras, la misma planta de plástico en un tiesto frente a la chimenea, aquel olor a viejo tan familiar, y los mismos sillones y sofás desparejados que parecían comprados en la noche de los tiempos, en algún lote de liquidación de una casa de subastas. Incluso algunas de las revistas de la mesita redonda de roble que había en el centro daban la impresión de llevar allí años.
Echó un vistazo al frágil anciano que estaba hundido en un sillón que tenía algún muelle roto. Había clavado el bastón en la alfombra y se aferraba a él con fuerza, como para evitar desaparecer sumergido en la butaca. A su lado había un hombre de unos treinta años y aspecto impaciente, con un abrigo azul con cuello de terciopelo, concentrado en su BlackBerry. En un estante había varios folletos: uno daba consejos sobre cómo dejar de fumar, pero en el estado de nervios que tenía en aquel momento, no le habría importado leer consejos para fumar «más».
Había un ejemplar del Times del día sobre la mesa, pero decidió que no estaba de humor para concentrarse en la lectura. Apenas había pegado ojo después de recibir la llamada de la secretaria del doctor Hunter el día anterior por la tarde, pidiéndole que se presentara a primera hora de la mañana, sola. Y con su hipoglucemia, estaba temblando. Se había tomado la medicación, pero apenas había probado bocado para desayunar.
Después de tomar posición en el borde de un duro sillón, revolvió el contenido de su bolso y encontró dos tabletas de glucosa que se metió en la boca. ¿Por qué querría verla con tanta urgencia el doctor Hunter? ¿Sería por el análisis de sangre que se había hecho la semana pasada, o-más probablemente- por Caitlin? En otras situaciones críticas, como cuando se había encontrado aquel bulto en el pecho, o aquella vez que le había entrado el temor de que el comportamiento errático de su hija pudiera ser síntoma de un tumor cerebral, el doctor se había limitado a llamarla personalmente y le había dado la buena noticia de que la biopsia, el escáner o el análisis de sangre estaban bien, de que no había nada de lo que preocuparse. Si es que era posible que no hubiera «nada» de lo que preocuparse con Caitlin.
Página siguiente