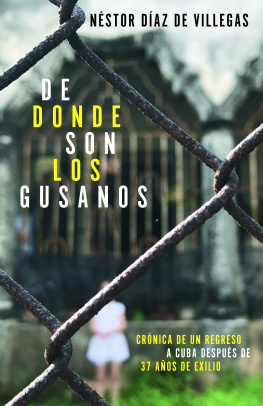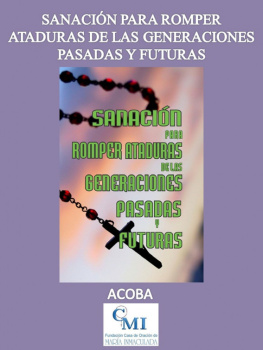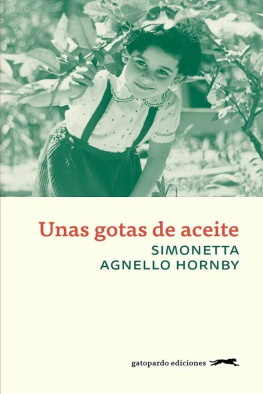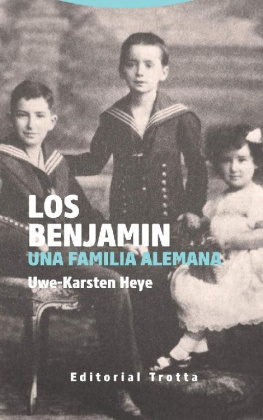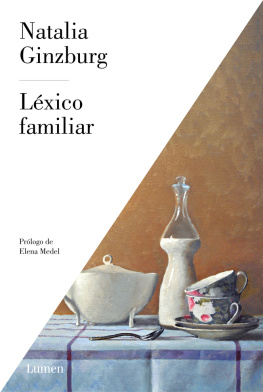Índice
A mis padres, que me han enseñado a amar esta primera patria que es la familia. Mi padre sabía bien que los días más felices eran las vigilias de la felicidad. Jaume Raventós
1908
R EIXACH SUBÍA POR el camino de cipreses de Can Giner dos días después de ser expulsado de las tierras. Andaba cabizbajo, los ojos negros clavados en la tierra áspera y sin verse capaz de mirar a su hijo, que caminaba a su lado. El indiano lo estaba esperando, pues habían quedado así.
–Que nadie nos moleste –ordenó Bonaventura Giner una vez el payés y el niño hubieron tomado asiento. Se fijó en los zapatos del hombre y sonrió a su abogado.
–Entonces, ¿se marcha a la ciudad? –le preguntó al payés.
–A Barcelona –respondió él sin mirarlo a los ojos.
Diez años antes se había sentado en la misma silla, en el mismo despacho, pensando que estaba cerrando un buen trato.
Bonaventura Giner deseaba zanjar el asunto lo antes posible, de modo que pidió a Comes, el abogado, que extrajera el sobre con el dinero que le tenían preparado. En un gesto grandilocuente, el indiano se lo ofreció al payés.
–Soy hombre de palabra –le dijo–. Le prometí que si recogía sus cosas en el tiempo acordado, le recompensaría.
El hijo de Reixach seguía cada uno de los movimientos de los mayores. Con unos ojos tan oscuros como la misma noche, observaba todo lo que ocurría a su alrededor. El chiquillo se fijó en lo mucho que sudaba su padre, que tenía la frente brillante de humedad y la camisa empapada. ¿Estaba temblando o solo se lo parecía a él? Entonces oyó la voz ronca que salió de su boca, como una especie de gruñido de animal.
–Usted me lo ha quitado todo –le dijo al indiano.
El abogado, por instinto, dio un paso al frente.
–Escuche, sabe muy bien que ahora las tierras pertenecen al señor Giner –le explicó.
El indiano lo fulminó con la mirada y lo hizo callar con un gesto de la mano.
–No necesito que nadie hable por mí –renegó. A continuación se dirigió al payés con un dedo en alto, a modo de advertencia–: Diez años, Reixach, le ofrecí el tiempo suficiente para que se recuperara y no ha sido capaz. Ahora lárguense de aquí, no tenemos nada más que hablar.
El payés no se movió de la silla. Sudaba cada vez más y el ambiente estaba tan cargado que el niño empezó a moverse inquieto, como atrapado en la silla, oliendo el peligro.
–Vámonos, padre –le pidió y le tiró del brazo, aunque sus ojos negros seguían clavados en ese hombre que hacía temblar a su padre.
Reixach se volvió hacia su hijo y lo miró como si lo viera por primera vez desde que entraron en el despacho. Asintió con un movimiento leve de cabeza y se levantó de la silla para dirigirse a la puerta, sin más. Justo antes de salir del despacho, se giró hacia Bonaventura Giner para despedirse con la siguiente advertencia:
–Nada es para siempre, señor. Téngalo muy presente.
1938
Noviembre: Caen bombas en Can Giner D OS BOMBAS CAYERON al mediodía, a pleno sol, mientras comían en la cocina de la masía. El comedor hacía tiempo que ya no se utilizaba, a pesar de que Ángela seguía quitándole el polvo que, poco a poco, iba acumulándose, como sucede en las estancias en las que no se hace vida. En los nuevos tiempos, en los que tantas cosas habían cambiado, señores y payeses comían juntos al calor del hogar de la cocina. Ahora no había clase ni distinción alguna a la hora de repartirse la comida: Ángela seguía sirviendo a las mujeres Giner, eso sí, pero acto seguido se sentaba con ellas en la mesa y todos juntos comían lo que la tierra todavía les daba y guardaban con celo en la despensa. Hambre no pasaban, gracias a Dios, pero la masovera recordaba la abundancia de antes de la guerra, las visitas constantes, los copiosos ágapes que celebraba la familia; todo lo que había significado Can Giner y que en ese momento parecía más bien un espejismo.
Aquel día de noviembre, Ángela había puesto la gran olla a hervir de buena mañana y la casa había ido impregnándose del rico aroma del cocido. Estaban todos sentados a la mesa, en su sitio habitual desde que la guerra empezó: la señora Mercè presidía, vestida de riguroso luto; a su derecha se sentaba Roser, la hija mayor, y a su izquierda las dos hijas menores, Margarida y Violeta; en el otro extremo de la mesa, los masoveros con sus hijos. Ángela acababa de servir los platos humeantes. Isidre carraspeó un poco nervioso a su lado, con esa mezcla de vehemencia e incomodidad que seguía sintiendo en cada comida que compartía con las mujeres Giner. Roser estaba a punto de bendecir la mesa, bajo la atenta mirada de su madre, cuando un fuerte estallido los dejó sin habla. ¡Boom! ¡Boom! Silencio. Interrumpieron la plegaria y se miraron los unos a los otros. Les pareció que el suelo acababa de temblar bajo sus pies. Entonces, como en una especie de acuerdo tácito, se pusieron todos en pie y corrieron hacia el exterior. «¿Qué ha ocurrido? Dios mío, bombas. Han caído cerca… ¡Han explotado en Can Giner!» La luz del día les cegó la vista. Desde lo alto de la colina en que se alzaba la casa podía distinguirse casi toda la extensión de tierras, los viñedos. ¡Humo!
–¡Mirad! –Roser señaló hacia la columna de humo que se alzaba en funesta danza hacia el cielo azul.
–¡Virgen santa! –exclamó la madre mientras se llevaba una mano al pecho y se lo oprimía, tratando de calmar la angustia.
–La bodega… –murmuró Roser. Tenía la garganta seca.
Una de las bombas lanzadas desde el cielo claro había destrozado un extremo del edificio de la bodega. Violeta no se lo pensó dos veces y echó a correr colina abajo.
–¡Detente! –le gritó la señora Mercè, pero su hija menor ya descendía deprisa por la pendiente. En un susurro casi imperceptible, como si dijera una oración, la masovera oyó que le decía–: Hija…, no vayas… Están los hombres. ¡No te metas en esto!
Pero Violeta no la oía ya y corría hacia abajo con la falda recogida a un lado, atravesando la viña mayor hasta el edificio de ladrillo que su padre había construido como bodega. Roser fue detrás de ella, seguida del masovero y de su hijo Félix. En cuanto Violeta llegó a la bodega se detuvo en seco ante la puerta, que se encontraba entreabierta. Una fuerte humareda salía por el extremo opuesto de la nave y, al entrar, la joven empezó a toser y tuvo que salir de nuevo. Fue entonces cuando Roser la agarró por un brazo.
–¡Por el amor de Dios, Violeta! ¿Estás bien? –La sostenía por los hombros mientras miraba a ambos lados por si veía llegar a los hombres.
Isidre temía lo mismo, aunque, tras comprobarlo un par de veces, la calmó: –No están aquí.
–Puede que estén en las viñas más alejadas –supuso Roser, aun sabiendo que pronto los tendrían por allí, puesto que el estruendo tenía que haberse oído desde todos los rincones de la hacienda. Entonces miró a su hermana y comprobó que volvía a respirar con normalidad. Se lo pensó unos instantes y luego les ordenó a los tres: –Vosotros esperad aquí. Isidre, vigila a Violeta y que no vuelvan los hombres. Voy a entrar yo sola.
–Ni se le ocurra, señora –se opuso Isidre. Era viejo pero no inútil–. Entraré yo.
–De ninguna manera. –Roser se adelantó y antes de que el masovero pudiera replicar, ya se había metido dentro. Se sacó un pañuelo del bolsillo y se tapó la boca con él para no respirar el aire tóxico. Aquellas barricas de madera a ambos lados de la nave diáfana se encontraban allí desde antes de que ella naciera. Habían sido testigos de grandes momentos, habían guardado el mejor vino de cada año desde hacía mucho, desde que su padre e Isidre las pusieran allí al principio de todo, desde que su padre empezara a construir ese sueño que la guerra les había arrebatado. La bodega era un sitio oscuro y húmedo en el que las niñas Giner corrían de pequeñas… un lugar de silencio solo roto por los pequeños de la casa, años atrás.
Página siguiente