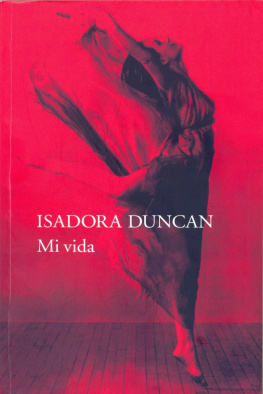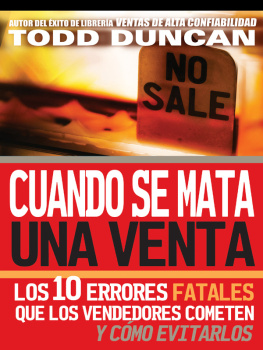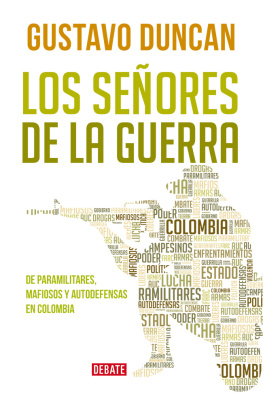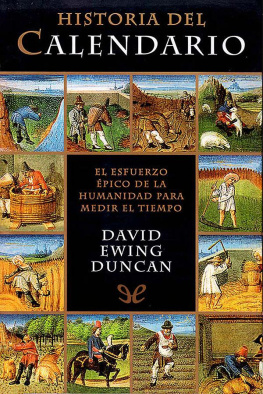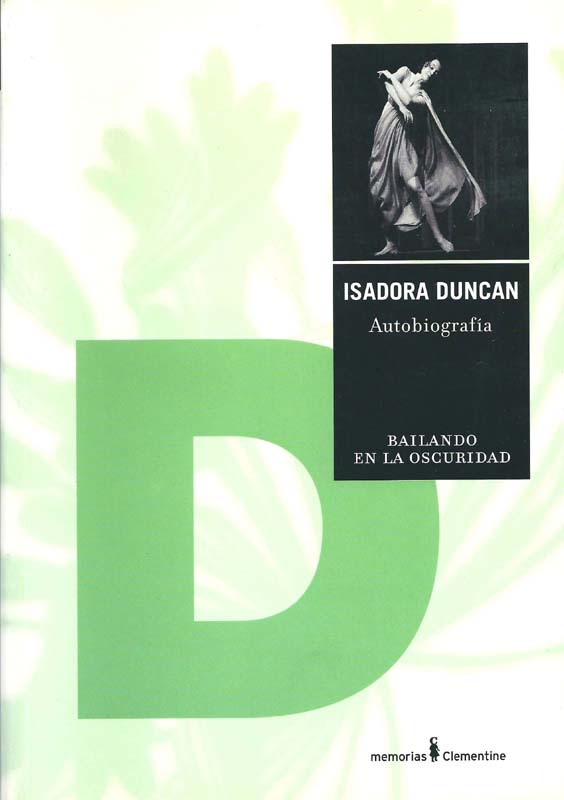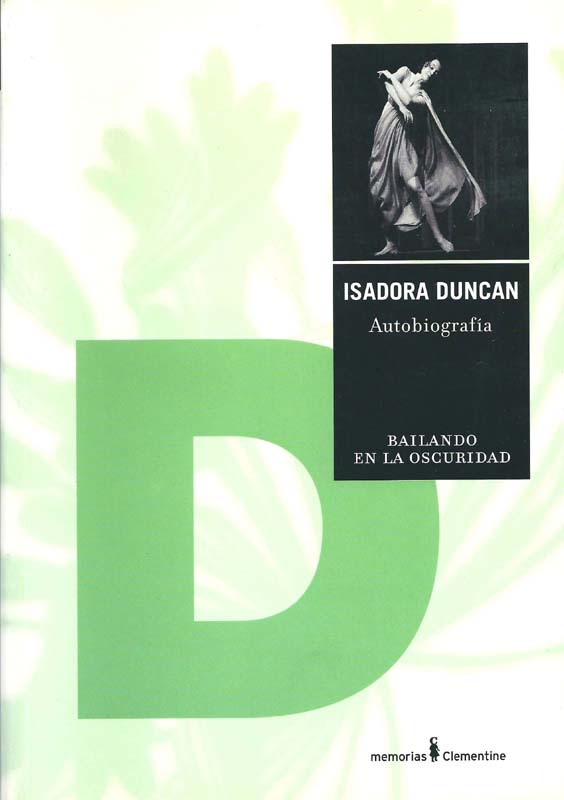
A mis hijos
Confieso que me infundió terror la proposición de escribir este libro. Y no porque mi vida no haya sido más interesante que cualquier novela ni más azarosa que cualquier película, hasta el punto de que no pudiera servir, en el caso de estar realmente bien escrita, de relato que «hiciera época», sino porque…-y he ahí el busilis– porque había que escribirla.
He necesitado años de lucha, de estudio y de duro trabajo para aprender un simple gesto; y en cuanto al arte de escribir, conozco lo suficiente para comprender que necesitaría de nuevo otros tantos años de esfuerzo concentrado para redactar una frase bella y sencilla. He pensado muchas veces que un hombre podría llegar él solo al Ecuador y luchar heroicamente con leones y tigres, y fracasar luego en su tentativa de escribir el relato de lo que vio y vivió. Y, viceversa, otro hombre que no hubiese salido nunca de su hogar podría acaso describir la muerte de los tigres en la selva con un arte que transmitiera a sus lectores la sensación de hallarse en el propio lugar de la lucha, compartiendo sus temores e infortunios, percibiendo el hedor de los leones y escuchando el espantoso ruido del crótalo que se acerca. Parece que nada existe si no es en la imaginación, y todas las cosas maravillosas que a mí me han ocurrido pueden perder su sabor si yo no tengo la pluma de un Cervantes o, por lo menos, de un Casanova.
Y aún más. ¿Cómo podemos escribir la verdad sobre nosotros mismos? ¿Es que acaso la conocemos? Existe la visión que nuestros amigos tienen de nosotros, la visión que nosotros tenemos de nosotros mismos y la visión que nuestro amante tiene de nosotros. Está también la visión de nuestros enemigos. Y todas ellas son diferentes. Poseo una gran experiencia sobre todo esto: muchas mañanas me han servido con el café críticas de periódicos en las que se decía que era un genio y bella como una diosa, y apenas había terminado de sonreír satisfactoriamente, cuando cogía otro periódico y leía que yo no tenía ningún talento, que estaba mal hecha y que era una perfecta arpía.
Tuve que renunciar a leer las críticas de mi trabajo, porque no podía esperar que todas me elogiaran y porque las malas críticas eran demasiado deprimentes y me incitaban al homicidio. Hubo en Berlín un crítico que me abrumaba de insultos. Entre otras cosas decía que yo carecía totalmente de instinto musical. Un día le escribí suplicándole que viniera a verme para convencerle de su error. Vino, y se sentó conmigo a la mesa de té. Hora y media estuve defendiendo mis teorías acerca del movimiento visual creado por la música. Pronto me di cuenta de que era un hombre bastante prosaico y estólido; pero ¡cuál no sería mi desencanto al ver que sacaba del bolsillo una trompetilla, al tiempo que me confesaba que era completamente sordo y que ni aun con ese aparato podía apenas oír la orquesta, aunque se sentara en la primera fila de butacas! Los juicios de ese hombre me habían hecho perder el sueño muchas veces.
Así pues, si todos los demás ven en nosotros a una persona diferente, ¿cómo vamos a encontrar en nosotros mismos una nueva persona de quien escribir en este libro? ¿Será de una Virgen María, de una Mesalina, de una Magdalena o de una Marisabidilla? ¿Dónde puedo encontrar a la mujer de todas estas aventuras? Me parece que no es una sola, sino centenares, y que mi alma está muy lejos, sin que ninguna de aquellas aventuras la roce en realidad.
Se ha dicho acertadamente que la primera condición para escribir sobre algo es que el escritor no haya vivido el asunto. Si se quiere transcribir con palabras un asunto que se ha vivido, las palabras huyen. Los recuerdos son menos tangibles que los sueños. Yo he tenido muchos sueños que hoy me parecen más reales que el recuerdo de hechos efectivos. La vida es un sueño, y tanto mejor que así sea, porque, ¿quién podría sobrevivir a algunas de sus experiencias, al hundimiento del Lusitania, por ejemplo? Una experiencia como aquella debería dejar una eterna expresión de terror en la cara de los hombres y mujeres que la vivieron. Y, sin embargo, los vemos sonrientes y felices por todas partes. Tan sólo en las novelas los personajes cambian súbita y radicalmente. En la vida real, incluso después de las más terribles peripecias, el carácter permanece, en su base, exactamente igual. Ved a esos príncipes rusos que han perdido todo lo que poseían y que, diariamente, acuden de noche a Montmartre y allí cenan alegremente con las girls del coro, lo mismo que antes de la guerra.
Una mujer o un hombre que escribieran la verdad de su vida, harían una gran obra. Pero nadie se ha atrevido a escribir la verdad de su vida. Jean-Jacques Rousseau hizo este supremo sacrificio por la humanidad: revelar la verdad de su alma, sus acciones y pensamientos más íntimos. El resultado fue un gran libro. Walt Whitman ofreció su verdad a América. Su libro estuvo algún tiempo prohibido como «libro inmoral», expresión que hoy nos parece absurda. Ninguna mujer ha dicho toda la verdad de su vida. Las autobiografías de las mujeres más famosas constituyen una serie de relatos de su existencia exterior, detalles y anécdotas livianos que no dan ninguna idea de su vida verdadera. Los grandes momentos de gozo o de tristeza quedan en silencio.
Mi Arte es precisamente un esfuerzo que tiende a expresar, en gestos y movimientos, la verdad de mi ser. He necesitado muchos años para encontrar el más pequeño movimiento absolutamente verdadero. Las palabras tienen un significado distinto. No he vacilado nunca ante el público que se apelotonaba para verme trabajar. Le he dado los impulsos más secretos de mi alma. Desde el primer momento yo no he hecho sino bailar mi vida. De niña bailaba el gozo espontáneo de las cosas que crecían. De adolescente bailaba con un gozo que se transformaba en captación de las primeras sensaciones de trágicas corrientes subterráneas; captación de la brutalidad despiadada y del progreso aplastante de la vida.
Cuando tenía dieciséis años bailé en público sin música. Al terminar, una voz surgió súbitamente del concurso: «Es la Muerte y la Virgen», dijo, y aquella danza se llamó desde entonces, y para siempre, La Muerte y la Virgen. Pero no era ésa mi intención: yo había pretendido únicamente expresar mi primer contacto con la tragedia que existe en todas las manifestaciones jubilosas. A mi juicio, aquella danza hubiera debido llamarse La Vida y la Virgen.
Más tarde bailé mi lucha con esa misma vida, que el público había llamado muerte, y mi afán por arrancarle sus goces efímeros.
Nada tan lejano de la verdad efectiva de una persona como el héroe o la heroína de una película o de una novela corriente. Dotados generalmente de todas las virtudes, les sería imposible cometer una mala acción. Nobleza, valor, fortaleza, etcétera, son las virtudes del héroe. Pureza, dulzura, etcétera, las de la heroína. Todas las cualidades mediocres y todos los pecados corresponden al traidor de la fábula y a la «mala mujer». Pero ya sabemos que nadie es enteramente bueno ni enteramente malo. Quizá no pequemos contra los diez mandamientos, pero todos somos capaces de pecar. En nosotros alienta el violador de todas las leyes, dispuesto a salir a la superficie a la menor oportunidad. Los hombres virtuosos son sencillamente aquellos que no han sido suficientemente tentados, porque viven en un estado vegetativo o porque sus deseos se hallan tan concentrados en una sola dirección que no tienen tiempo para mirar a su alrededor.
Una vez vi un film maravilloso. Se llamaba El raíl. En él se comparaba la vida de los seres humanos con una máquina lanzada sobre una vía fija. Y si la máquina se sale de la vía o encuentra en su camino un obstáculo insuperable viene el desastre. Dichosos aquellos conductores que, a la vista de una pendiente pronunciada, no sienten el impulso diabólico de abandonar todos los frenos y de precipitarse a la destrucción.
Página siguiente