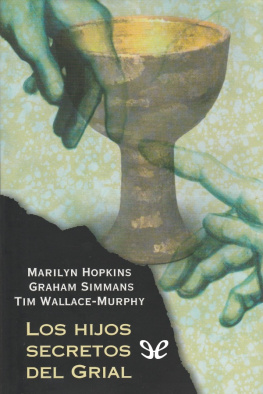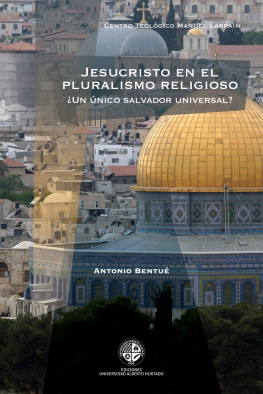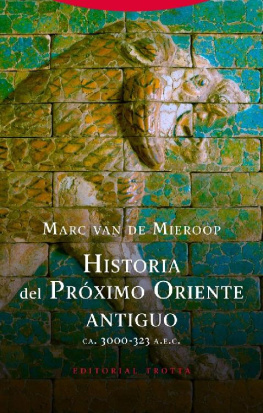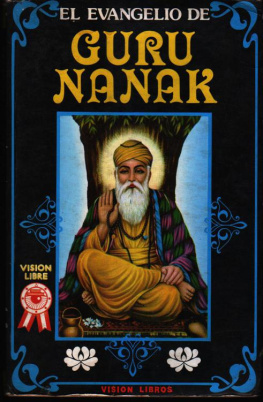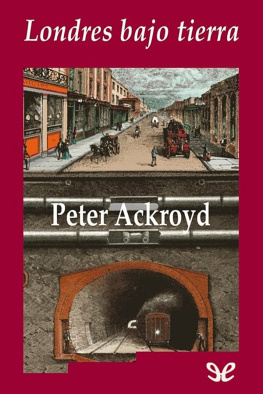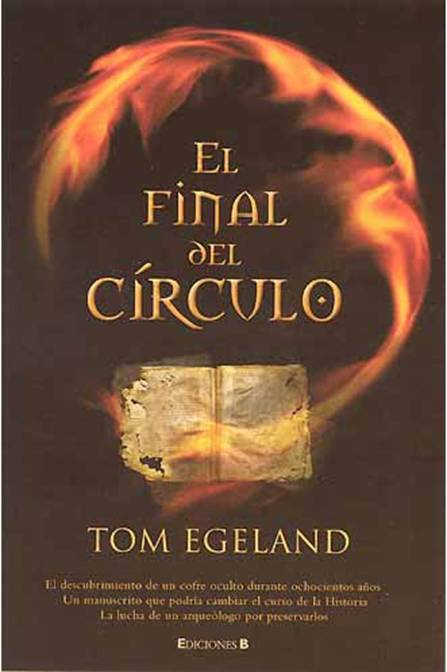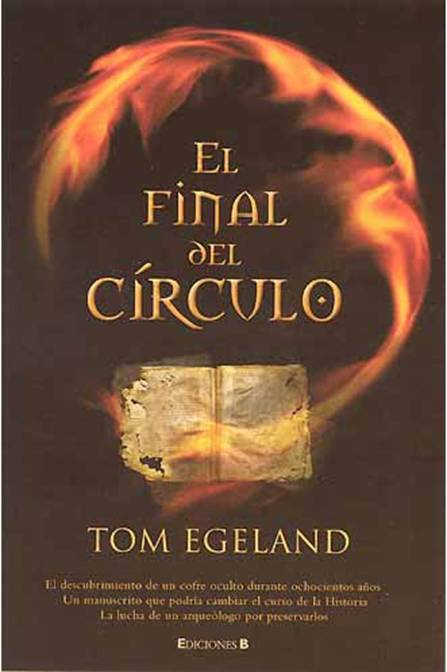
Tom Egeland
El final del círculo
***

Empezó a llover la tarde en que murió Grethe.
A través de los hilos de agua vislumbro el fiordo radiante y frío que semeja un torrente tras el boscaje desnudo. Paso hora tras hora sentado, mirando las gotas deslizarse sobre el cristal. Pienso. Escribo. Las borrascas dibujan un enrejado ondulado en el vaho del cristal.
He colocado el escritorio ante la ventana. Así puedo escribir y otear al mismo tiempo. Racimos de algas podridas van a la deriva sobre la bajamar. El agua salpica perezosamente contra el monte bajo. Una golondrina grita tibiamente, cansada de la vida.
Las ramas del roble del patio se entreabren negras y húmedas; alguna que otra hoja se les aferra todavía, como si no acabaran de comprender que el otoño no tardará en ir a buscarlas.
Era verano cuando se fue papá. Llegó a tener treinta y un años, cuatro meses, dos semanas y tres días de edad. Lo oí gritar.
Casi todo el mundo cree que se trató de un accidente.
Los primeros tiempos, después de su muerte, mamá se encapsuló en un capullo de pena callada. Después, en una metamorfosis que nunca ha dejado de inquietarme, empezó a beber y a abandonarse. Se habló bastante del asunto. Las calles aledañas a la nuestra tenían ojos y oídos. En la tienda me dirigían miradas de compasión. Los niños componían canciones despectivas sobre mamá. La pintaban desnuda con tiza sobre el asfalto del patio del colegio.
Hay recuerdos que no te quitas de encima jamás.
Es obvio que han estado aquí mientras yo me encontraba fuera. Han registrado todos los cuartos, eliminando los rastros que quedaban de ella. Es como si nunca hubiera existido.
Pero no son infalibles. Se les han pasado los cuatro lazos de seda que cuelgan lacios de los postes de la cama.
Escribo en mi diario todo lo que ha ocurrido este verano.
Si no fuera por las costras y el escozor, creería que el verano no ha sido más que una alucinación continua, que me encontraba en mi habitación de la clínica, con una camisa de fuerza y atiborrado de Stesolid. Probablemente nunca llegue a entender nada de lo que ha pasado. No importa. Lo poco que he comprendido, o dejado de comprender, ya me sirve.
El diario es un cuaderno grueso de piel. Sobre la cubierta, abajo, a la derecha, está escrito mi nombre con letras de oro. El libro de Bjorn Belto.
Hay dos tipos de arqueología: la histórica y la del alma, las excavaciones del cerebro.
El bolígrafo raspa contra el papel. Calladamente tejo mi telaraña de recuerdos.
Primera parte . EL ARQUEÓLOGO
Capítulo 1 – EL ENIGMA
Estoy buscando el pasado, acuclillado en el centro de una cuadrícula. El sol me abrasa la nuca. Tengo las palmas de las manos cubiertas de unas ampollas que me escuecen una barbaridad. Estoy sucio y sudado. Huelo a rayos, y la camiseta, que ya no es más que una tirita pegajosa y vieja, se me adhiere a la espalda.
El viento y las excavaciones han levantado una arena fina que dibuja una cúpula de polvo gris amarronado sobre los campos cultivados. La arena me pica en los ojos. La nube de polvo me seca la boca y me tizna la cara; siento la piel como una costra agrietada. Jadeo silenciosamente. Resulta inconcebible que en algún momento soñara con conseguir esto. Todos tenemos que ganarnos el pan…
Estornudo.
– ¡Salud! -grita una voz.
Me vuelvo sorprendido, pero todo el mundo está ocupado en lo suyo.
El pasado no es sencillo de encontrar. Algunas paladas por debajo de la primera capa de tierra, en la bandeja de trillar que está entre mis zapatillas de deporte sucias, rebusco con las yemas de los dedos en la húmeda tierra vegetal. La capa cultural que hemos descubierto tiene ochocientos años. El olor a mantillo es intenso. En uno de sus manuales, Análisis arqueológico de restos antiguos, el profesor Graham Llyleworth escribe: «Del oscuro humus de la tierra emana el mudo mensaje del pasado.» ¿Se habrá oído cosa igual? El profesor es uno de los arqueólogos más destacados del mundo, pero tiene cierta debilidad por la lírica. Hay que perdonarle sus pasos fallidos.
El profesor Llyleworth está ahora sentado a la sombra de una sábana amarrada a cuatro postes. Está leyendo, succionando un cigarro que aún no ha encendido. Tiene un aspecto insoportablemente inteligente, colmado de una dignidad entrecana y ostentosa que no ha hecho nada por merecer. Lo más probable es que esté fantaseando con alguna de las chicas que están con el culo en pompa. De tanto en tanto nos echa una mirada que significa: «En tiempos era yo quien sudaba la gota gorda al sol, pero de eso ya hace mucho.»
Lo observo de reojo a través de las gruesas lentes de mis gafas con filtro solar. Me roza con la mirada y me observa por un segundo o dos. Después bosteza. Una ráfaga de viento hace ondear la sábana. Hace muchos años que no se deja retar por alguien con roña bajo las uñas.
– ¿Belto? -dice con exagerada cortesía.
Todavía no he conocido a ningún extranjero que consiga pronunciar bien mi nombre. Me hace gestos con la mano de que me acerque, del mismo modo que los negreros llamaban a sus chicos negros en el siglo pasado. Salgo del hoyo de varios metros de profundidad y me sacudo los vaqueros.
El profesor carraspea y pregunta:
– ¿Nada?
Le enseño las palmas de las manos y me sitúo delante de él con un gesto de mofa que desgraciadamente le pasa inadvertido.
– ¡Nada!-respondo en inglés.
Con una expresión que apenas disimula el desdén que alberga, me mira y pregunta:
– ¿Va todo bien? ¡Hoy estás muy pálido! -Después suelta un bufido y se dispone a aguardar una reacción que ni se me ocurriría brindarle.
Muchos creen que el profesor Graham Llyleworth es malvado, o que tiene ansias de poder, pero ninguna de las dos cosas es cierta. El desprecio es algo natural en él. La visión que tiene del mundo circundante y de las diminutas criaturas humanas que gatean en torno al dobladillo de su pantalón se formó, forjó y fraguó en hormigón armado ya en los comienzos de su vida. Cuando sonríe, lo hace con una indiferencia distanciada y condescendiente. Cuando escucha es por impuesta cortesía (la que debe de haberle inculcado su madre con palmeta y amenazas). Cuando dice algo, es fácil creer que habla en nombre de Nuestro Señor.
Llyleworth se sacude una mota de polvo que, empujada por el viento, se ha posado sobre su traje gris a medida. Deja el puro sobre la mesa de campaña. Con rotulador indeleble marca los hoyos que se han excavado y vaciado. Sin ninguna expresión, le quita el tapón al rotulador y hace una cruz en el cuadro 003/157 del dibujo de la planta, apoyado sobre la mesa bajo el techo de sábana.
Después me despide con un cansino movimiento de las manos. En la universidad nos enseñaron que cada uno puede mover hasta un metro cúbico de tierra al día. El montón de residuos que hay junto al cedazo indica que ha sido una buena mañana. Ina, la estudiante que criba toda la tierra que le llevamos a rastras en espuertas y carretillas, no ha encontrado más que un par de pedazos de tejido y un peine que habían pasado inadvertidos a los equipos de excavación. Está metida en un charco de lodo, viste unos pantalones cortos y ajustados, una camiseta blanca y unas botas que le quedan demasiado grandes, y sujeta una manguera verde que gotea por la punta.
Es muy mona. Es la vez doscientos doce que la miro esta mañana, pero ella nunca mira en mi dirección.
Me duelen los músculos. Me hundo en la silla plegable resguardada del sol de agosto por un sombreado bosquecillo de arbustos. Éste es mi rincón, mi lugar seguro. Desde él tengo una visión de conjunto del terreno excavado. Me gusta tener visión de conjunto. Cuando dispones de ella, dispones también del control.
Página siguiente