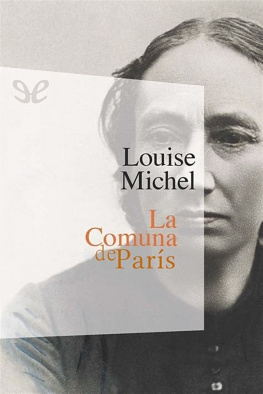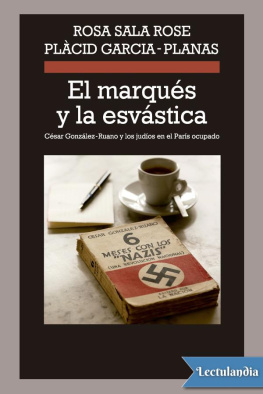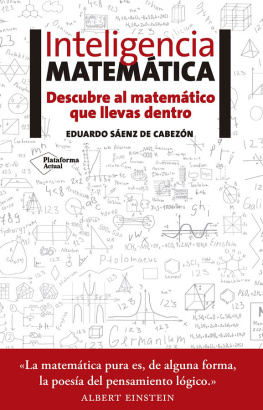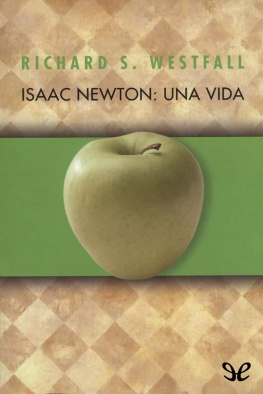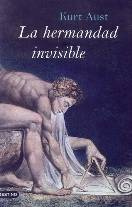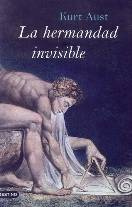
Kurt Aust
La Hermandad Invisible
Título original: De usynlige brødre
© de la traducción, Sofía Pascual Pape, 2008
Si bien es verdad que los fundadores originarios de la Royal Society (1645) se autodenominaron Invisible College, o Colegio invisible, en la práctica, el verdadero colegio invisible fue la red de expertos anónimos que mantuvo viva la llama de la alquimia. Estos hombres vivían ocultos en la misma ciudad donde la Royal Society tenía su sede -Londres-, llegando a coincidir, en muchos casos, las mismas personas en las dos organizaciones.
Michael White, Isaac Newton (1991)
Una clave se confecciona teniendo en cuenta dos factores: quién es el destinatario que tendrá que descifrarla, y quién no debe, en ningún caso, penetrarla. Por eso podemos hablar de «la clave personal», aquella que sólo una persona es capaz de descifrar, al menos en un plazo de tiempo razonable.
Profesor Thomas Boueberge
en una carta al almirante general Gyldenlove
A Tore (casado con Lise), por sus buenas ideas (en el primer capítulo), su sentido del humor y una larga amistad.
A Lise (casada con Tore), por una larga amistad, su sentido del humor y Tore.
A Kin y Mia, ¡los imprescindibles!
A Héléne Celdran Johannessen, Reidar Hagen y Rolf Moller por su ayuda en un par de detalles.
A Adam J. Perkins, Curator of scientific manuscripts de la Cambridge University Library, que hizo lo imposible por brindarme la oportunidad de hojear uno de los libros de notas científicos originales de Newton (contenía anotaciones preliminares sobre los principios de la fuerza de gravedad); fue un instante casi sacro para mí.
A Patricia McGuire, archivera de la King's College Library, que me proporcionó información sobre los escritos alquímicos de Newton y puso todo de su parte para que yo pudiera estudiar algunos manuscritos originales durante un día entero y glorioso.
A Niels Ostergaard, que ha trabajado como un caballo de carga jutlandés para terminar mi nueva y magnífica página web: www.kurtaust.dk
El contacto del cuchillo contra la piel en el intersticio entre el globo ocular y el hueso era frío.
Miró al hombre rojo de las piernas tiesas al otro lado de la calle, oyó el chasquido que se produjo en la caja metálica, oyó el rugido de los motores de los coches, el gorjeo de los pájaros entre los arbustos a sus espaldas, los chillidos alegres de un niño. El sonido de la primavera en París.
Apreté el dorso del cuchillo contra mi ojo y advertí varios círculos blancos, oscuros y de colores. Los círculos se volvieron más nítidos cuando insistí en mover el ojo con la punta del cuchillo…
Se preguntó por qué de pronto estaba pensando en Newton, por qué pensaba en sus disparatados experimentos. Una locura que a punto estuvo de dejarle ciego, pero que también le llevó a hacer nuevos e importantes descubrimientos. Tal vez porque apostó fuerte, y ganó, hoy se le considera un genio. Fue declarado un genio.
Ella también había apostado…
De pronto, el hombre rojo se apagó y se iluminó el verde. Así era la vida: cambiante. Del rojo, rígido, virulento, al verde, plácido y móvil. Vivo. Y después, vuelta a empezar. Giró la cabeza y reparó en que estaba a un bloque de distancia, vio cómo la miraba a través de las gafas de sol oscuras. Vio moverse el Bigote y formar una sonrisa. Con el bolso negro bien agarrado bajo el brazo cruzó la calle por el paso de cebra y se alejó por la acera, apresuradamente.
Si el cuchillo hubiera atravesado la fina membrana que mantenía el líquido del ojo en su sitio, si el filo se hubiera abierto camino hasta penetrar los músculos, las células pigmentarias y la gelatina cristalina, si Newton se hubiera quedado ciego, ¿acaso habría ella acabado aquí, en el mundo invisible entre la vida y la muerte?
El sol de la tarde se coló entre las casas, y le dio de lleno, como un foco, en la cara. En un acto reflejo se llevó la mano a los ojos, la retiró rápidamente y miró hacia el sol, dejando que éste calentase su rostro. Le vino a la mente una antigua tesis del ars moriendi, «aprende a morir y aprenderás a vivir». El último día había sido así, lleno de pensamientos que atravesaban el aire como hojas en otoño camino de la putrefacción.
Recoges lo que siembras.
Una vez, Even había reescrito en broma la tercera ley de Newton de acción y reacción de esta manera. Sin embargo, como solía ocurrir cuando Even quería ser gracioso, sus palabras habían dejado entrever cierto deje de amargura y de resentimiento. Ella nunca se había acostumbrado a aquel tonillo. Los tacones de los zapatos golpeaban la acera emitiendo un sonido hueco y ella dirigió la mirada vacía hacia la sombra que se arrastraba detrás de ella por el enlosado. Su fiel e implacable sombra.
Había sembrado. Ahora debía recoger.
Un poco más adelante caminaba un anciano con su bastón. Una de sus piernas parecía rígida y difícil de controlar, y ella pensó si él lo sentía como una contrariedad o si lo había aceptado y vivía su vida sin amargura. Morir amargado es negar todo lo bueno que la vida te ha dado, intentó convencerse. La sombra de un gran edificio atravesaba la acera y ella se detuvo en el límite, en el lado de sol, titubeante, como si una criatura maléfica estuviera esperándola en la penumbra. Las ganas de llamar a casa amenazaban con ahogarla, de telefonear a los niños, darles las buenas noches, oír sus voces y contarles lo mucho que los quería; pero no podía. El móvil había desaparecido. ¿Habrían llegado las fotos a su destino? No podía hacer más que desear que así fuera. Eso era lo único que le quedaba: la esperanza. Respiró hondo, cruzó la línea y se adentró con paso firme en la sombra.
El anciano cruzó renqueante la plaza abierta en dirección a la terraza del café, se abrió paso zigzagueando entre las mesas hasta llegar a su silla habitual, al lado de la puerta, dejó el bastón apoyado contra la mesa y se sentó. La morsa le sirvió un calvados y dijo algo así como que la primavera estaba a las puertas. Decía lo mismo cada día. El anciano se levantó y colocó la silla de manera que tuviera vistas sobre la calle. Le gustaba echar un vistazo al Sena, a los barcos y a la vida que se desarrollaba en el río. Una mujer dobló la esquina y se dirigió a grandes pasos hacia el café. Parecía decidida. El la siguió con la mirada, se sentía presa de un sentimiento indeterminado. «Yo podría haber amado a una mujer así», pensó mientras saboreaba el calvados. Cuando la tuvo más cerca empezó a sentirse inseguro.
– Ma poupée chérie ne veutpas dormir, ferme tes doux yeux, tu me fais souffrir. -Una madre joven, todavía muy niña, con una criatura en el regazo, cantaba una nana en voz baja. De pronto la criatura alargó los brazos hacia la mujer que pasaba por su lado en aquel mismo momento. La mujer pasó de largo sin hacerle caso al niño y la madre la siguió escandalizada con la mirada mientras la mujer se dirigía hacia una mesa que estaba libre. La madre sonrió a la criatura y siguió canturreando en voz baja. El niño agitó los brazos regordetes, parloteando alegremente a la cara de la madre que, a su vez, se dio la vuelta lentamente para fijar de nuevo la vista en la mujer.
– Ejem -carraspeó una maestra jubilada de Bremen, más por costumbre que porque tuviera algo en la garganta, dio un sorbo a la copa de vino blanco y miró a la recién llegada por encima de la montura de las gafas-. Ejem, ejem.
La maestra había dedicado gran parte del día a visitar el Louvre, se había paseado por sus salas, para estudiar a los grandes maestros: Rafael, Da Vinci, Delacroix… en todos los sentidos había tenido un día maravilloso. Ahora estaba sentada, disfrutando de un descanso con una copa de vino en la mano.
Página siguiente