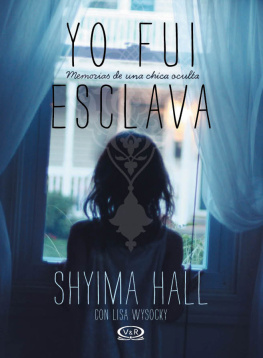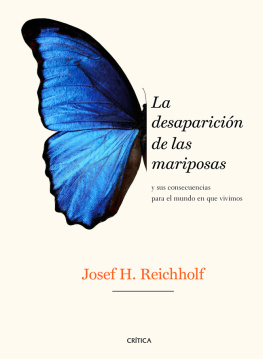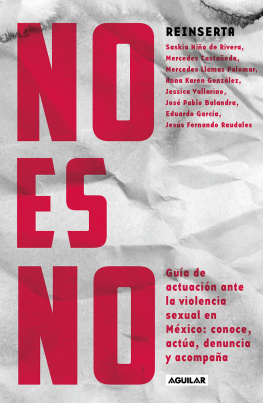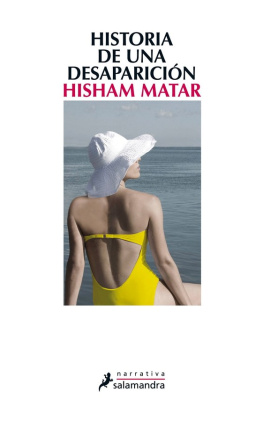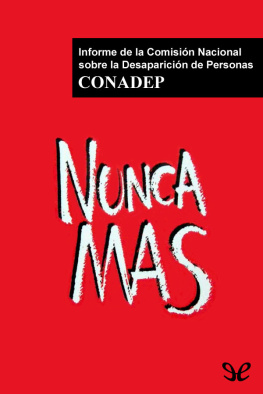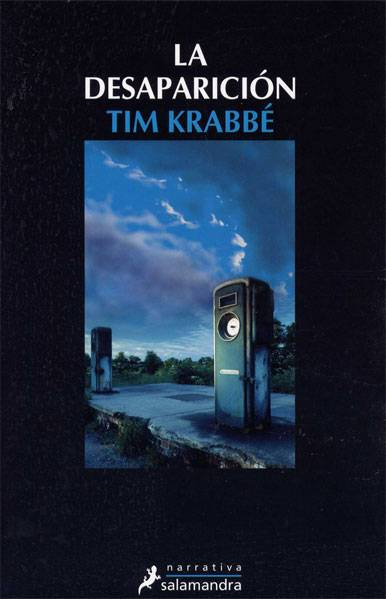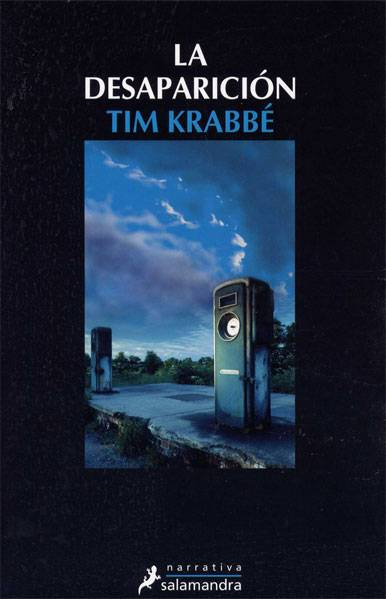
Tim Krabbé
La Desaparición
Como naves espaciales, los coches llenos de turistas avanzaban rítmicamente hacia el sur por la larga y ancha autopista. La tarde empezaba a teñir de violeta el paisaje ondulado de la Autoroutedu Soleil, y la larga cinta de coches iba perdiendo densidad. Rex Hofman y Saskia Ehlvest llevaban diez horas en la carretera, y otra hora más los separaba del final de su primera etapa: un hotel en Nuits St. Georges, no muy lejos de Dijon. Quedaba un poco apartado de la ruta más lógica, pero a Saskia le había parecido que un nombre así bien valía el pequeño rodeo.
El destino final era una casa en la montaña con vistas al Mediterráneo, cerca de Hyéres; en otra ocasión habían cubierto una distancia semejante en un solo día, pero esa vez habían tomado muchas carreteras secundarias, y además, en lugar de coger el cinturón de París, habían atravesado la ciudad de punta a punta y se habían detenido a tomar algo en una terraza después de perderse varias veces.
– Es divertido ver cómo va cambiando lentamente el color local -había dicho Saskia.
«El color local siempre se pone rojo cuando llegamos nosotros», pensó Rex; sin embargo, para su propia sorpresa, no dijo nada.
Pero pesaban el calor y la lejanía, y durante la última hora los ánimos se habían crispado un poco. La segunda vez en diez minutos que Saskia tuvo que dejar su labor de punto para pelarle una naranja a Rex, se le cayó al suelo.
– ¡Que se me cae! -exclamó.
Rex sospechaba que lo había hecho a propósito, pero calló. Quizá él estuviera abusando un poco de sus privilegios de conductor para echarle en cara que ella nunca condujese. Le había pagado las prácticas en la autoescuela, pero, después de sacarse el carnet, ella apenas había cogido el coche, pese a lo mucho que él le había insistido. Rex lo lamentaba; había soñado con viajes a lugares lejanos y largas noches en las que ambos se turnaban al volante.
Ella se inclinó para mirar el salpicadero.
– ¿Qué haces?
– Miro cómo vamos de gasolina.
– ¡Si acabamos de echar!
– ¡Sólo estoy mirando!
El indicador del nivel de gasolina estaba estropeado. Ya lo estaba tres años atrás, la primera vez que habían salido juntos de vacaciones. Una tarde, Rex había pasado de largo la última estación de servicio después de jurar que tenían suficiente combustible para llegar al hotel y Saskia había tenido que esperar tres horas en un camino rural italiano, oscuro como la boca de un lobo, a que él regresara con un bidón. Desde entonces había una libretita magnética pegada al salpicadero para llevar el control del kilometraje: regalo de Saskia. En las vacaciones se encargaba ella misma de llevar la cuenta; había tres nuevas cifras de su puño y letra que dejaban claro que, si fuese preciso, podían llegar a Nuits St. Georges sin tener que detenerse a repostar. Además, aún tenían el bidón en el maletero. Pero era normal: el primer día de vacaciones uno siempre estaba un. poco alterado. Había tantas cosas que podían salir mal… ¿Tendrían constancia en el hotel de las reservas que habían hecho? ¿Se caerían las bicicletas del portaequipaje? ¿Existiría de veras la casa que habían alquilado?
«¿Por qué no conduces tú? Desde aquí se ve mucho mejor el cuentakilómetros…» Eso fue lo que Rex pensó, y también: «Será mejor que no diga nada.» Pero lo dijo.
Picados, continuaron el camino.
– No me apetece volver a quedarme sin gasolina, si a ti no te importa…
– Tenemos suficiente para volver a Amsterdam -dijo Rex.
Saskia se puso a silbar algunas notas y a mirar por la ventanilla.
En lo alto de una suave pendiente, como un singular castillo blanco, se alzaba una estación de servicio, anunciada por un letrero: «TOTAL, 900 metros.» La siguiente estación de FINA estaba a 49 kilómetros. La de FINA ya les habría ido bien, pero la estación de TOTAL se hallaba ante ellos como una insoslayable manzana de la discordia.
No dijeron nada.
En el último momento Rex tomó bruscamente el desvío de salida. Ni siquiera redujo la velocidad, para hacerlo lo más inesperado posible.
«¡Dios, qué infantil soy!», pensó. Por el rabillo del ojo derecho intentó ver cómo reaccionaba Saskia. Ella apretó los labios con fuerza y abrió los ojos de par en par: una mueca divertida que entre ellos tenía un significado: «oferta de reconciliación».
Se miraron y se echaron a reír.
– ¿En paz? -dijo ella haciendo el signo de la victoria con los dedos.
– En paz.
– Bueno, pues aprovecharé la oportunidad para ir a hacer el pis de la paz.
Rex había pensado continuar sin repostar, pero finalmente se puso a la cola; todos los surtidores estaban ocupados. Saskia le dio un beso y bajó del coche.
«¡Cuánto la quiero!», pensó mientras la veía desaparecer al otro lado de las puertas automáticas que daban acceso a la tienda de la estación, con el bolso de paja colgado del brazo. La sonrisa de Saskia apareció fugazmente en el retrovisor, como si fuese un regalo que ella le ofrecía. Después de cuatro años, aún no acababa de creerse que aquella mujer estuviese con él.
Aquellas discusiones infantiles en las que se enzarzaban eran en realidad una forma de expresar su unión. Se entregaban a ellas para constatar su amor, como millonarios que derrochan el dinero. Una hora más, y los dos estarían bañándose juntos en Nuits St. Georges.
Incluso a esas horas, las siete y diez, aún había una desordenada masa de gente bajo la marquesina de los surtidores. Se veían envoltorios de helados que revoloteaban por el suelo, autocaravanas, hombres en pantalones cortos y con las camisetas arrugadas, un dos caballos con una canoa llamada Queen Elizabeth sobre la baca… Cuando Rex arrancó para acercar el coche al surtidor, estuvo a punto de atropellar a una niña de aspecto vietnamita que iba arrastrando un patito con ruedas.
Las puertas automáticas trabajaban sin descanso a causa del variopinto gentío que tenía una cosa en común: la estación de servicio TOTAL no era el destino final de nadie. Un negro vestido con una rúnica africana buscaba a alguien con la mirada, mientras sostenía en las manos sendos helados; un hombre con un brazo en cabestrillo estaba apoyado contra la pared de vidrio de la tienda y se rascaba la cabeza con la mano sana; otro hombre sacaba una foto a una niña y a un niño que llevaban viseras de RICARD. Y justo cuando acabó de pagar, Rex vio también detrás del cristal el cabello alborotado con reflejos cobrizos de Saskia.
Se sentaron en sus respectivos asientos a la vez. Saskia echó una ojeada al cuentakilómetros y anotó las cifras en la libreta. Estuvo más rato del necesario y, cuando se incorporó, Rex leyó: «¡¡512!! ¡Demasiado pronto, pero qué más da'» Rex le dio un beso justo encima de la oreja y pisó el acelerador: a Nuits St. Georges de un tirón.
Pero Saskia dijo:
– ¿Por qué no descansamos un rato aquí? A ti te vendrá bien. La idea era hacer un viaje tranquilo y agradable, ¿recuerdas?
Lo cierto era que Rex hubiese preferido continuar, pero no era momento para pasar por alto las buenas intenciones de Saskia. Aparcó junto a un contenedor de basura que se hallaba al final de la zona ajardinada.
Saskia arrojó en él la bolsa con las mondaduras y luego estuvieron un rato estirando las piernas y chutando una pelota que ella había comprado para prevenir el entumecimiento del viaje. Después caminaron abrazados hasta la valla que rodeaba el césped y se sentaron sobre un pequeño montículo, detrás del cual había desperdicios amontonados.
– Bueno, no es precisamente una parada junto a un arroyo cantarín… -comentó Saskia. El césped también estaba sembrado por una vía láctea de deshechos y cajetillas de cigarrillos que llegaba hasta los surtidores de gasolina.
Página siguiente