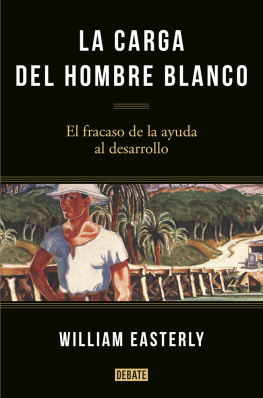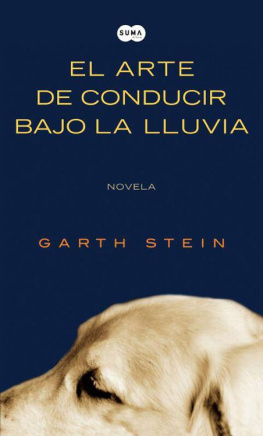The moral right of the author has been asserted.
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted by any person or entity, including internet search engines or retailers, in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, scanning or by any information storage and retrieval system without the prior written permission of the rights owner.
This publication has been registered in the Intellectual Property Registry of Spain, dated May 2012. It covers international property rights in all countries in the world, according to international property agreements.
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida o utilizada por cualquier persona o entidad, incluyendo motores de búsqueda de internet, en cualquier forma o medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o escaneado, por cualquier medio de almacenaje de información y sistema de recuperación, sin el previo permiso por escrito del autor.
Esta publicación se ha registrado en el Registro de la Propiedad Intelectual de España, con fecha Mayo de 2012 y cobertura de derechos a nivel mundial, según la legislación internacional vigente.
El suave timbre del teléfono interrumpió los pensamientos de Jules Santier, director gerente del Banco Central Suizo.
—¿Sí? —respondió, ahuecando ligeramente la voz.
—El señor Gluck al teléfono, señor —contestó su secretaria—. ¿Desea que le pase la llamada?
Jules Santier, sin levantarse de su sillón de cuero, contempló el parque helado que rodeaba su despacho de la sede de Zurich, y reflexionó antes de responder. Carl Gluck era uno de los hombres más poderosos de toda Europa. Sus depósitos en la banca suiza eran inmensos. Por supuesto, el origen de los fondos era muy dudoso. Las conexiones de Gluck con la delincuencia organizada eran conocidas y notorias. Infundía respeto y miedo a partes iguales. Nadie ignoraba sus llamadas. Ni siquiera él.
—Adelante, Linda, pásemelo —contestó finalmente.
—¿Jules, eres tú? —escuchó por el auricular.
—Hola, Carl, ¿qué tal estás?
—Muy bien, estupendamente. ¿Y qué tal van las cosas en el gran banco? —preguntó en tono jocoso Gluck—. ¿Todo en orden?
—Por supuesto. Ya sabes que lo nuestro es el trabajo gris. Salir en la televisión lo menos posible, y ejercer nuestro control con eficacia, pero con discreción.
—Vamos, el estilo suizo.
—Exacto, el viejo estilo suizo.
—Oye, Jules —inició Gluck cambiando un poco el tono de su voz, haciéndolo más confidencial—, tengo un tema importante que comentarte. ¿Podríamos quedar a comer un día de estos? Estaba pensando en la Mansión, si te va bien.
Jules se envaró, nervioso, antes de contestar. La Mansión era un club privado de alto nivel. Incluso a él le costaría reservar allí una mesa. Era un lugar exclusivo, privativo para ministros, diplomáticos o grandes empresarios. E incluso en estos casos, la entrada no estaba garantizada. Había un acuerdo tácito entre los propietarios para restringir el acceso. En ocasiones se había relacionado a la privilegiada camarilla que utilizaba la Mansión con las logias masónicas italianas, aunque no estaba claro en absoluto. Otros hablaban más claramente de conexiones con las famiglias mafiosas.
—Por supuesto, Carl, cuando quieras —y añadió en tono pretendidamente jocoso—: Siempre que invites tú, claro, ya que es un sitio un poco caro para mi modesto presupuesto.
—Ja, ja, ja —rió Gluck—, no te preocupes, a mí allí me hacen buenos descuentos, ja, ja, ja. Todo a mi cargo, te invitaré encantado. ¿Qué tal te va el jueves 14, dentro de 10 días?
—Déjame que mire —contestó Jules mientras se oía el sonido de las teclas de su i-phone— ... a ver… ¡estupendo! Me viene perfectamente.
—Muy bien, hasta ese día entonces.
—De acuerdo, hasta ese día.
Santier colgó y para tranquilizarse se acercó a los amplios ventanales de su despacho, desde donde se disfrutaba de una vista privilegiada de la sencilla y discreta ciudad helvética, tan distinta de otras enormes y ruidosas capitales europeas o americanas. Siempre que contemplaba aquellas vistas pensaba lo mismo: que en Suiza aún se podía vivir. Sus poblaciones eran amplias y amables, con avenidas y parques para pasear, aparcamientos para las bicicletas, pequeñas tiendas y restaurantes y, sobre todo, profusión de espacio y zonas abiertas. Esto último las hacía muy diferentes de las abigarradas ciudades como Londres o Nueva York, donde en un kilómetro cuadrado se podían hacinar un millón de personas. Suiza era diferente. Sí, era un lugar para vivir.
Claro que, como él sabía perfectamente, la realidad era algo más compleja. Oculto tras las amables fachadas de los edificios y de las sonrisas confiadas y risueñas de los helvéticos, latía el corazón ruidoso, agresivo y vital de un gigante financiero.
Y él, Jules Santier, llevaba ya bastantes años en el mismísimo núcleo del sistema, él era el especialista que controlaba al coloso, al enorme sistema económico suizo, cuyos bancos —famosos en todo el mundo— constituían uno de los entramados de gestión monetaria más eficientes del orbe financiero internacional y negociaban y custodiaban cantidades inimaginables de bienes y de dinero en metálico. Por supuesto, este éxito era debido, al menos en parte, a la proverbial discreción helvética. No preguntaban nada a la persona que ingresaba los billetes, y esto atraía a personas poco recomendables, pero con pingües recursos. Mas no solo esta circunstancia había catapultado a la banca suiza. El país disponía de una organización financiera impecable, envidiada por toda Europa, y resultado de una larguísima tradición que se remontaba a la Compañía de Indias, desde la cual se había organizado hacía cuatro siglos el acopio de los inagotables recursos y riquezas americanas, los cuales fueron gestionados desde Europa central, sobre todo por Holanda y Suiza.
Y la actual misión del Banco Central Suizo era controlar este formidable sistema bancario, vital para la estabilidad económica del continente europeo y del mundo. Como el doctor ausculta y toma el pulso a su paciente, así Jules controlaba la actividad financiera del país. Miraba, escudriñaba, revisaba cada rincón del armazón bancario y financiero como si fuera una comadreja que pulula por todas partes, moviendo nerviosamente su hocico, buscando una presa para echarle la garra encima. No había un solo detalle de las elegantes y pulcras entidades de gestión dineraria helvéticas que él no conociera y autorizara. Naturalmente, estas empresas le obedecían religiosamente. Y también el resto de los agentes productivos del país. Todo el mundo estaba pendiente de sus medidas. Específicamente, la subida o bajada de los tipos de interés del franco suizo era esperada por muchas personas cada trimestre con el alma en vilo, como quien aguarda la palabra del juez o del oráculo. El impacto de una pequeña fluctuación en la moneda suponía tal variación en los márgenes y beneficios de las exportaciones o importaciones de una empresa que suponían, en la práctica, el ser o no ser de la compañía.
Por supuesto, la persona que aparecía en público dando la crucial noticia de los tipos de interés no era él personalmente, sino el gobernador del banco. Actualmente, este puesto estaba ocupado por Frances Guillot, un político ya maduro que en su momento había sido ministro de Economía y Finanzas de Suiza, pero que ahora estaba más preocupado por satisfacer a su joven amante —un muchachote pelirrojo, administrativo del Banco— y dar buena imagen en la televisión que por analizar lo que sucedía en la banca helvética. En otras palabras, el gobernador delegaba completamente en Jules, que era quien recomendaba el sentido de las decisiones importantes, avalado y amparado por su detallado conocimiento sobre el terreno. Solo él sabía lo que estaba sucediendo en realidad.