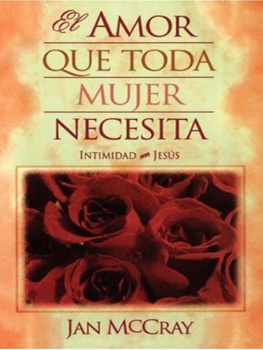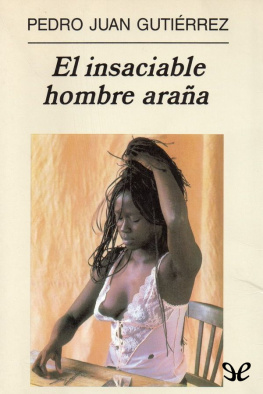María Dueñas
El tiempo entre costuras
© María Dueñas, 2009
A las familias Vinuesa Lope y Álvarez Moreno, por los años de Tetuán
y la nostalgia con que siempre los recordaron
A todos los antiguos residentes del Protectorado español en Marruecos
y a los marroquíes que con ellos convivieron
Una máquina de escribir reventó mi destino. Fue una Hispano-Olivetti y de ella me separó durante semanas el cristal de un escaparate. Visto desde hoy, desde el parapeto de los años transcurridos, cuesta creer que un simple objeto mecánico pudiera tener el potencial suficiente como para quebrar el rumbo de una vida y dinamitar en cuatro días todos los planes trazados para sostenerla. Así fue, sin embargo, y nada pude hacer para impedirlo.
No eran en realidad grandes proyectos los que yo atesoraba por entonces. Se trataba tan sólo de aspiraciones cercanas, casi domésticas, coherentes con las coordenadas del sitio y el tiempo que me correspondió vivir; planes de futuro asequibles a poco que estirara las puntas de los dedos. En aquellos días mi mundo giraba lentamente alrededor de unas cuantas presencias que yo creía firmes e imperecederas. Mi madre había configurado siempre la más sólida de todas ellas. Era modista, trabajaba como oficiala en un taller de noble clientela. Tenía experiencia y buen criterio, pero nunca fue más que una simple costurera asalariada; una trabajadora como tantas otras que, durante diez horas diarias, se dejaba las uñas y las pupilas cortando y cosiendo, probando y rectificando prendas destinadas a cuerpos que no eran el suyo y a miradas que raramente tendrían por destino a su persona. De mi padre sabía poco entonces. Nada, apenas. Nunca lo tuve cerca; tampoco me afectó su ausencia. Jamás sentí excesiva curiosidad por saber de él hasta que mi madre, a mis ocho o nueve años, se aventuró a proporcionarme algunas migas de información. Que él tenía otra familia, que era imposible que viviera con nosotras. Engullí aquellos datos con la misma prisa y escasa apetencia con las que rematé las últimas cucharadas del potaje de Cuaresma que tenía frente a mí: la vida de aquel ser ajeno me interesaba bastante menos que bajar con premura a jugar a la plaza.
Había nacido en el verano de 1911, el mismo año en el que Pastora Imperio se casó con el Gallo, vio la luz en México Jorge Negrete, y en Europa decaía la estrella de un tiempo al que llamaron la Belle époque. A lo lejos comenzaban a oírse los tambores de lo que sería la primera gran guerra y en los cafés de Madrid se leía por entonces El Debate y El Heraldo mientras la Chelito, desde los escenarios, enfebrecía a los hombres moviendo con descaro las caderas a ritmo de cuplé. El rey Alfonso XIII, entre amante y amante, logró arreglárselas para engendrar en aquellos meses a su quinta hija legítima. Al mando de su gobierno estaba entretanto el liberal Canalejas, incapaz de presagiar que tan sólo un año más tarde un excéntrico anarquista iba a acabar con su vida descerrajándole dos tiros en la cabeza mientras observaba las novedades de la librería San Martín.
Crecí en un entorno moderadamente feliz, con más apreturas que excesos pero sin grandes carencias ni frustraciones. Me crié en una calle estrecha de un barrio castizo de Madrid, junto a la plaza de la Paja, a dos pasos del Palacio Real. A tiro de piedra del bullicio imparable del corazón de la ciudad, en un ambiente de ropa tendida, olor a lejía, voces de vecinas y gatos al sol. Asistí a una rudimentaria escuela en una entreplanta cercana: en sus bancos, previstos para dos cuerpos, nos acomodábamos de cuatro en cuatro los chavales, sin concierto y a empujones para recitar a voz en grito La canción del pirata y las tablas de multiplicar. Aprendí allí a leer y escribir, a manejar las cuatro reglas y el nombre de los ríos que surcaban el mapa amarillento colgado de la pared. A los doce años acabé mi formación y me incorporé en calidad de aprendiza al taller en el que trabajaba mi madre. Mi suerte natural.
Del negocio de doña Manuela Godina, su dueña, llevaban décadas saliendo prendas primorosas, excelentemente cortadas y cosidas, reputadas en todo Madrid. Trajes de día, vestidos de cóctel, abrigos y capas que después serían lucidos por señoras distinguidas en sus paseos por la Castellana, en el Hipódromo y el polo de Puerta de Hierro, al tomar té en Sakuska y cuando acudían a las iglesias de relumbrón. Transcurrió algún tiempo, sin embargo, hasta que comencé a adentrarme en los secretos de la costura. Antes fui la chica para todo del taller: la que removía el picón de los braseros y barría del suelo los recortes, la que calentaba las planchas en la lumbre y corría sin resuello a comprar hilos y botones a la plaza de Pontejos. La encargada de hacer llegar a las selectas residencias los modelos recién terminados envueltos en grandes sacos de lienzo moreno: mi tarea favorita, el mejor entretenimiento en aquella carrera incipiente. Conocí así a los porteros y chóferes de las mejores fincas, a las doncellas, amas y mayordomos de las familias más adineradas. Contemplé sin apenas ser vista a las señoras más refinadas, a sus hijas y maridos. Y como un testigo mudo, me adentré en sus casas burguesas, en palacetes aristocráticos y en los pisos suntuosos de los edificios con solera. En algunas ocasiones no llegaba a traspasar las zonas de servicio y alguien del cuerpo de casa se ocupaba de recibir el traje que yo portaba; en otras, sin embargo, me animaban a adentrarme hasta los vestidores y para ello recorría los pasillos y atisbaba los salones, y me comía con los ojos las alfombras, las lámparas de araña, las cortinas de terciopelo y los pianos de cola que a veces alguien tocaba y a veces no, pensando en lo extraña que sería la vida en un universo como aquél.
Mis días transcurrían sin tensión en esos dos mundos, casi ajena a la incongruencia que entre ambos existía. Con la misma naturalidad transitaba por aquellas anchas vías jalonadas de pasos de carruajes y grandes portalones que recorría el entramado enloquecido de las calles tortuosas de mi barrio, repletas siempre de charcos, desperdicios, griterío de vendedores y ladridos punzantes de perros con hambre; aquellas calles por las que los cuerpos siempre andaban con prisa y en las que, a la voz de agua va, más valía ponerse a cobijo para evitar llenarse de salpicaduras de orín. Artesanos, pequeños comerciantes, empleados y jornaleros recién llegados a la capital llenaban las casas de alquiler y dotaban a mi barrio de su alma de pueblo. Muchos de ellos apenas traspasaban sus confines a no ser por causa de fuerza mayor; mi madre y yo, en cambio, lo hacíamos temprano cada mañana, juntas y apresuradas, para trasladarnos a la calle Zurbano y acoplarnos sin demora a nuestro cotidiano quehacer en el taller de doña Manuela.
Al cumplirse un par de años de mi entrada en el negocio, decidieron entre ambas que había llegado el momento de que aprendiera a coser. A los catorce comencé con lo más simple: presillas, sobrehilados, hilvanes flojos. Después vinieron los ojales, los pespuntes y dobladillos. Trabajábamos sentadas en pequeñas sillas de enea, encorvadas sobre tablones de madera sostenidos encima de las rodillas; en ellos apoyábamos nuestro quehacer. Doña Manuela trataba con las clientas, cortaba, probaba y corregía. Mi madre tomaba las medidas y se encargaba del resto: cosía lo más delicado y distribuía las demás tareas, supervisaba su ejecución e imponía el ritmo y la disciplina a un pequeño batallón formado por media docena de modistas maduras, cuatro o cinco mujeres jóvenes y unas cuantas aprendizas parlanchinas, siempre con más ganas de risa y chisme que de puro faenar. Algunas cuajaron como buenas costureras, otras no fueron capaces y quedaron para siempre encargadas de las funciones menos agradecidas. Cuando una se iba, otra nueva la sustituía en aquella estancia embarullada, incongruente con la serena opulencia de la fachada y la sobriedad del salón luminoso al que sólo tenían acceso las clientas. Ellas, doña Manuela y mi madre, eran las únicas que podían disfrutar de sus paredes enteladas color azafrán; las únicas que podían acercarse a los muebles de caoba y pisar el suelo de roble que las más jóvenes nos encargábamos de abrillantar con trapos de algodón. Sólo ellas recibían de tanto en tanto los rayos de sol que entraban a través de los cuatro altos balcones volcados a la calle. El resto de la tropa permanecíamos siempre en la retaguardia: en aquel gineceo helador en invierno e infernal en verano que era nuestro taller, ese espacio trasero y gris que se abría con apenas dos ventanucos a un oscuro patio interior, y en el que las horas transcurrían como soplos de aire entre tarareo de coplas y el ruido de tijeras.
Página siguiente