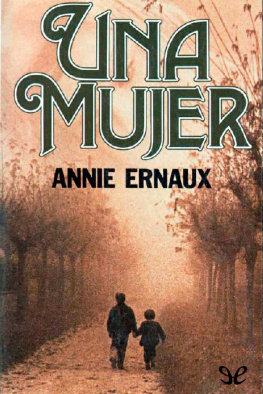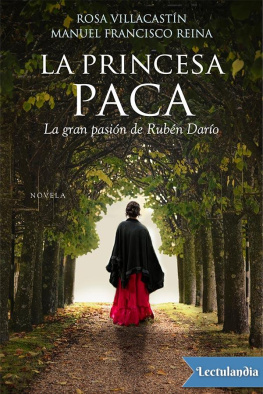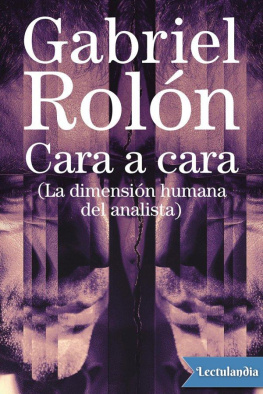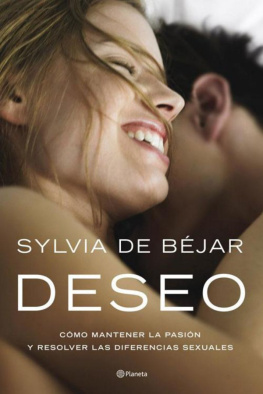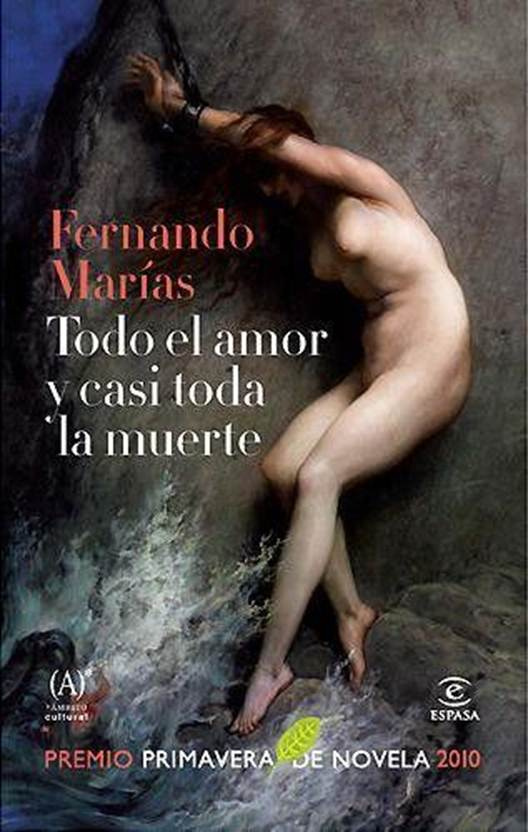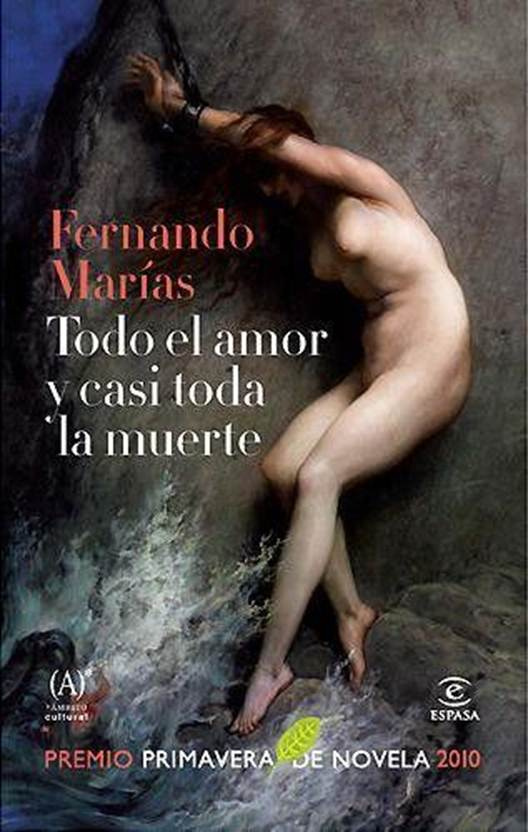
Fernando Marías
Todo el amor y casi toda la muerte
© Fernando Marías, 2010
Para Silvia Pérez Trejo, que desencadenó el huracán y, de paso, esta novela.
TODO ES NADA, TODO ES A LO SUMO TIEMPO QUE FLUYE
Juan Bastian siente que estas once palabras, garabateadas en mayúsculas rojas sobre un papel ajado con la firma de Vera al pie, dirigen su viaje hacia el pasado igual que en los cuatro últimos años han simbolizado su terror por el presente y por el futuro, esa exclusiva mazmorra intangible de incertidumbre sin horizontes de remisión entre cuyos muros ha sobrevivido acongojado e impotente, resignado al castigo como un mártir de sí mismo. Las once palabras han sido sus compañeras fieles, perennes, durante cada uno de los días de cada una de las semanas de cada uno de los meses de cada uno de los años que ya han rebasado la cifra de cuatro. Respiran con él, laten en él, se nutren de él. Incluso podrían ser ellas las que lo han mantenido con vida, si puede llamarse así a su fuga sin fin de los hombres de Humberto, esos sicarios del serrucho y el alfiler aterradoramente invisibles que nunca han dejado de perseguir su rastro.
Números, números, números.
Once. Cuatro.
Palabras. Años.
También horas, ciento ochenta y siete consumidas junto a Vera. Arrebatado, traicionado y muerto por Vera en el pasado. Y hoy, cuatro años más tarde, resucitado por causa de ella.
Mientras conduce junto al borde del acantilado se figura que la sentencia de once palabras flota en el aire como un cometa de sangre seca, iluminado de tanto en tanto por los relámpagos que desgarran desde la lejanía el cielo matinal de la carretera sobre el mar, y en cada curva sobre el abismo siente que las diecisiete sílabas que la componen, otro número, borbotean jubilosas y lacerantes por sus venas como malvados niños felices, recordándole que han despertado y no piensan regresar al pozo de olvido donde tal vez habría logrado llegar a enterrarlas, de no ser porque unos días atrás chocó de frente con la imagen en apariencia trivial e inocente, aunque para él demoledora, de una solitaria mujer ciega que tomaba el menú del día en el restaurante económico donde entró por fatídico azar. Aniquilación y resurrección en el mismo latido. Juan Bastian casi se había acostumbrado a sobrevivir acomodado en el interior de su propia muerte. Y de pronto, aquella ciega…
Las olas espumean contra las rocas, mucho más abajo. A lo lejos yacen ocasionales bancos aislados de arena, diminutos como playitas de juguete olvidadas a merced de la lluvia. Cada color se difumina y desvanece, empastado por los tonos opacos de la atmósfera. Todo es gris o casi gris. Bastian podría creerse dentro de una película en blanco y negro de no ser por la intensidad luminosa del GPS que, parpadeando como un corazón digital de amarillos y azules saturados, lo guía sin error ni remedio hacia el destino tantas veces eludido. Ha conectado el aparato por simple capricho, pues conoce de sobra el camino. Quedan veintitrés kilómetros hasta el punto de su pasado en que todo cambió: el tiroteo, dos cadáveres. El de Vera, uno de ellos. El de Vera, el principal.
Números. Más números. Veintitrés. Dos. Uno. Kilómetros y cadáveres que amontonar sobre las palabras y los años, sobre las sílabas. Tentáculos de las ciento ochenta y siete horas debatiéndose en el aire debilitados e inofensivos, pero todavía dolorosos y cargados de peligros.
¿Hace cuánto no pronuncio tu nombre?
Y osa entonces susurrarlo muy quedo entre los labios, como si temiera que ella, aunque esté muerta, pudiera escucharlo y acudir a él:
– Vera…
Una curva cerrada surge inesperada, y Bastian piensa que tal vez las dos sílabas, mágicamente, han convocado ante el morro del coche al súbito recodo de piedra cubierta de musgo. Roza el freno, rebasa con limpieza la curva, vuelve a acelerar embrujado por la profusión de números que lo envuelven en cábala azarosa, imposible de interpretar: veintidós kilómetros para el lugar donde ella cayó, veintiuno, veinte kilómetros para el instante en que comenzó su exilio en el desierto de los no vivos… Se pregunta cómo señalaría el GPS una repentina resolución suicida, un volantazo brusco de su voluntad hacia el acantilado. ¿Enloquecerían los microchips durante la caída al mar, quedaría registrado su pánico a la profundidad submarina? Hace un esfuerzo por imaginar el coche sumergido, se visualiza muerto dentro de él. Silencio y quietud en el fondo, excepto por el parpadeo agónico amarillo y azul del número último, el único que de verdad importa: cero kilómetros hasta el propio final. Y después, ¿cuánto sobreviviría el GPS al impacto contra el mar? Tiempo que fluye, todo es nada. No obstante, su biografía congelada durante cuatro años exige ya el desenlace que legítimamente le corresponde, y no es éste el suicidio. Al menos de momento. Porque es aquí, Bastian sabe que sólo puede ser aquí, en este escenario de aire varado sobre sí mismo bajo la tormenta hacia el que se aproxima, donde por fuerza han de habitar los espectros de los dos viejos cadáveres que decidieron su salto al abismo. Por supuesto, el de Vera el más importante. Tu fantasma, amado amor odiado. Va a enfrentarse con muertos, únicamente con muertos. Entonces, ¿por qué ha traído consigo el revólver? Aunque nunca ha llegado a usarlo, lo lleva consigo desde aquel día de cuatro años atrás como si fuera el antídoto contra todo mal. Echa un rápido vistazo a la guantera y se tranquiliza al verificar que el arma, como ya ha comprobado supersticiosamente varias veces a lo largo del viaje, sigue allí, inmóvil y en cierto modo viva. Una vez leyó en un artículo especializado que cuando un arma aparece dentro de cualquier forma de ficción, una novela o una película, el lector o el espectador saben que antes o después va a ser disparada. ¿Cuándo dispararé la mía? ¿O la regla sólo vale para el cine? Los dedos se aferran al volante, la voluntad acata sumisa las indicaciones del GPS: «Continúe en línea recta, faltan dieciséis kilómetros para su destino». Once palabras escritas por una mujer muerta años atrás, caligrafía frágil nacida para solidificarse alrededor de él como una mortaja con memoria propia y obcecación inquisidora.
Tiempo que fluye. Nada más.
El GPS enfila el tramo recto previo a la entrada del pueblo. Al pisar instintivamente el acelerador, Bastian desata también el bombeo de su corazón. Nunca, lo comprende de repente y la revelación tiene un matiz de alivio inexplicable, ha existido forma de evitar este encuentro, a lo sumo cabía aplazarlo. Pero es ahora cuando deja por fin de huir, éste el instante en que repta hacia la guarida de sus alimañas interiores, incorpóreas e invisibles, pero al acecho.
Los pueblos de veraneo suelen ser cadáveres en noviembre, y Padrós no es una excepción. El aire fantasmal de la calle ancha escenifica el recibimiento idóneo para un visitante que, como Bastian, no se siente vivo. A causa de la lluvia las calles se encuentran desiertas, aunque podría interpretarse que los lugareños, percatados del duelo entre espectros que va a tener lugar, se han ocultado temerosos. Un niño cruza con una barra de pan bajo el brazo y corre acera arriba, hacia la casa donde su madre, en el zaguán, le urge a refugiarse del aguacero. Apenas el niño lo atraviesa, la mujer cierra la puerta con un golpe seco tras mirar de reojo hacia el coche de Bastian, eso le ha parecido a él. Siente que la población entera de Padrós lo rechaza, que son sus tres mil y pico habitantes quienes pegan este portazo.
Desconecta el GPS para que los recuerdos propios tomen el relevo de las gélidas indicaciones digitales. Lo traía conectado para no confundirse en los nuevos tramos de carretera, para concentrar toda su atención en evocar el pasado, pero no imaginó que se inquietaría al apagarlo.
Página siguiente