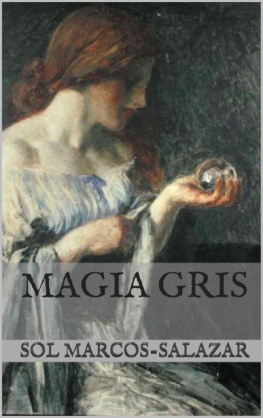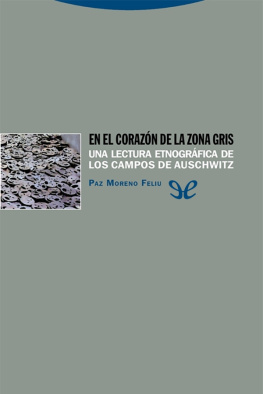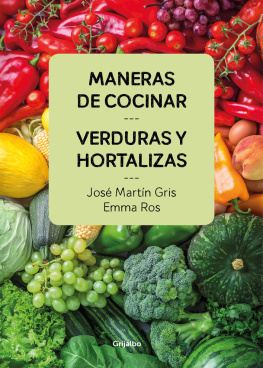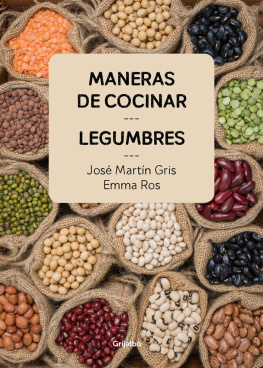LA PARTIDA DE CAZA
Los MACHONES de la entrada principal de Chadlands eran de ladrillo rojo, y sobre cada uno de ellos descansaba una enorme esfera de granito gris. Detrás se extendía el parque, donde los árboles del bosque, recién podados al principio del invierno, respondían al sol poniente con el fuego de su escaso follaje. Los árboles se hundían hasta perderse de vista entre matas de helechos, y en medio de sus troncos se elevaba ya una niebla azul, el aliento de la tierra que la venida del frío hacía visible. La helada estaba en el aire, y la hoz de la luna nueva brillaba donde el crepúsculo apagaba el verde del cielo occidental.
Los cazadores volvían, y ocho hombres y tres mujeres aparecieron ante las grandes puertas. Uno de ellos iba montado en un caballito gris, y a cada lado suyo andaba una mujer. Charlaban entre sí, y el grupo de personas vestidas de tweed entraron en el parque, avanzaron hacia la casa solariega que se alzaba a casi un kilómetro de distancia.
Entonces un anciano salió de un pabellón, oculto detrás de un bosquecillo de laureles, ya dentro del parque, y cerró las grandes puertas de hierro forjado. Pertenecían a un llamativo período italiano y eran más imponentes que distinguidas. Sobre ellas, y pertenecientes a una época posterior, había dos escudos de armas, con cimera y divisa: los atributos heráldicos del actual dueño de Chadlands. Éste apreciaba tales cosas, pero no era responsable del trabajo. Era una reliquia, imbuido de viejas opiniones; y su escudo de armas, ganado en épocas olvidadas, sólo le interesaba menos que su medalla al valor, el único derecho personal que tenía al honor público. En la juventud había sido soldado, pero seguía siendo un subalterno cuando murió su padre y entró en posesión de la herencia.
Ahora, sir Walter Lennox, quinto baronet, había envejecido, y su invencible bondad, sus principios arcaicos, su cuantiosa riqueza y sus limitadas experiencias con la realidad, producto de esa riqueza, lo habían convertido en un hombre popular y respetado. Sin embargo, despertaba gran indignación entre los terratenientes locales por su generosidad y desdén de todos los principios económicos; y mientras sus colonos veían en él al ejemplar típico del terrateniente, y sus criados lo adoraban, con sobrados motivos, sus amigos, cansados de protestar, se creían obligados a perdonarle los malos precedentes y la equivocada liberalidad, completamente fuera del alcance de los desdichados que viven de sus tierras. Pero sir Walter regía la casa solariega a su espléndido modo y se maravillaba de que otros hombres declarasen hallar dificultades en problemas que él resolvía tan fácilmente.
Aquella noche, después de ejecutar un poco de música, el grupo de los invitados se dirigió a la sala de billar, y mientras la mayoría de los hombres, después de un día de caza, se contentaban con sentarse cómodamente frente a la chimenea donde ardía un fuego de leña, sir Walter, que había estado a caballo la mayor parte del día, declaraba que no se encontraba cansado y que quería jugar.
—Nada de excusas, Henry —dijo; y se volvió hacia un joven sentado en una silla larga, fuera del círculo de la chimenea.
El joven se sobresaltó. Tenía los ojos fijos en una mujer, sentada junto al fuego, que estrechaba la mano de un hombre. Su actitud era la que los amantes refinados adoptarían sólo en privado, pero la pareja no era refinada, y amantes aún, aunque casados. Carecían de afectación, y al marido le gustaba tener en la mano la mano de su mujer. Después de todo, una cosa imposible antes de casarse puede parecer muy correcta después, y ninguna de las personas mayores miraba con cinismo su devoción.
—¡ Está bien, tío! —dijo Henry Lennox.
Se levantó; era un hombre alto, de hombros fuertes, rostro juvenil completamente afeitado y pelo color de lino. Habría sido bien parecido a no ser por la nariz, que tenía roto el puente, pero los ojos castaños eran hermosos, y la barbilla y la boca firme estaban bien modeladas. En su rostro se reflejaban la imaginación y la reflexión.
Sir Walter se apuntó treinta tantos y con el taco dio un golpe a la bola.
—Esta noche gano —dijo.
Era un hombre bajito y bien plantado, de rostro vulgar y una expresión qué se veía raramente en un hombre de menos de setenta años. La vida no lo había desconcertado; su moderado intelecto la había aceptado tal cual era y, a través de la lente mágica de la buena salud, el buen carácter y la gran fortuna consideraba la existencia como una cosa deseable y fácil de llevar con decoro. "No se necesita más que paciencia y cerebro", declaraba siempre. Sir Walter llevaba monóculo. Se estaba quedando calvo, pero conservaba un par de patillas grises, de respetable tamaño aún. El rostro lo desmentía, pues era de rasgos severos. Se habría dicho que era un ordenancista, pero sólo hasta que se ponían de manifiesto sus amables opiniones y su personalidad condescendiente. El anciano no era vanidoso; sabía que un mundo muy distinto al suyo se extendía en derredor. Pero era sereno, y las circunstancias no habían logrado turbar su eterna complacencia. De joven tuvo un desengaño amoroso y se casó tarde. No tuvo hijos varones y era viudo, cosas que, a su entender, empequeñecían su buena fortuna en todos los demás aspectos. Sostenía la cómoda doctrina de la igualdad de las cosas y creía sinceramente que había sufrido las mismas penas y decepciones que cualquier Lennox de la historia de la raza.
Su única hija y su primo, Henry Lennox, habían sido criados juntos y eran de la misma edad: los dos tenían veintiséis años. El muchacho era el heredero de su tío y se quedaría con la finca y con el título; y sir Walter había esperado que se casase con Mary. El joven no tenía nada que objetar a dicho plan. Amaba realmente a la muchacha; incluso se pensaba que entre los dos existía un entendimiento tácito, que por parte de Henry se fue haciendo más ardiente cada vez, aunque por parte de ella no llegó a madurar jamás. Pero sabía que su padre deseaba aquel matrimonio y se imaginaba que alguna vez se realizaría.
Sin embargo, no estaban comprometidos al estallar la guerra en Europa, y Henry, que tenía veintiún años, fue a la escuela de oficiales del Quinto de Devon, mientras su prima ingresaba en la Cruz Roja y prestaba servicio en Plymouth. El accidente terminó con el nebuloso idilio y trajo el verdadero amor a la vida de Mary, poniendo fin a las esperanzas de Henry. Éste fue destinado a la Mesopotamia, cayó en seguida enfermo de ictericia, fue enviado a la India para que convaleciese, y, al volver al frente, estuvo combatiendo contra los turcos. Pero la suerte quiso que no ganase ninguna medalla. Cumplió su deber en malas circunstancias, y a su odio de la guerra se unió la pena que le produjo el saber que Mary se había enamorado. Era un joven ingenuo y amable, un Lennox típico, que tuvo un éxito en Harrow, el cual pagó cuando le rompieron la nariz al ganar, a los diecinueve años, el campeonato de peso pesado de las escuelas públicas. En el Oriente boxeaba aún; y cuando sus amores terminaron, se le contagió la epidemia de hacer versos y escribió un volumen de poemas inofensivos, con gran asombro de la familia.
A Mary Lennox la guerra le trajo un esposo marino. El capitán Thomas May, gravemente herido en Jutlandia, se enamoró de la joven sencilla y atractiva, de linda figura, que lo cuidó durante la convalecencia y, como declaraba él, le salvó la vida. Era un hombre impulsivo, de treinta años, barba oscura, ojos negros y temperamento fogoso. Procedía de una pequeña vicaría de Somerset y era hijo único de un pastor, el Reverendo Septimus May. Como sólo conocía a la muchacha por el título de "enfermera Mary", y se había enamorado apasionadamente por primera vez en su vida, se le declaró el primer día que le permitieron levantarse, y como Mary Lennox compartía sus emociones, le dio el sí antes de que él supiera el nombre de ella.