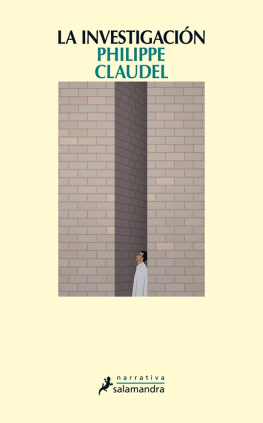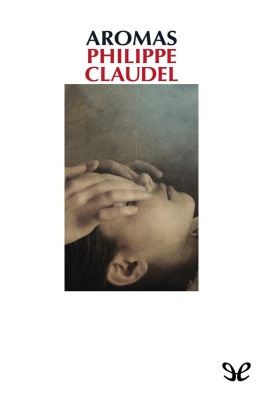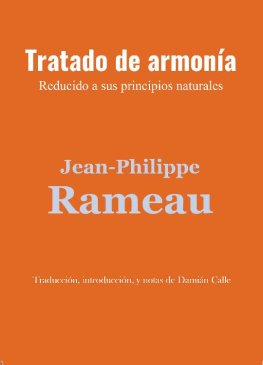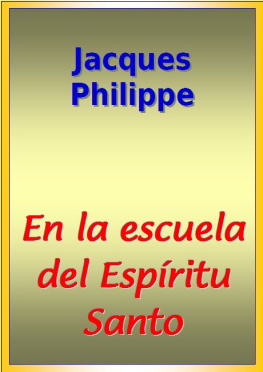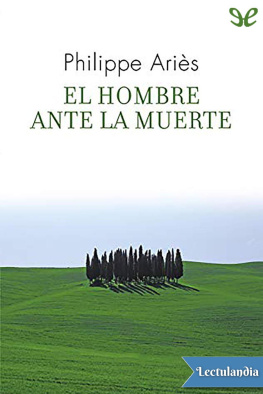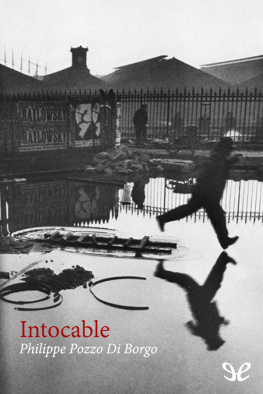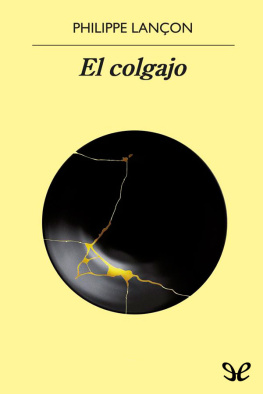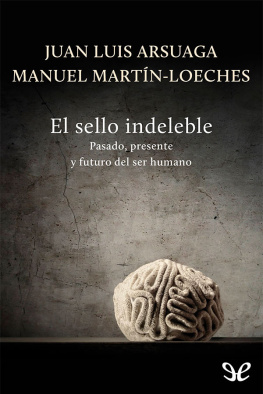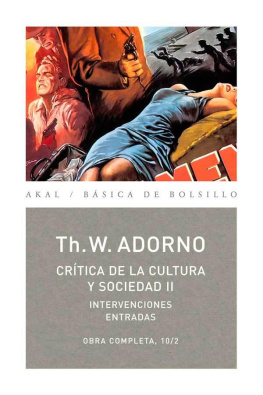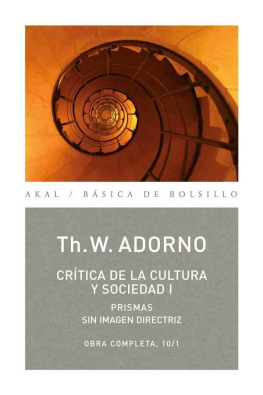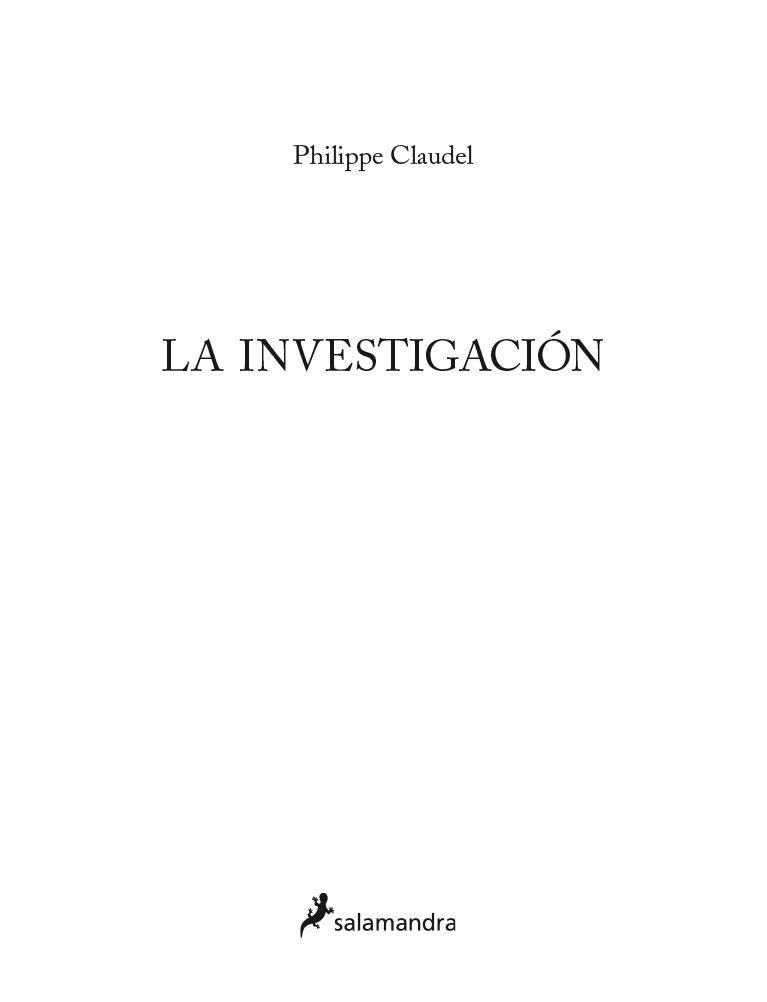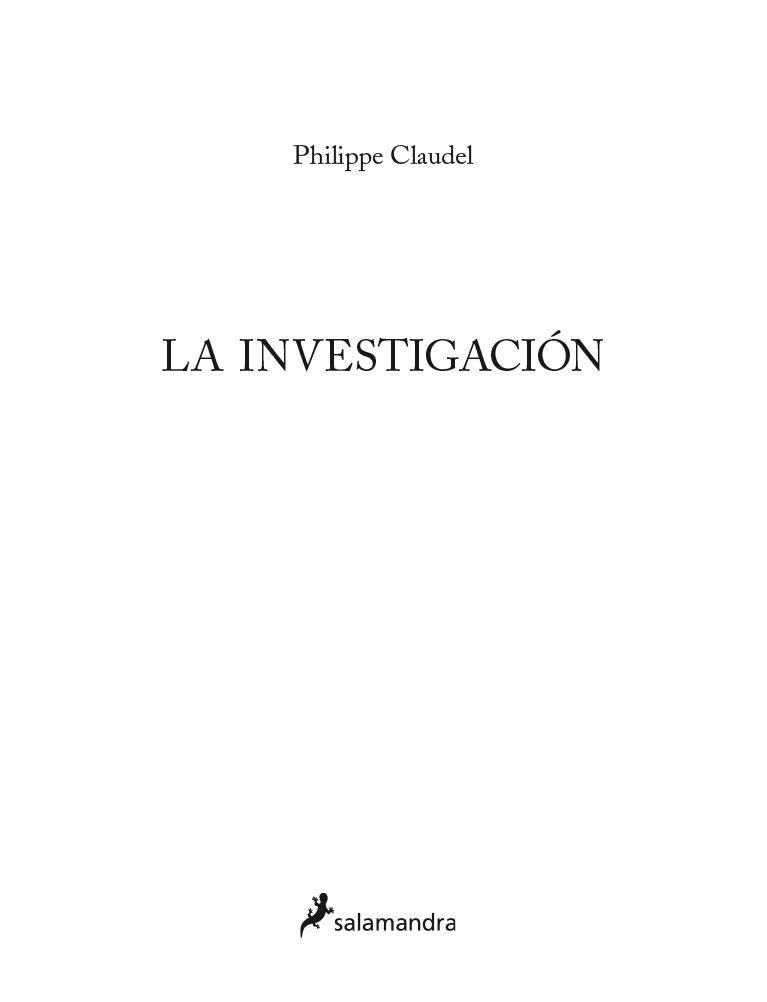
Contenido
A los que vendrán,
para que no sean los siguientes.
«No busques. Olvida.»
HENRI-GEORGES CLOUZOT , El infierno
Cuando el Investigador salió de la estación, lo recibió una mezcla de lluvia fina y nieve fundida. Era un hombre de poca estatura, más bien rechoncho y casi calvo. Todo en él resultaba anodino, desde la ropa que llevaba hasta la expresión de su rostro. Si alguien hubiera tenido que describirlo, por ejemplo en una novela, o durante un procedimiento penal o en una declaración ante un juez, sin duda le habría costado esbozar su retrato. Era, por así decirlo, un ser evanescente, alguien a quien olvidas apenas lo ves. Su presencia tenía la vaguedad de la niebla, de los sueños o del aliento que exhala una boca. En eso se parecía a millones de personas.
La plaza de la estación era como tantas otras plazas de estación, un conjunto de edificios impersonales pegados unos a otros. En lo alto de uno de ellos, una valla publicitaria exhibía la fotografía exageradamente ampliada de un anciano que devolvía a quien lo contemplaba una mirada entre divertida y melancólica. El eslogan que acompañaba a la imagen —si es que lo había— no se podía leer porque la parte superior de la valla se perdía entre las nubes.
El cielo se deshacía y caía en forma de polvo húmedo, que se fundía en los hombros y luego penetraba hasta el cuerpo sin que uno pudiera evitarlo. En realidad no hacía frío, pero la humedad era como un pulpo, introducía sus delgados tentáculos por el más mínimo espacio libre que quedaba entre la ropa y la piel.
Durante un cuarto de hora, el Investigador permaneció inmóvil y muy erguido, con la maleta en el suelo, junto a él, mientras las gotas de lluvia y los copos de nieve aterrizaban en su cabeza y su gabardina. No se movió. Ni un milímetro. Y, en todo ese tiempo, no pensó en nada.
No pasó ningún coche. Ningún peatón. Se habían olvidado de él. No era la primera vez que le ocurría. Se levantó el cuello de la gabardina, cogió la maleta y, antes de quedarse empapado del todo, se dispuso a cruzar la plaza en dirección a un bar que ya tenía las luces encendidas, pese a que el reloj que colgaba de lo alto de una farola, a unos metros de él, aún no marcaba las cuatro de la tarde.
El local estaba extrañamente desierto, y el Camarero, que dormitaba detrás de la barra mientras veía ensimismado los resultados de las carreras de caballos en la televisión, le lanzó una mirada no muy amable.
—¿Qué quiere tomar? —le preguntó con desgana después de que el Investigador se quitara la gabardina, se sentara y esperase un rato.
El Investigador no tenía ni mucha sed ni mucha hambre. Sólo quería sentarse un momento en algún sitio antes de ir adonde debía ir. Sentarse y analizar la situación. Pensar bien lo que iba a decir. En definitiva, meterse poco a poco en su personaje de Investigador.
—Un ponche —dijo al fin.
—Lo siento, no puede ser —respondió el Camarero de inmediato.
—¿No sabe preparar ponche? —le preguntó el Investigador, asombrado.
El Camarero se encogió de hombros.
—Por supuesto que sí. Pero esa bebida no está catalogada en nuestra base, y la caja no podría cobrarla.
El Investigador estuvo a punto de hacer un comentario, pero se contuvo, suspiró y pidió un agua con gas.
Fuera, la lluvia había cedido a los repetidos avances de la nieve, que ahora, en pequeños remolinos, casi irreal, caía a cámara lenta, dosificando su efecto. El Investigador miró los copos, que alzaban ante él un biombo tembloroso. Apenas veía la fachada de la estación y, más allá, ni siquiera distinguía los andenes, las vías y los trenes parados. Era como si el lugar en el que se había detenido hacía unos instantes para situarse en aquel mundo nuevo, en el que ahora tendría que componérselas, hubiera desaparecido de repente.
—Hoy empieza el invierno —dijo el Camarero, dejando en la mesa la botella que acababa de abrir.
No lo miraba a él, sino a los copos de nieve. De hecho, había pronunciado aquella frase como si no estuviera allí, como si la idea se le hubiera escapado de la mente para revolotear unos instantes alrededor de su cabeza, cual un pobre y resignado insecto que, sabiéndose condenado a desaparecer en breve, sigue dispuesto a ofrecer su actuación, a interpretar hasta el final su papel de insecto, aunque su espectáculo no le interese a nadie ni vaya a servir para salvarlo.
El Camarero continuó así un largo rato, inmóvil junto a la mesa, ajeno a la presencia del Investigador, mirando embelesado la nieve, que, al otro lado de los cristales, dejaba caer sus blanquecinas partículas en espirales tan elegantes como caprichosas.
El Investigador habría jurado que, al salir de la estación, había visto dos o tres taxis. Taxis que esperaban con el motor en marcha y los faros encendidos, mientras el tubo de escape soltaba un humo gris y tenue que desaparecía en el aire en cuanto era expulsado. Sin duda, se habían ido ya con los clientes sentados y bien abrigados en el asiento de atrás. Qué torpeza la suya...
La nieve había decidido quedarse un rato más. Seguía cayendo, imponiendo su ley. El Investigador había preguntado al Camarero qué dirección debía tomar. Esperaba una respuesta desagradable, pero el Camarero pareció alegrarse de poder ayudarlo: en realidad, no tenía pérdida, la Empresa era enorme, la vería enseguida. Se extendía por todas partes. Cogiera la calle que cogiera, acabaría encontrando un muro, una verja, un camino de acceso, un almacén, un muelle de carga propiedad de la Empresa.
—En cierto modo, aquí todo es de la Empresa, en mayor o menor medida —había comentado el Camarero, poniendo énfasis en el «todo»—. Sólo tiene que bordear el perímetro hasta llegar a la entrada principal y el Puesto de Guardia —había añadido antes de volver a ensimismarse en las carreras de caballos.
Con los ojos clavados en la pantalla recorrida por unos purasangre sudorosos, los codos apoyados en la barra y la cabeza descansando entre las manos, ni se inmutó cuando el Investigador se despidió, cruzó la puerta del bar y salió de su vida.
Al fin y al cabo, su papel acababa ahí.
Aún no había caído del todo la noche, pero la oscuridad ya era muy real, acentuada por la soledad absoluta en la que se movía el Investigador, que avanzaba por las aceras cubiertas de nieve sin ver un alma y con la sensación, sólo a ratos, de recorrer pese a todo un mundo habitado, cuando su pequeña silueta entraba en el halo amarillento y cremoso de una farola y se mantenía en él durante unos metros, antes de volver a las zonas crepusculares, densas e insondables.
La maleta empezaba a pesarle. La gabardina chorreaba. El Investigador caminaba sin pensar. Temblaba cada vez más. Sus ideas vagabundeaban, como sus helados y doloridos pies. De pronto se vio como un evadido, un fugitivo o como un último superviviente en busca de refugio tras escapar de una catástrofe química, ecológica o nuclear. Sentía que el cuerpo se le convertía en su propio enemigo, y avanzaba como en sueños. Aquello nunca terminaba. Tenía la sensación de llevar horas deambulando. Todas las calles eran iguales. En su uniformidad abstracta, la nieve borraba todos los puntos de referencia. ¿Estaba dando vueltas sin más?
El golpe fue repentino y, a pesar de que apenas se tocaron, lo dejó atontado. Había tropezado con un hombre, o tal vez con una mujer, no estaba seguro; en todo caso, con una figura humana que se había dirigido corriendo hacia él en la oscuridad a una marcha moderada pero imparable. Disculpas, unas palabras educadas de su parte. De la otra, nada, gruñidos, el ruido de unos pasos que se alejan. La oscuridad tragándose una silueta.