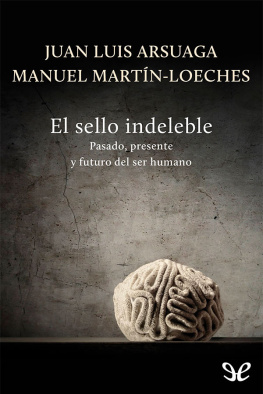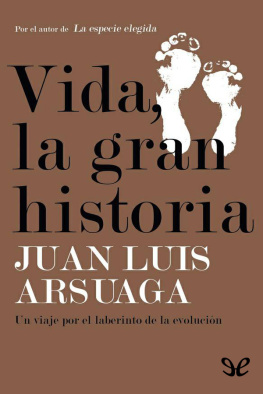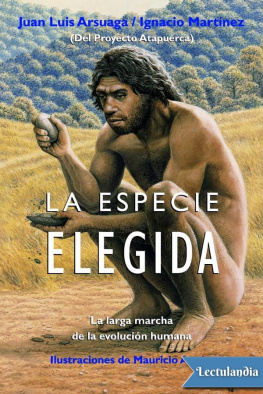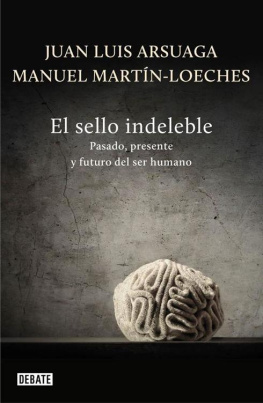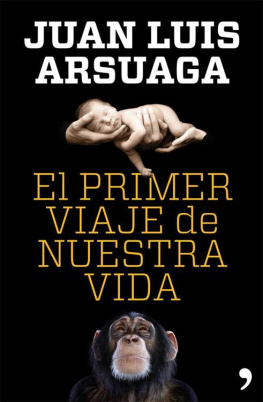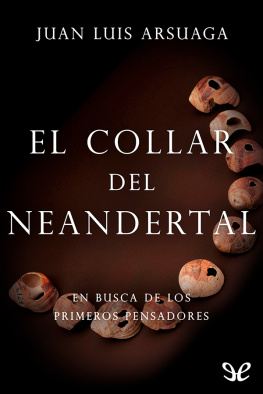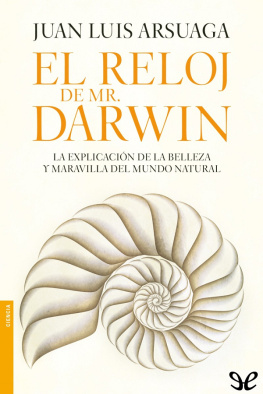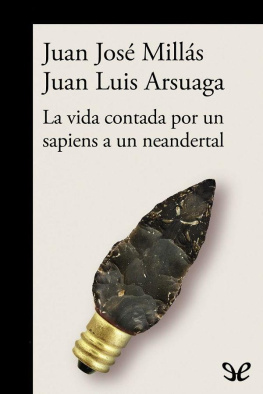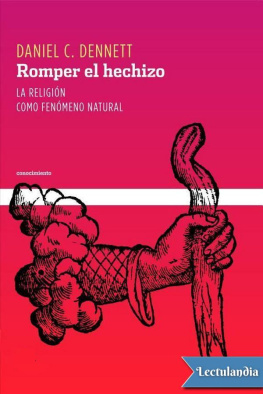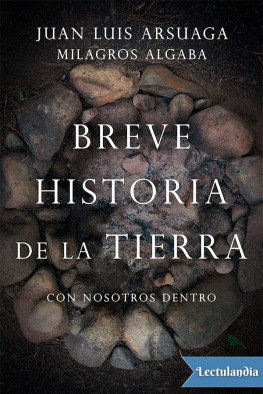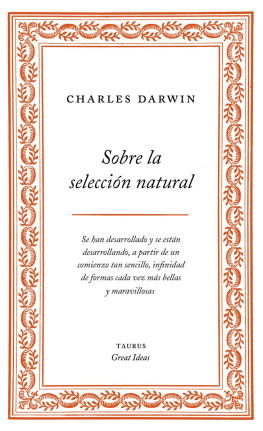1
La materia oscura del tiempo
Es importante darse cuenta de que el ser humano es un animal, pero es todavía más importante comprender que la esencia de su naturaleza única reside precisamente en esas características que no comparte con ningún otro animal. Su lugar en la naturaleza y su supremo significado para el hombre no están definidos por su animalidad, sino por su humanidad.
GEORGE GAYLORD SIMPSON,
The Meaning of Evolution (1949)
LA PALEONTOLOGÍA, CIENCIA DEL PRESENTE
Todos los años empiezo igual el curso de paleontología humana. Les pido a mis alumnos que piensen en los caracteres distintivos del ser humano y que escriban una lista. El cerebro, el lenguaje y la inteligencia siempre aparecen. Del primero saben que es muy grande, pero ignoran que un elefante lo tiene mayor. Cuando se lo digo, no saben qué pensar. Creen que el tamaño del cerebro es, así de simple, la medida de la inteligencia. En cuanto a esta y al lenguaje, están convencidos de que son dones maravillosos que no posee ninguna otra criatura, pero no sabrían definir el lenguaje humano y distinguirlo, en su esencia, de los sonidos que los animales (los otros animales) emiten para comunicarse. Creen entonces que los humanos tenemos, también en inteligencia, las mismas características que los otros mamíferos, pero en un grado mucho más alto. Tecnológicamente, desde luego, les parece que no competimos con nadie.
En lo que somos anatómicamente únicos, están convencidos de ello, es en la postura erguida y el pulgar oponible. Les cuento que el pulgar oponible lo tenemos en común con muchos otros primates, pero que, en efecto, en lo relativo a la marcha bípeda no nos parecemos a ningún mono. Un filósofo griego nos definía como unos bípedos sin plumas, y es que las aves, a diferencia de los mamíferos, se sostienen únicamente sobre las extremidades posteriores, como también lo hacían algunos dinosaurios.
Pocos caracteres más han sido considerados relevantes en el terreno de la ciencia a la hora de reflexionar sobre la naturaleza humana y sus orígenes. Pero hay muchos otros rasgos en nuestra anatomía, nuestra fisiología, nuestra etología (comportamiento), nuestra ecología y nuestra biogeografía que son privativos de la especie humana, que no compartimos con nadie más y que son del máximo interés. Algunos, como nuestra curiosa sexualidad, los sospechan los alumnos, pero no se atreven a incluirlos en la lista que les pido. En otras singularidades caen enseguida en cuanto se las recordamos, como el estado tan desvalido en el que venimos al mundo, mucho más que el del macaco o el chimpancé recién nacidos. Y también son más laboriosos nuestros partos. Pero cuando una chica se pasa la mano por el largo cabello está lejos de imaginar que solo a los seres humanos nos crece el pelo indefinidamente en la cabeza. Los chimpancés no necesitan ir a la peluquería. Los «vampiros» y dráculas de las películas nos parecen extraños y terroríficos, pero tener grandes caninos («colmillos»), sobre todo los machos, es lo normal en el grupo de primates al que pertenecemos. Nosotros, con nuestros caninos reducidos, somos la excepción.
El programa de la asignatura que imparto tiene muy en cuenta la cita del paleontólogo Simpson que abre este capítulo, y que complementa la de Darwin que aparece al inicio del libro (animalidad frente a humanidad). Consiste, pues, en descubrir nuestras señas de identidad comparándonos con el resto de los seres vivos, para luego intentar, echando la vista atrás, averiguar cuándo han surgido, en qué orden, si algunas de ellas han aparecido juntas y pueden ser asociadas, y qué valor adaptativo tenían (si es que lo tenían) cuando se originaron, utilidad que puede haber cambiado más tarde si la función actual no es la primitiva.
Y está, además, la cuestión del dimorfismo sexual, las diferencias entre los dos sexos (aparte de los órganos genitales): los llamados caracteres sexuales secundarios. Como suelo explicar en el aula, son aquellos que nos permiten, todos los días de nuestra vida, distinguir a un varón de una mujer vistos por delante, de lado y por detrás, incluidas además otras cosas, como la voz y la forma de andar, por ejemplo. Estos detalles no tienen mucho que ver con el medio, no son adaptaciones a nuestro nicho ecológico, a nuestro lugar en los ecosistemas, pero se han desarrollado también a lo largo de la evolución porque fueron seleccionados. Cada especie tiene su propio patrón de dimorfismo sexual, y el nuestro es muy especial si nos comparamos con los grandes simios, que por otro lado tampoco se repiten: cada uno tiene el suyo.
Pero antes de empezar a repasar el registro fósil, desde el primer homínido, les hago ver a los alumnos que la paleontología, la ciencia que enseño, no es una disciplina que se ocupe exclusivamente del pasado como algo irrevocable, cancelado y abolido, muerto y desaparecido para siempre, un compartimento del tiempo distinto y separado del presente, del que está incomunicado como en una cápsula.
Todo lo contrario.
Dicen los astrofísicos que la mayor parte del universo está formado por una materia invisible y desconocida, llamada materia oscura, cuyos efectos sobre la materia visible son determinantes. El universo se expande por su causa. Hasta que se entienda la materia oscura no se podrá explicar la parte luminosa del mundo. Las especies desaparecidas, apenas conocidas a través de un puñado de fósiles, son la materia oscura del tiempo. Sin ellas es imposible entender nuestro presente.
La paleontología no es una bella curiosidad, un objeto polvoriento de la tienda del anticuario, que ya no nos dice nada, que versa sobre una cuestión interesante, pero que nos resulta ajena porque su tiempo pasó. Por el contrario, el rasgo principal de la paleontología no puede ser otro que el de la continuidad, precisamente porque es una ciencia histórica. Al estudiar nuestra evolución, les digo a mis alumnos, nos investigamos y nos explicamos a nosotros mismos. En esta asignatura, insisto todos los días, hablamos sobre todo del Homo sapiens, eso sí, desde una perspectiva paleontológica. Porque solo la paleontología, en el campo de las ciencias experimentales, tiene contestaciones para las preguntas del tipo «¿por qué?».
¿Por qué somos así los seres humanos y no de otra manera? La respuesta está en la historia, pero no hace mucho tiempo que sabemos dónde tenemos que buscar. Ese trascendental hallazgo se lo debemos a un hombre llamado Charles Darwin.
EL DESCUBRIMIENTO
Hace un siglo y medio, en 1859, Darwin publicaba un libro, no tan extenso como a él le habría gustado, pero de largo título: Sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. A partir de entonces sabemos que, de las tres preguntas clásicas de la filosofía —quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos—, las dos primeras representan, en realidad, una única y sola cuestión, porque somos hijos de nuestra historia. Un paso gigantesco del pensamiento. Desde ese momento nada ha vuelto a ser lo mismo, ya que ahora tenemos una visión nueva de la naturaleza humana y de nuestro lugar en el mundo.
Darwin (1809-1882) convenció enseguida a la mayoría de los científicos de que la evolución era un hecho y de que las especies no eran inmutables, pero se trataba de una idea que ya habían defendido naturalistas anteriores. La principal aportación del sabio inglés fue el descubrimiento de la causa de la evolución y también de la causa de las adaptaciones de las especies, porque para él evolucionar era adaptarse a los cambios del ambiente, tanto en su componente físico (el terreno, el clima) como en el biológico (las otras especies). En su autobiografía, y al referirse a lo que había visto durante su viaje de cinco años alrededor del mundo (de 1831 a 1836) en el navío Beagle