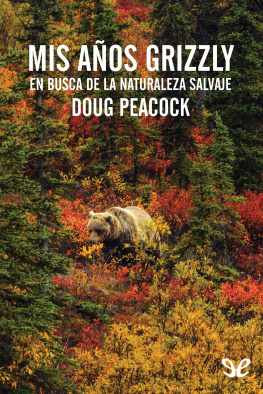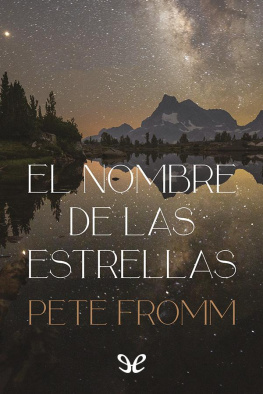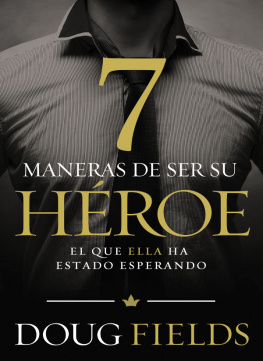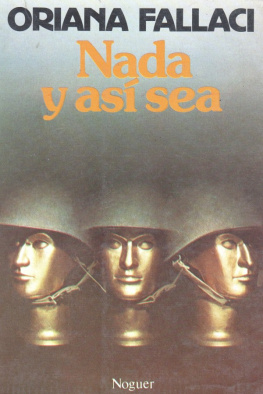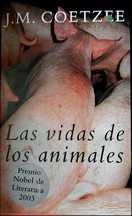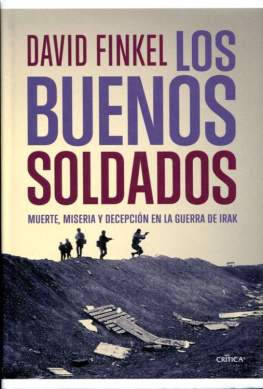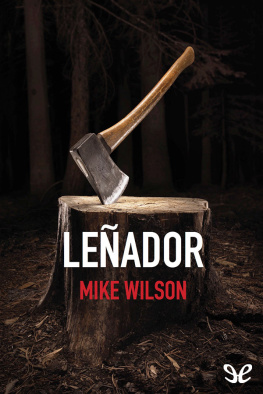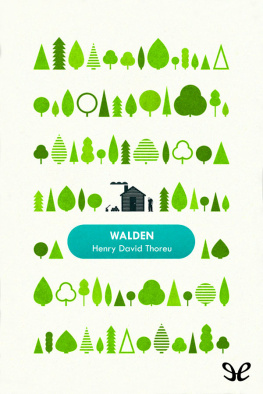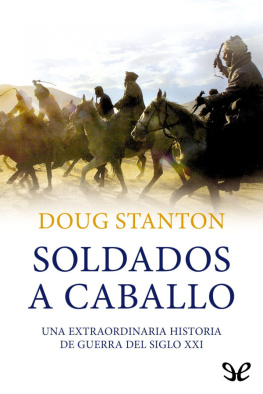1
LA GRAN NEVADA
Corría mediados de noviembre y una tormenta de nieve estaba llegando a las montañas del noroeste de Wyoming. Un suave chinook, descender a otro valle, atravesarlo y luego subir por otra ladera muy escarpada, orientada al norte, hasta llegar a la curva de nivel de los nueve mil doscientos pies.
A esa altura, bajo las raíces de un enorme pino de corteza blanca golpeado por un rayo, había un agujero de cinco pies de profundidad que un joven oso grizzly había excavado en la ladera con cuarenta grados de pendiente. Lo sabía porque había visto cómo lo hizo: el 20 de septiembre empezó a sacar decenas de libras de tierra y piedras, planeando hibernar allí. Cuando no trabajaba en su guarida, se alimentaba de las piñas recolectadas por las ardillas rojas. Aunque en octubre abandonó la zona, pensé que, si aún no había regresado, esta tormenta lo traería de vuelta.
Las tierras altas de la meseta de Yellowstone eran una región agradable y despejada. Tras vadear un pequeño arroyo descubrí, oculta tras un peñasco, una capa dorada de hojas de álamo que cubría una charca oscura. Las hierbas amarillas aún despuntaban en los campos; a la sombra de las coníferas, las bajas dunas de nieve aguardaban la llegada del invierno. La brisa soplaba al norte, en la ladera de sotavento de la cresta, y un viento fuerte pasaba sobre la cumbre rocosa, en lo alto.
A través de los prismáticos, mucho más abajo, un alce permanecía inmóvil en la frondosa ribera de sauces. El alce y un pequeño rebaño de muflones de las montañas, en la ladera lejana, se habían tumbado. Mi sangre también empezó a sentir la pereza. Las bajas presiones que precedían a las grandes tormentas anunciaban tiempos letárgicos: los ungulados se frotaban, los peces no picaban y los grizzlies se dirigían a toda prisa hacia sus guaridas, donde deambulaban lánguidamente a la espera de la gran nevada. Los grizzlies podían sentir las tormentas de nieve con días de antelación. Probablemente, en esos momentos mi oso de tres años le estaba dando los últimos retoques a su cubil, rastrillándolo por última vez antes de poner la ropa de cama: hierba, musgo o ramas de abetos jóvenes. Luego se retiraría a su porche, una depresión con forma de plato en la marga que había frente a la entrada del agujero, de tres pies de diámetro, y se tumbaría cual cachorro somnoliento a observar los cielos cubrirse de nubes y esperar la blancura que lo encerraría en su montaña.
Seguí ascendiendo bajo el dosel de pinos maduros. Junto al tronco de un árbol grande, donde la nieve se había derretido, vi un pequeño montón de piñas. Un oso, probablemente un grizzly, había desenterrado con sus zarpas las reservas de las ardillas rojas, las intermediarias: los osos no recolectaban las piñas directamente, sino que dependían de los roedores de los árboles. Incluso en los años más fructíferos, si la población de ardillas era baja los osos no conseguirían demasiadas piñas, una de las principales fuentes de alimento de los grizzlies de Yellowstone. El grizzly de tres años que me crucé mientras excavaba su guardia, seis semanas atrás, había estado alimentándose de estos frutos.
Escalé una cadena de cornisas musgosas hasta alcanzar la cima de la cresta. Ante mí, al sur, la suave y ondulante cordillera Snowy se perdía a lo lejos: bosques de sauces, praderas con artemisas y colinas herbosas y sinuosas, salpicadas de arboledas de álamos temblones, pinos y abetos. La guarida del oso de tres años estaba a cuatro millas, en la escarpada ladera de la siguiente colina. Si apretaba el ritmo podía llegar antes del anochecer. Pero no había llegado hasta allí para darme prisa: lo que haría, antes bien, sería refugiarme para pasar la noche y esperar a que la nieve empezase a caer.
Los grizzlies son extremadamente tímidos en sus guaridas: si se les molesta pueden abandonar directamente la zona y verse obligados a excavar una nueva guarida en otro sitio. Tras la primera gran tormenta del otoño, en cambio, los osos se vuelven indolentes, y era mucho menos probable que mi presencia les importunase. En cualquier caso, no entraba en mis planes que ese pequeño grizzly supiese que yo andaba por allí.
El viento fuerte se había aplacado, y el aire parecía oprimente, aún cálido bajo la manta monótona del cielo gris azulado. El frente de nieve venía precedido por una vaguada de bajas presiones, por un coro de bostezos de los animales lánguidos. Bajé la ladera de la montaña dando tumbos, pasando junto a plantas muertas y árboles de invierno, hasta llegar a un pequeño arroyo que serpenteaba entre la espesura de los sauces. Cuando alcancé el valle, justo al caer la noche, el viento se había detenido por completo. El aire estaba tranquilo y había empezado a nevar. Nada se movía a mi alrededor, salvo los grandes copos blancos y el arroyo, cuya corriente oscura recogía la nieve silenciosa.
Seguí el diminuto arroyo adentrándome en los árboles, hasta un lugar donde las aguas formaban una charca tras las raíces de una pícea gigante. Una calma escalofriante se cernía sobre las montañas cuando encontré un sitio donde sentarme, apoyado contra la enorme pícea. Recolecté madera de un pino cercano y la prendí junto con algunas ramitas secas, sacadas del lado de sotavento de una pícea más pequeña. Saqué una parka y un gorro de lana de mi mochila y me preparé para una larga noche contemplando el fuego. La temperatura estaba descendiendo. La nieve sería seca, y las ramas de la pícea me protegerían del grueso de la nevada. Para ese viaje no llevaba tienda ni saco de dormir; mi intención era pasar la noche en vela cuidando del fuego.
Extendí una pequeña tela impermeable —un chubasquero, a decir verdad—, hundida en el fondo de la mochila, y saqué un fardo alargado, de palmo y medio, envuelto en un suéter de lana de repuesto. Desenvolví el cráneo y lo coloqué a mi lado, mirando el fuego, procurando que la mandíbula superior coincidiese con la inferior. Era el cráneo de un grizzly adulto, una hembra. Me había hecho con él en el White Swan Saloon, en una ciudad al norte de aquí. Un recolector de cuernos local, amigo mío, se la compró a un ganadero que había cazado furtivamente a la osa tres meses antes, en una parcela de pastoreo del bosque nacional que había a unas pocas millas del límite del Parque Nacional de Yellowstone. El mismo pastor también había disparado, aunque sin éxito, a otro grizzly que rondaba a la hembra. Eso lo sabía todo el mundo. Lo que no sabían es que esos dos osos estaban emparentados, y que el invierno anterior habían compartido guarida en lo alto de la colina, una milla al sur de mi hoguera.
Al principio no sabía qué hacer con el cráneo. Lo único que no quería era que el pastor se lo quedara. Ya había ganado suficiente dinero vendiendo las zarpas y la vesícula biliar de la osa. Que yo supiera, la grizzly no había matado a ninguna oveja, aunque eso no significaba que no pudiese empezar a hacerlo en cualquier momento. Cuando la mataron, la osa tenía casi ocho años, bastante vieja para los estándares de Yellowstone. Se había apareado con éxito una vez, probablemente cuando tenía cuatro años y medio. Al invierno siguiente había dado a luz a un solo cachorro —al menos sólo había un cachorro con ella en primavera, cuando yo la conocí—. Salió de su guarida a finales de abril, descendió hasta el valle que yo había cruzado una hora antes y empezó a alimentarse del cadáver de un uapití. Volví sobre sus pasos hasta su guarida invernal. Ella y su cachorro constituían una familia muy característica: el pelaje de la osa tenía un tono ligeramente dorado, y una franja más oscura le recorría la espalda. El cachorro era casi negro, y su cuello plateado se difuminaba en un pecho más claro, que se había desteñido en algún momento de su segundo año. Habían vuelto a estas colinas ese mismo otoño, alimentándose de piñas, y yo encontré su guarida la primavera siguiente. En total había dado con cinco guaridas en la misma ladera, que apenas distaban varios cientos de yardas entre sí. Todas, a excepción de la primera, podrían haber sido excavadas por la misma hembra.