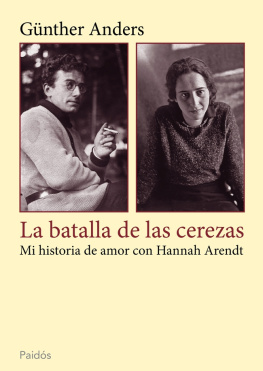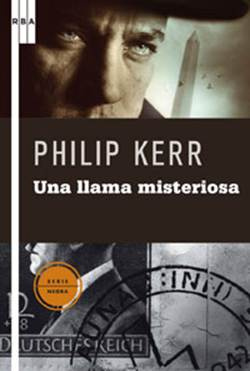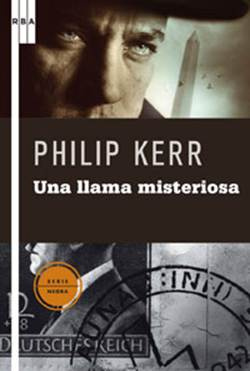
Philip Kerr
Una Llama Misteriosa
Berlin Noir 5
BUENOS AIRES. 1950
El barco era el SS Giovanni, nombre que parecía pertinente, dado que al menos tres de los pasajeros, incluido yo mismo, habíamos pertenecido a las SS. Era un barco de vapor de tamaño medio con dos chimeneas, vistas al mar, un bar bien surtido y un restaurante italiano, cosa interesante para los aficionados a la comida italiana, aunque a mí, después de cuatro semanas en alta mar a ocho nudos por hora desde Génova, dejó de gustarme y por eso me alegré de desembarcar. O no soy muy marinero o algo no iba bien, aparte de la gente que me acompañaba en aquel viaje.
Arribamos al puerto de Buenos Aires por el grisáceo río de la Plata, circunstancia que nos dio ocasión de reflexionar, a mis dos compañeros de viaje y a mí, sobre la soberbia historia de la armada invencible alemana. En las profundidades del río, cerca de Montevideo, se encontraban los restos del Graf Spee, un acorazado de bolsillo invenciblemente hundido por su capitán en diciembre de 1939, para impedir que cayese en manos de los británicos. Según parece, fue el momento en que más se acercó la guerra a Argentina.
Atracamos en la dársena norte junto a la aduana. Una ciudad moderna de edificios altos de hormigón se expandía por el oeste, después de los kilómetros de ferrocarril y los almacenes y corrales, donde empezaba Buenos Aires, lugar adonde llegaba en tren y se mataba a escala industrial el ganado procedente de las pampas argentinas. Hasta entonces, todo muy alemán. Después las reses se congelaban y expedían a todo el mundo. Las exportaciones de carne argentina de vacuno enriquecían al país y hacían de Buenos Aires la tercera mayor ciudad de América, después de Nueva York y Chicago.
Los tres millones de habitantes se consideraban porteños -la gente del puerto-, nombre que suena gratamente romántico. Mis dos amigos y yo nos considerábamos refugiados, que suena mejor que fugitivos. Pero es lo que éramos. Con razón o sin ella, en Europa nos esperaba algo parecido a la justicia; los pasaportes de la Cruz Roja ocultaban nuestra verdadera identidad. Yo no era el doctor Carlos Hausner, del mismo modo que Adolf Eichmann no era Ricardo Klement, ni Herbert Kuhlmann era Pedro Geller. A los argentinos no les importaba. Les daba igual quiénes fuéramos o qué hubiésemos hecho durante la guerra. Aun así, en aquella mañana fría y húmeda de julio de 1950, parecía que teníamos que respetar todavía ciertas convenciones oficiales.
Dos agentes, uno de inmigración y otro de aduanas, subieron a bordo del barco y empezaron a interrogar individualmente a los pasajeros, solicitándoles la documentación. Aunque no les importaba quiénes éramos ni qué habíamos hecho, aparentaban muy bien lo contrario. El agente de inmigración, de tez color caoba, examinó el finísimo pasaporte de Eichmann y luego observó al propio Eichmann como si acabase de llegar del foco de una epidemia de cólera. No se alejaba mucho de la verdad. Europa se recuperaba de una enfermedad llamada nazismo que había matado a más de cincuenta millones de personas.
– ¿Profesión? -preguntó el agente a Eichmann.
– Técnico -respondió Eichmann, con un temblor nervioso en su rostro de cuchillo carnicero, mientras se secaba con un pañuelo la frente. No hacía calor, pero daba la impresión de que Eichmann sentía un calor diferente al de cualquier persona que yo haya conocido.
Entretanto, se dirigió a mí el agente de aduanas, que despedía un olor a fábrica de puros. Sus narinas se ensancharon como si oliera el dinero que llevaba en la bolsa y separó el labio resquebrajado de los dientes de bambú con un gesto que pasaba por una sonrisa en su medio profesional. Yo llevaba en la bolsa unos treinta mil chelines austríacos, lo cual era mucho dinero en Austria pero no valía tanto al convertirlo en dinero real. Supuse que él no lo sabía. La experiencia me decía que los agentes de aduanas son capaces de cualquier cosa, menos de ser generosos o comprensivos cuando avistan grandes cantidades de dinero en metálico.
– ¿Qué lleva en la bolsa? -preguntó.
– Ropa. Cosas de aseo. Algo de dinero.
– ¿Le importa enseñármelo?
– No -respondí, aunque me importaba mucho-. No, claro.
Coloqué la bolsa sobre una mesa de caballete y me disponía a desabrocharla cuando un hombre subió corriendo la pasarela del barco, gritando algo en español y luego en alemán.
– ¡Todo está en orden! Lamento el retraso. No es necesario todo este trámite. Ha habido un malentendido. Sus documentos están en regla. Lo sé porque los he preparado yo.
Añadió algo más en español sobre nuestra categoría de ilustres forasteros alemanes y, de inmediato, la actitud de los agentes cambió. Ambos se pusieron firmes. El agente de inmigración devolvió el pasaporte a Eichmann, dio un taconazo y dedicó el saludo de Hitler al hombre más buscado de Europa, un enérgico «Heil Hitler› que debió de oírse en toda la cubierta.
El rostro de Eichmann adquirió diversas tonalidades de rojo y, a semejanza de una tortuga gigante, se encogió en el interior del cuello del abrigo como si quisiera desaparecer. Kuhlmann y yo soltarnos una carcajada al ver el bochorno de Eichmann cuando recogía el pasaporte y salía precipitadamente por la pasarela hacia el muelle. Todavía nos reíamos cuando entramos con él en el asiento trasero de un gran coche negro americano con un letrero en el parabrisas que decía: «VIANORD».
– A mí no me ha hecho ninguna gracia -dijo Eichmann.
– Claro -dije yo-. Por eso ha sido tan gracioso.
– Tenías que haber visto tu cara, Ricardo-dijo Kuhlmann-. ¿Por qué demonios habrá dicho eso? ¿Y precisamente a ti? -Kuhlmann se echó a reír otra vez-. ¡Sí, hombre, sí! ¡Heil Hitler!
– Pues no le salió nada mal-comenté-. Para ser un simple aficionado.
Nuestro anfitrión, que se había sentado en el asiento del conductor, se volvió en ese momento para estrechamos la mano.
– Lo siento -le dijo a Eichmann-. Algunos agentes son un poco zopencos. Nosotros los llamamos igual que a los cerdos: chanchos. No me extrañaría que ese idiota creyese que Hitler sigue siendo el dirigente alemán.
– ¡Ojalá! -murmuró Eichmann, mirando hacia el techo del coche-. ¡Ojalá lo fuese todavía!
– Me llamo Horst Fuldner -dijo nuestro anfitrión-. Pero los amigos en Argentina me llaman Carlos.
– Qué coincidencia -dije-. Así es como me llaman mis amigos en Argentina. Los dos.
Algunas personas bajaron por la pasarela y miraron con curiosidad a Eichmann por la ventanilla.
– ¿Puede sacarnos de aquí? -suplicó Eichmann-. Por favor.
– Más vale que haga lo que le dice, Carlos -le expliqué a Fuldner-. Antes de que alguien reconozca a Ricardo y llame por teléfono a David Ben-Gurion.
– No se burlaría tanto si estuviera en mi piel -dijo Eichmann-. Los jabones no pararían hasta matarme.
Fuldner arrancó el coche y Eichmann se relajó al ver que nos alejábamos sin contratiempos.
– Ahora que menciona a los jabones -dijo Fuldner-, habría que pensar qué vamos a hacer si alguien los reconoce a ustedes.
– A mí nadie va a reconocerme -dijo Kuhlmann-. Además, los que me buscan son los canadienses, no los judíos.
– Lo mismo da -dijo Fuldner-. Después de los españoles y los italianos, los jabones son el grupo étnico más importante del país. Aquí los llamamos rusos, porque la mayoría de los que residen aquí vinieron para librarse del pogromo del zar ruso.
– ¿Cuál? -preguntó Eichmann.
– ¿Qué quiere decir?
– Hubo tres pogromos-dijo Eichmann-. Uno en 1821, otro entre 1881 y 1884, Y el tercero empezó en 1903. El pogromo de Kishinev.
– En materia de judíos -comenté-, Ricardo lo sabe todo, excepto ser amable con ellos.
Página siguiente