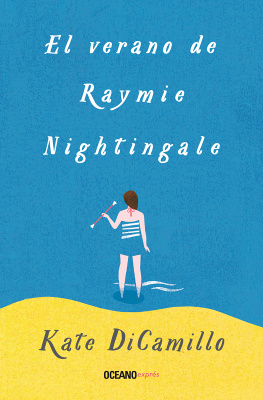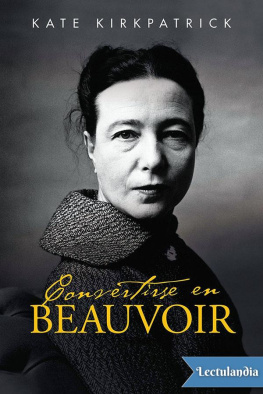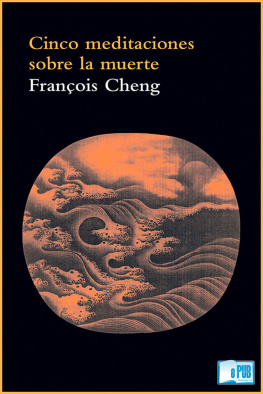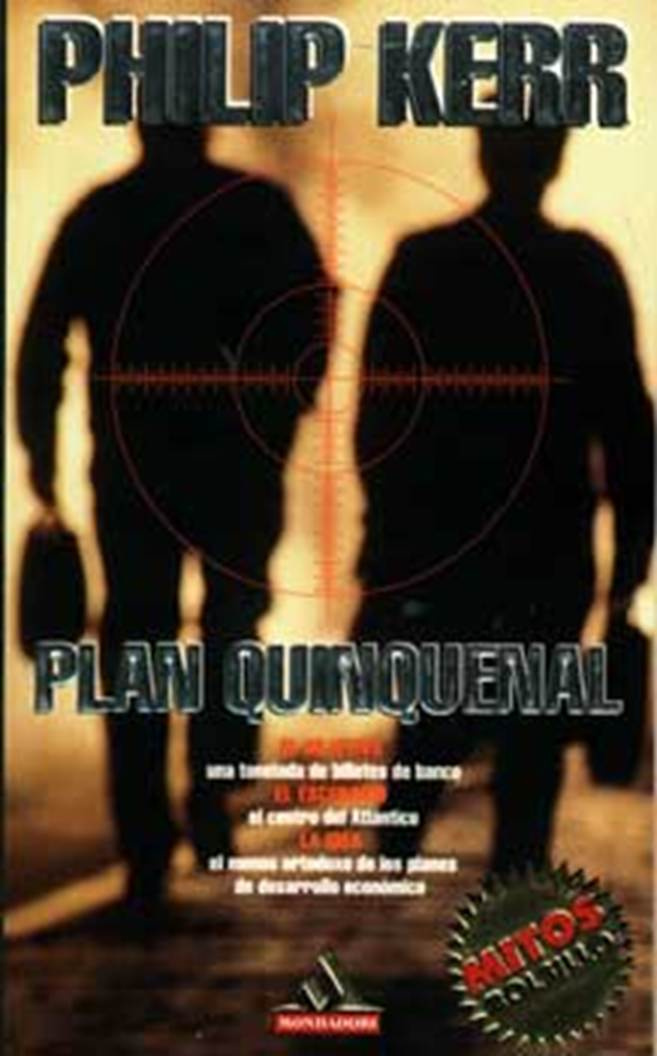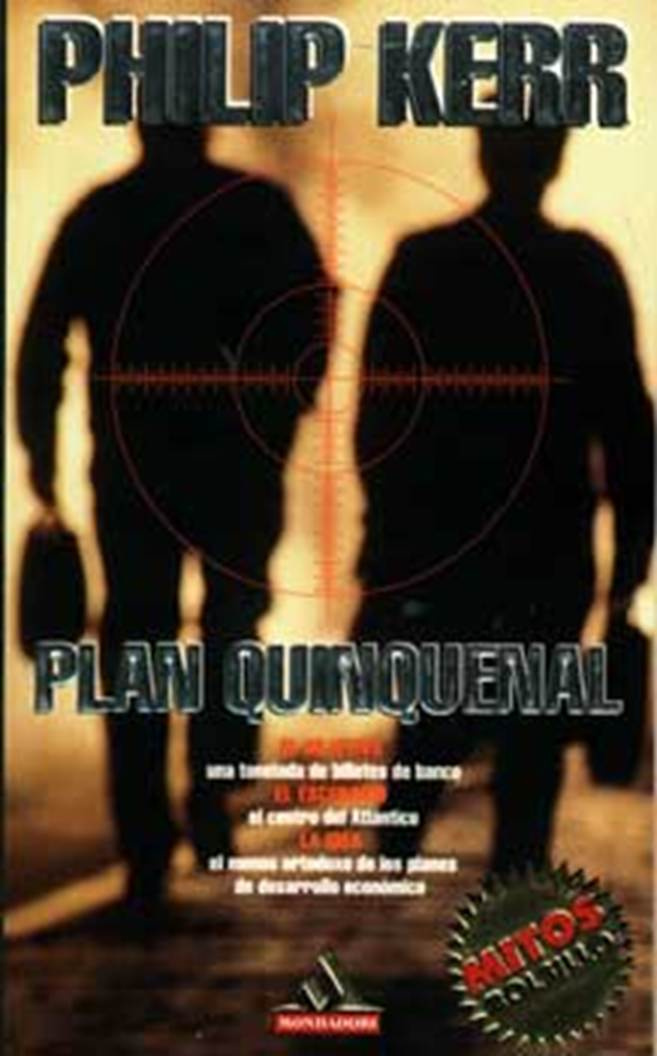
Philip Kerr
Plan Quinquenal
Debo un reconocimiento especial a Ben Gunn por la gran cantidad de información que me ha proporcionado sobre los barcos mercantes; a Robert Bookman, por hacer el trabajo, como siempre; y a Marian Wood, mi correctora, y Michael Naumann, mi editor, por su fe. También quiero dar las gracias a Nicholas Bognor, Graham Saltmarsh, Frances Coady, Linda Shaughriessy, Caradoc King, Terry Burke, Deborah Hayward, Nick Marston y a mi esposa Jane Thynne por toda su ayuda y estímulo.
– ¡Aachum!
El estornudo retumbó como un cañonazo.
Jimmy Figaro recorrió con la mirada su bien equipada oficina para comprobar que no había sufrido daños.
– Mierda de fiebre del heno -dijo Rizzoli sorbiendo detrás de un pañuelo del tamaño de una servilleta-. Dice el jodido Herald que el índice de polen es de 129. En una escala de 201. Por toda esa mierda de árboles de mango que tenemos aquí en Florida.
Rizzoli estornudó otra vez, una gran explosión de ruido que era mitad gruñido, mitad silbido, como el yujuu que soltaría un jinete de rodeo al salir al ruedo montando un caballo furioso. Y luego dijo:
– Por mí, quemaría todos los jodidos árboles de mango de Miami.
Figaro asintió distraído. Le gustaban los mangos. Nunca había pensado mucho en ellos, pero al hacerlo ahora, en su mente veía a Ursula Andress, en 007 contra el Doctor No, cantando una canción mientras salía del mar Caribe meneando el culo con una concha en la mano. ¿Por qué no podía tener una cliente así, aunque sólo fuera una vez, en lugar de pandilleros de poca monta como Tommy Rizzoli?
– Todos los jodidos árboles. La hoguera de los mangos -cacareó Rizzoli-. Como aquella jodida película, ¿eh?
– ¿Qué película era ésa, Tommy?
– La hoguera de los mangos.
Figaro notó como se le fruncía el ceño. No estaba seguro de si Rizzoli estaba haciendo un chiste o si realmente pensaba que la película se llamaba así.
– ¿Quieres decir la de Tom Wolfe?
Rizzoli se restregó la nariz con furia y se encogió de hombros.
– Sí, eso es.
Pero para Figaro no había duda de que Tommy Rizzoli sabía tanto de Tom Wolfe como de porcelana fina. Figaro volvió de nuevo su atención a las notas que había ido tomando. Los hechos estaban tan claros como la culpabilidad de Tommy Rizzoli. Él y un socio desconocido -lo más probable es que fuera su medio hermano, Willy Barizon- se habían hecho mediante extorsión con el control de la mayoría del transporte de hielo del condado de Dade. Estaba eso y la agresión a uno de los oficiales de policía que lo arrestaron, que había acabado con la nariz rota.
– ¡Aachum!
La nariz del agente. Era casi irónico en vista de la alergia de la trompeta de Rizzoli, del tamaño de la de Jimmy Narizotas Durante. Pero Rizzoli no daba su brazo a torcer: el agente había resbalado y se había caído.
– ¿Qué te parecería una declaración, Tommy?
– ¿Quieres decir una declaración de culpabilidad o para conseguir clemencia? -Se agarró la nariz y la movió de un lado para otro, casi como si estuviera rota-. Y una mierda.
– Quiero decir un trato. Calculo que olvidarán lo de la agresión si aceptamos la extorsión. Entretanto, te sugiero que vendas tus intereses en el negocio del hielo y el transporte y te prepares para pagar algún tipo de multa.
Los dos hombres se estremecieron cuando una mujer chilló, al otro lado de la puerta. Figaro trató de no hacer caso.
– Los testimonios son poco más que de oídas, en el mejor de los casos -continuó-. Sólo un par de polis de la secreta. Puedo hacer que parezcan un queso suizo.
– Ése es el queso que está lleno de agujeros, ¿no?
– Exacto. El fiscal del distrito también lo sabe. No veo que tengas que ir a la cárcel por eso.
– ¿No?, ¿eh? -Rizzoli roncó como si hubiera estado profundamente dormido-. Bueno, eso está bien. Sabes, de todas maneras, nunca me ha gustado mucho el hielo.
Alguien llamó a la puerta.
– Es un infierno manejarlo. Por su interesante estructura cristalina.
– ¡Venga ya!
– Es algo que leí. Tiene una estructura laminar. Lo que significa que se deforma al deslizarse. Por eso el hielo se desmorona como lo hace. Como un mazo de cartas.
La secretaria de Figaro se asomó a la puerta.
– Y yo te pregunto, Jimmy, ¿qué clase de negocio puedes construir sobre una estructura cristalina como esa?
– No lo sé, Tommy. ¿Sí, Carol?
– Señor Figaro, ¿podría hablar con usted un minuto?
Figaro miró a su cliente.
– Me parece que casi hemos acabado -dijo, poniéndose de pie-. Hablaré con la oficina del fiscal. Dame una semana para conseguir un acuerdo, Tommy. ¿Vale?
Rizzoli se levantó, estirando automáticamente los puños y la raya del pantalón de su brillante traje de piel de tiburón.
– Gracias Jimmy. Te lo agradezco mucho. Naked Tony tenía razón. Eres uno de los nuestros.
Mientras se abrochaba él también la chaqueta y acompañaba a Rizzoli hacia la puerta, Figaro parecía dolido.
– No, no te equivoques, Tommy. Mira, Tony lo dijo con buena intención, pero no es verdad. Digamos que soy vuestro sacerdote, eso está más cerca de la verdad. El sacerdote intercede por ti antes del juicio. Sólo que nunca tienes que confesarte conmigo. Yo no quiero saber nada. Si eres culpable, a mí me importa una mierda, y lo mismo si eres tan inocente como dar un paseo alrededor de la iglesia un domingo por la tarde. Lo único que me importa es que podamos presentar una defensa mejor que el otro tío -sonrió-. Son cosas de abogados.
– Ya.
Los dos hombres se estrecharon la mano, lo que sirvió para recordarle a Figaro lo fuerte que era el otro, aunque fuera más pequeño.
– Hasta pronto, Jimmy, y gracias otra vez.
Figaro hizo un gesto de adiós con la mano mientras Rizzoli cruzaba la zona de recepción y salía por la puerta de Figaro & August; luego miró inquisitivo a Carol.
– Creo que tiene que venir y verlo usted mismo -dijo ella, y se dirigió a través de una serie de despachos hasta la sala de juntas.
– Cuando vimos lo que había, pensamos que lo mejor era dejarlo aquí -explicó nerviosa-. Gina está en el lavabo con Smithy. Fue Smithy quien abrió el paquete. Me parece que se llevó un buen susto.
– ¿Fue ella la que chilló?
– Es una persona bastante nerviosa, señor Figaro. Nerviosa, pero leal. Smithy se preocupa por usted. Todos lo hacemos. Por eso un incidente como éste es tan perturbador. Supongo que, con nuestra lista de clientes, es comprensible. Pero esto… esto es algo que parece de película.
– Ahora has despertado mi curiosidad de veras -dijo Figaro y entró detrás de ella en la sala.
Smithy estaba echada en el sofá que había bajo la ventana, y Gina estaba abanicándole la pálida cara con un ejemplar del NewYorker.
Figaro reconoció la portada. Era el número en que aparecía una semblanza de él mismo. Miró alrededor de la sala, sus ojos oscuros, rápidos, al servicio de una útil memoria fotográfica, absorbiendo el probable curso de los acontecimientos. El New Yorker, la caja abierta, los montones de paja, como vello púbico, el objeto en sí.
De pie, con más de un metro y medio de alto y el aspecto de haber tropezado con la mirada pétrea de una gorgona, había un abrigo de piedra.
– ¿Qué clase de mente morbosa…? -balbuceó Carol-, pero no, espere un momento, sé quién ha sido. Hay un nombre en la nota de envío.
Le dio una hoja de papel rosado y puso, vacilante, la mano en el hombro de su jefe. Era la primera vez, en los tres años que llevaba trabajando para él, que lo tocaba, y le sorprendió encontrar una fuerte musculatura debajo de su caro traje de Armani. Era un hombre alto, atractivo, en buena forma para ser alguien que se pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho y el resto en los tribunales. Un poco como Roy Scheider, pensó. La misma nariz larga, la misma frente alta, las mismas gafas, sólo que más pálido. Casi tan pálido como la mujer del sofá.
Página siguiente