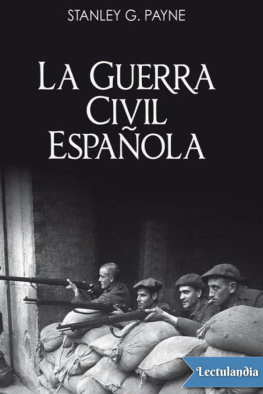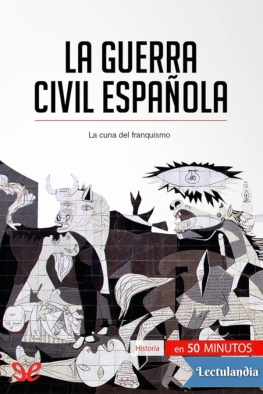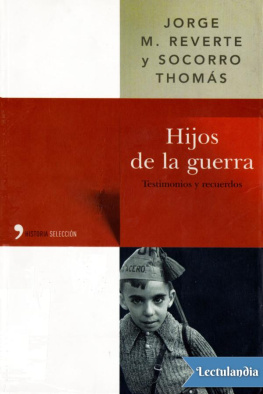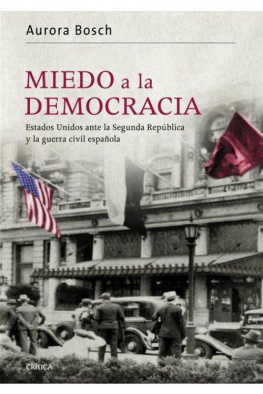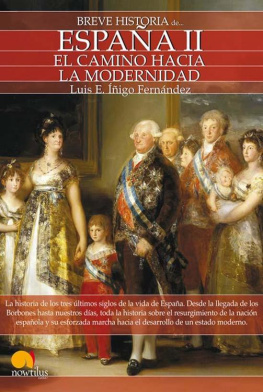LA FILIPINA
I
Hacía más de siete años que el Gustavo entró en quintas -había tenido la mala suerte de que le tocara Filipinas- y, cuando en El Aljibe del Marqués -un pueblo que ni tenía aljibe ni entre sus habitantes figuraba ningún marqués-, todo el mundo lo daba ya por muerto, un buen día corrió la buena nueva de que el Gustavo había regresado la noche anterior. Muy pronto, enredada a esta noticia, llegó otra aún más sorprendente: el Gustavo se había traído de la excolonia a una filipina.
En un pueblo tan falto de distracciones y novedades el retorno del Gustavo, con al aditivo de la Filipina, muy pronto se convirtió en la comidilla de mentideros y comadres. Todo el mundo quería ver a la tagala. Sobre todo la población masculina, aunque no estuviera en su camino, todos procuraban pasar por la puerta, siempre pensando en que tal vez el azar pudiese regalarle la ocasión de verla por primera vez. Algunas personas, al ver a los padres del Gustavo entrar o salir, muy cortésmente y con grandes muestras de alegría, le preguntaban por él. La respuesta siempre era la misma: “Está tan cansado, después de un viaje tan largo, que está descasando”. Algunos volvían a insistir: “¿Y ella?”“Ella, más cansada todavía”. Ante esta situación no cabía más que echarle paciencia al asunto. Antes o después ya lograrían verla.
Muy pronto estas primeras novedades se completaron con otra aún más sorprendente: según contaban vecinas y comadres, al día siguiente de llegar, a la hora de las compras, Gustavo acompañó a su madre a la tienda de Jorge. Cuando, después de llenar la cesta -esta vez bastante más repleta que de costumbre-, llegó la hora de pagar, el tendero le hizo a la buena mujer la pregunta de siempre:
-¿Va a pagar o se lo apunto?
-Me lo apunta -respondió ella.
Pero, al instante, Gustavo echó mano a la cartera y pagó hasta el último céntimo de la deuda acumulada. Tanto la madre como el tendero se quedaron con la boca abierta. Nadie comprendía en el pueblo cómo podía ser que un hombre que se marchó pobre a la mili volviese ahora con la cartera llena.
Dos días después era domingo y la misa de doce, también llamada misa mayor, tuvo un lleno como no se conocía desde hacía muchos años. Todo el mundo -y muy especialmente los hombres-, quería conocer a la filipina y, como todo el mundo suponía que el Gustavo la llevaría ese día a la misa mayor, el lleno fue excepcional. Una manera como otra -pensaban- de presentarla -quizás sería mejor decir exhibirla- a sus paisanos. Mucho antes de que sonaran las campanadas del último toque ya había varios corrillos de hombres apostados en la puerta de la iglesia esperando el gran acontecimiento. En todos ellos el tema de conversación era la filipina y cómo podía ser que el Gustavo hubiese podido llegar con ella desde tan lejos.
En el corrillo más próximo a la puerta del templo todos los allí reunidos estaban de acuerdo en que el Gustavo desde zagalón había sido muy mujeriego y que, por eso de que era alto y bien plantado, siempre le fue bien con las mujeres; pero lo que nadie podía aceptar es que, después de varios años novio de la Carmela, que hasta le había guardado luto y le había pagado una misa por el eterno descanso de su alma, llegase ahora al pueblo casado con otra. Eso no estaba bien y hasta los que más lo estimaban tenían que reconocerlo. Alguien contó que, cuando corrió la voz de que Gustavo había vuelto, Carmela, loca de alegría, se puso su mejor vestido y, justo en el momento en que iba a abrir la puerta de su casa para salir corriendo a ver a su novio, la madre le paró los pies.
-No vayas -le dijo.
-¿Por qué?
-Porque es mejor que no vayas.
-¿Y eso?
-Viene con otra.
Carmela notó que le fallaban las piernas, se sintió desfallecer y cayó al suelo. El soponcio le había costado dos días de cama y, si al fin aquel día se había levantado, fue para ir a misa.
Un poco más allá, en otro corrillo, se hablaba sobre todo de la Filipina. El tío Manolico, un vejete bien entrado en años pero aún dispuesto a correrse más de una juerga, peroraba sobre el tema.
-Las mujeres orientales, sobre todo las japonesas, las chinas y las filipinas, son mucho más dulces y cariñosas que las españolas. El que jamás se ha acostado con una mujer oriental no sabe lo que es echar un polvo de verdad.
-¿Es cierto -le preguntó un joven apodado el Garduño- que tienen muy poco vello y que esto hace que siempre parezcan medio niñas?
-Así es -respondió Manolico-, como también es cierto que son más estrechas que las españolas y tienen poco tetamen: justo lo que cabe en una mano, ni una onza más.
-Pues yo -agregó el tío Pepe-, en cuestión de tetas, prefiero que se me sirva con más generosidad y, cuanto más, mejor.
-Eso va en gustos.- agregó el Paco.
-Pero lo mejor de todo -siguió perorando Manolico-, es, como ya he dicho, lo dulces y cariñosas que son. Yo hice la mili en Madrid y no demasiado lejos del cuartel había una casa de putas. Entre las ocho o diez chicas que tenía el burdel había una chinita. ¿Queréis creer que era la que todos los reclutas preferíamos?
Interrumpió la charla el Sebastián, que tenía fama de beato.
-¿No os parece, amigos, que en la puerta de la iglesia y esperando la misa mayor, hablar de putas y tetas no es el mejor tema de conversación?
-Ya salió el hijo del sacristán.
-Luego vas y se lo cuentas al cura.
-Yo no voy a contarle nada al cura; sólo propongo cambiar de conversación.
No tuvieron necesidad de hacer tal cambio. En ese preciso momento comenzó a sonar la campana. Era el último toque y, aunque el Gustavo y la Filipina aún no habían aparecido, todos fueron entrando en el templo.
II
Iba algo más que comenzada la misa cuando un leve quejido de las bisagras de la cancela indicó a todos los feligreses que alguien entraba o salía de la iglesia. En efecto, en ese momento entraban en el templo Gustavo, sus padres y la Filipina. Unos segundos después, justo en el instante en que el cura se volvía hacía los fieles para decirles “Dominus vobiscum, (“el Señor sea con vosotros“), los dos hombres buscaban asiento en los bancos de la izquierda y las dos mujeres en los de la derecha. Algunas personas aprovecharon el instante para volver con disimulo la cabeza; otros se limitaron a mirar a los recién llegados con el rabillo del ojo. Quien no levantó los ojos fue Carmela: prefería hacerse la tonta a que sus paisanos vieran que estaba llorando. Continuó la misa y, cuando llegó el momento del sermón, el cura recordó con breves y sentidas palabras el regreso de Gustavo.
-Hoy -dijo-, tenemos que dar gracias al Señor por el regreso de un hijo de este pueblo, Gustavo López García, que ha estado en las lejanas tierras de Filipinas defendiendo el honor de España. Las guerras, hermanos míos, unas veces se ganan y otras se pierden, pero lo más grave no es perder una guerra, sino perder el honor. Sobre ese particular podemos estar seguros de que, gracias al sentido del deber de nuestros marinos y soldados, una vez más, el honor de España ha estado a la altura que todos deseamos y la Patria se merece.
Dio por terminado el sermón y comenzó a bajar las escaleras del púlpito. Fue entonces cuando, en los bancos de las mujeres, se oyó que, muy en voz baja, alguien comentó:
-Pues tampoco es tan guapa.
Otra voz añadió:
-Si parece que tiene los ojos “chuchurríos”.
Y una tercera concluyó:
-¡Con los ojazos que tiene Carmela!
Más allá otra voz terció:
-¿Y los pelos? ¡Lacios, como la cola de una yegua!
Un prolongado “Pssss…”, volvió el templo al silencio.
Cuando terminó la misa, como siempre, los hombres salieron antes que las mujeres. Fue entonces cuando el Gustavo recibió la lluvia de saludos y parabienes. Tampoco le faltaron al padre.
-Vaya, Eduardo, estarás contento, que ya lo tienes aquí.