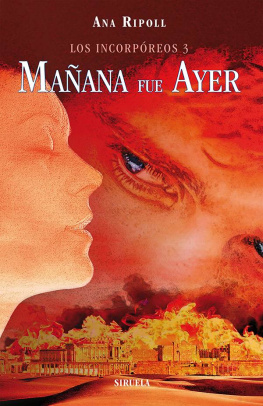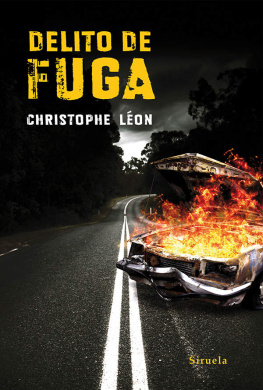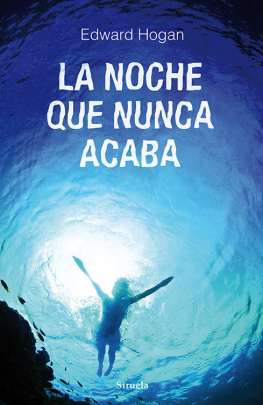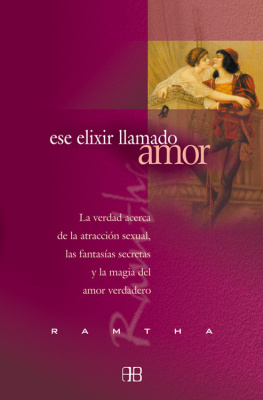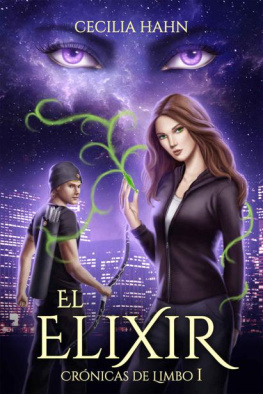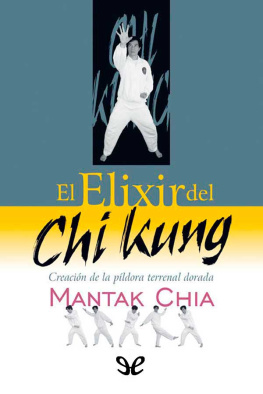MAX NOS CUENTA
Si aquel día esa anciana no hubiera entrado en la farmacia de papá, nos habría evitado una gran emoción. Y también a Millardo.
Esto último suena a que nos habría evitado también a Millardo. Pero no era ésa mi intención. Aunque Millardo bien puede llegar a crispar los nervios de cualquiera con sus continuas mediciones, tablas y listados.
Siempre que visito su granja con papá, mide mi altura, por ejemplo. Luego anota los resultados en forma de punto en una tabla y los une con una línea roja. De ese modo, dice, puede seguir de forma exacta la evolución de mi crecimiento. Aunque no sé de qué sirve. También puedo apreciar el estirón en mis pantalones. Los del año pasado ya me llegan por los tobillos.
Además, no me permite que le llame Millardo, aunque ése sea su verdadero nombre. Me corrige constantemente:
–¡Max, mi nombre es don Millardo!
Lo cierto es que don Millardo es muy amable. Y, además, es el mejor amigo de papá.
Y si esa anciana extraña no hubiera entrado en la farmacia, nunca habríamos conocido al señor Bello. Y eso habría supuesto una gran pena. Así que estuvo bien que nos trajera aquel líquido.
Pero quizá debiera comenzar mi historia desde el principio.
Verena afirma que hay que empezar las historias por el comienzo y no por el final. En cualquier caso, Verena Celeste no aparece hasta más tarde. ¡Así que empezaré la historia desde el principio!
Todo comenzó cuando papá me regaló un perro por mi duodécimo cumpleaños. Cuando le dije que quería un perro, me dijo:
–¡Imposible! Un perro en la farmacia. Eso es antihigiénico. No puede ser.
Papá es farmacéutico. Es dueño de la farmacia Teobromino de la calle de los Leones.
–El perro no pisará jamás la farmacia. Estará siempre arriba, en el piso –le aseguré.
Papá se limitó a sacudir la cabeza:
–Max, un perro necesita salir. Y arriba en el piso ¿cómo piensas hacerlo?
–¡Sé muy bien cómo hacerlo! –exclamé.
Pero se limitó a sacudir nuevamente la cabeza.
Le conté a la oronda señora Catacaldos, la asistenta de nuestro piso y de la farmacia desde hace ya veinte años, lo mucho que deseaba tener un perro. Y que papá no me lo permitía.
Y entonces ella me sugirió:
–Deja que hable con tu padre. Quizá consiga hacerle cambiar de opinión. Será mi regalo de despedida. La semana que viene me jubilo y se acabó el limpiar.
Habló con él y le dijo que el chico (es decir, yo) estaba mucho tiempo solo en el piso mientras su padre, su único educador (es decir, papá), se pasaba el día mezclando unos líquidos apestosos, que posteriormente cambiaban de color y comenzaban a humear, en la rebotica de la farmacia.
Papá le dijo que no debía preocuparse por los líquidos, pues estaba elaborando un fertilizante para su amigo Millardo, más concretamente, para sus pastos y campos.
La señora Catacaldos le respondió que no estaba hablando de los líquidos sino de su hijo Max. Que éste se sentía muy solo sin su madre y que una mascota podría hacerle compañía. Que un perro era lo mejor.
Aunque no me sentía solo en absoluto, no la contradije e intenté adoptar un gesto de soledad.
Rápidamente me percaté de que la señora Catacaldos había puesto el dedo en la llaga. Pues cuando alguien nombra a mamá e insinúa que quizá papá no es un buen padre, se queda completamente afligido.
Mamá y él llevan cuatro años separados. Hace cinco años pasamos las vacaciones en Australia. Mamá conoció allí a un cazador de cocodrilos neozelandés y nos dejó. Nos dijo que papá y yo no debíamos sentirnos tristes, que ella deseaba embarcarse en aventuras y que estaba harta de pasar el día de pie detrás del mostrador de la farmacia. Si soy sincero, comprendí perfectamente que no quisiera pasar el resto de su vida vendiendo pastillas. A papá tampoco le entusiasma ser farmacéutico. Lo que más le divierte es recubrir las pastillas de diversos colores, elaborar gominolas de fruta de tonos llamativos o pintar un cuadro que después coloca a modo de adorno en el escaparate, entre las tabletas de vitaminas y los aerosoles para la tos.

Mamá siempre ha tenido un espíritu aventurero. Probablemente lo heredara de su padre, mi abuelo materno. Nunca le conocí. Se murió muy pronto cuando intentaba descender las cataratas del Niágara en el interior de un barril metálico. Llegó sano y salvo abajo. Pero, por desgracia, en ese momento se desencadenó una tormenta y un rayo alcanzó el barril.
Antes de que mamá y papá se casaran, mamá solía ir de caza y disparaba a jabalíes. Aquello horrorizaba a papá. Él adora a los animales y era incapaz de entender que alguien pudiera dispararles.
Mamá abandonó la caza por amor a papá y se limitó a disparar a latas, que colocaba sobre unas piedras en nuestro patio. Pero los vecinos se quejaron del continuo estruendo. Así que también lo dejó y, por último, se limitó a disparar a dianas que papá le pintaba en el sótano de la farmacia con una pistola de aire. A veces alcanzaba, sin querer, algún tubo de ensayo que contenía las mezclas de papá. Mamá recogía los añicos y los escondía en la papelera, envueltos en el diario de la farmacia. Pero, aun así, la señora Catacaldos descubría lo sucedido la mayoría de las veces y se chivaba a mi padre:
–Su esposa ha vuelto a disparar al jarabe para la tos.
Papá defendía siempre a mamá y solía decir:
–No es tan grave. Esas cosas pasan. Haré una nueva mezcla. La anterior, de todos modos, no tenía un color bonito. Era demasiado verdosa.
En fin, a pesar de todo, mamá nos dejó.
En el viaje de regreso de Australia, papá intentó consolarme:
–A partir de ahora seré tu padre y tu madre.
Pero al llegar a casa me llevé una pequeña desilusión. De algún modo me había imaginado a papá vestido de mujer para hacer el papel de madre. Con peluca, falda y medias. Esperaba expectante su nuevo aspecto. Hoy, por supuesto, sé que no lo decía de forma literal sino en sentido figurado. Pero entonces yo era más pequeño.
Hace cuatro años, yo tenía entonces ocho, mamá nos envió otra postal. Me puse muy contento, porque llevaba dos sellos australianos, muy difíciles de encontrar aquí. Los cambié en clase por seis sellos estadounidenses y se los di a Roberto Gansobravo para que dejara de insultarme en el camino de regreso a casa y, de esta forma, me dejara en paz. Pero, por desgracia, aquello no duró sino una semana. Después continuó como siempre con su actitud pueril.
No recuerdo exactamente lo que decía la postal. Creo que en ella mamá nos decía que se había mudado con su nuevo marido a Tasmania o a Túnez. En cualquier caso, el país empezaba por «T». Y que allí cazaban tigres o leones.
Pero, volviendo al asunto del perro, la señora Catacaldos dio en el clavo y papá me autorizó a tener uno.