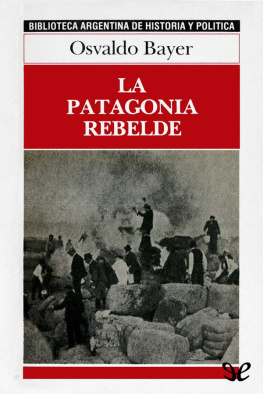Osvaldo Soriano
Cuarteles de invierno
Osvaldo Soriano, 1980
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
CAPÍTULO I
Los dos hombres que esperaban en la estación tenían cara de aburridos. El que parecía ser el jefe llevaba un traje negro brilloso y tenía un pucho en los labios. El otro, un gordo de mameluco azul, agitaba una lámpara desfalleciente en dirección al maquinista. Levanté la valija y avancé por el pasillo. El coche estaba casi vacío y la gente dormía a pata suelta. Salté al andén y miré alrededor.
Del vagón de primera bajó un tipo que andaría por los dos metros y los cien kilos; se quedó un rato mirando para todas partes, como si esperara que alguien le pusiera un ramo de flores en las manos. El gordo tocó pito y empezó a insultar al maquinista. El hombre de negro se me acercó y me saludó con una sonrisa.
—Usted es Morales —dijo sin sacarse el pucho de los labios.
Le devolví la sonrisa.
—No, yo soy Galván.
—Andrés Galván —me tendió la mano—. Carranza, jefe de la estación. ¿A qué pensión va?
Iba a preguntarle cuál me recomendaba cuando vi a los soldados. El más alto me apuntaba sin mucha convicción; el otro, un morocho que tenía el casco metido hasta las orejas, se quedó más atrás, casi en la oscuridad. El suboficial llevaba uno de esos bigotes que ellos se dejan para asustar a los colimbas.
—Documentos —me dijo.
El jefe de la estación sacó una voz ronca y pastosa:
—Es Galván, el cantor. Buen muchacho, parece.
Le alcancé la cédula. El milico la miró un minuto, le dio unas cuantas vueltas y anotó los datos en una libreta.
—¿Viene a la fiesta? —preguntó sin mirarme.
—Sí. Contratado por el señor Suárez.
—Capitán Suárez —corrigió.
—Capitán Suárez —repetí.
Me devolvió la cédula, miró sobre mi hombro y pegó un grito:
—¡Alto!
El grandote que había bajado de primera clase estaba a punto de piantarse por la puerta que daba a la sala de espera. Los dos soldados le apuntaron a la espalda; no hacía falta ser un campeón para mantenerlo a tiro porque el punto tenía una espalda justa para servir un banquete.
Dejó el bolso en el suelo y los miró sin sorpresa. Tenía la cara tristona y parecía cansado de arrastrar ese cuerpo por el mundo. Llevaba una campera de cuero larga y unos jeans gastados.
—Contra la pared —dijo el suboficial y le indicó el cartel de propaganda de un restaurante. El grandote no se hizo rogar: levantó las manos, echó las caderas para atrás y apoyó las palmas contra el aviso. El soldado morocho lo empezó a palpar pero se cansó enseguida. El suboficial se mantenía a distancia y miraba la cédula bajo la luz amarillenta.
—Rochita —dijo el jefe de la estación a mi espalda.
El tren arrancó y me perdí lo que agregó a continuación.
—¿Qué me decía?
—Rochita —señaló al grandote que miraba tieso cómo le desarmaban el bolso—, buen pegador el pibe. Un poco lento para mi gusto, ¿no?
Lo miré. Rápido no parecía. Ni nervioso, pero nunca se sabe con tipos de ese tamaño.
—No sé —le dije—, nunca lo vi.
—Por la televisión —dijo el jefe—, cuando lo volteó al paraguayo. Tiene una piña de bestia, pero es muy lento. —Se me acercó y agregó en voz baja—: ¿Es cierto que está terminado?
—¿Por qué está terminado?
—Dicen. Usted que es de Buenos Aires debe saber.
Le repetí que no lo conocía y salí por la sala de espera desierta. Una avenida con árboles florecidos parecía llevar al centro. Empecé a caminar despacio. En la esquina había un baldío cubierto de yuyos entre los que alguien había construido una especie de rancho sostenido por dos árboles robustos. Un par de cuadras más allá pasé frente a un boliche donde seis tipos jugaban al truco y tomaban copas. Miré a través del vidrio, sin pararme, y crucé la calle. Un aire cálido, sereno, acariciaba las hojas de las acacias. Por la avenida pasó un jeep del ejército en el que iban los tipos que nos habían controlado en la estación. Me acordé que antes de salir me había preparado un sándwich de jamón y queso. Apoyé la valija sobre el capó de un auto y saqué la bolsita. Seguí andando, mordiendo el pan gomoso, mirando las viejas casas grises, tratando de adivinar qué haría la gente de ese pueblo a las diez de la noche. Entonces escuché a mi espalda un estruendo de pasos, como si King Kong se hubiera escapado otra vez. Me di vuelta, discreto, y vi al grandote que caminaba apurado por el medio de la calle. Apoyaba los pies contra el asfalto como si viniera aplastando hormigas. Me paré a verlo llegar. Era cierto que no tenía mucho juego de cintura, ni de rodillas, ni de tobillos. Caminaba con la cabeza echada hacia adelante y llevaba el bolso sobre la espalda. Se paró delante mío, agitado.
—Lo alcancé —dijo con una voz que parecía salir de una cueva.
Tenía los ojos algo pequeños para esa cara y la nariz tan aplastada como la de cualquier veterano. Lo miré un rato sin saber qué decirle. Por fin me salió algo.
—¿Todo bien?
Sonrió y dejó el bolso en el suelo.
—Sí —dijo y me miró con cierta timidez—. Yo tengo un disco suyo, ¿sabe? Ese que tiene La última curda .
Lo decía como si fuese el único tipo del país que tuviera un disco mío. Mastiqué el último bocado del sándwich y lo dejé venir.
—¿Va a cantar aquí? —me preguntó mientras sacaba un pañuelo y se lo pasaba por el cuello.
—En la fiesta. Mañana es el aniversario del pueblo.
No había terminado de decírselo que ya sacudía la cabeza, asintiendo, como si eso lo pusiera contento.
—Usted también vino a hacerse unos mangos, ¿eh?
La pregunta era un poco atrevida considerando que tenía un disco mío. Abrí los brazos como diciendo «ya lo ve» y él volvió a sacudir la cabeza.
—Rocha, encantado —dijo y me tendió un brazo largo y grueso como una manguera de incendios.
—Encantado —dije.
Levantó el bolso y empezó a moverse hasta que todo su cuerpo estuvo listo para dar el primer paso. Caminamos en silencio y me estuvo mirando todo el tiempo. Al llegar a la esquina me palmeó la espalda, compinche, y me dijo:
—Usted canta lindo, carajo.
CAPÍTULO II
La vieja nos mostró el cuarto del fondo. La puerta daba a un patio amplio, lleno de flores, al que rodeaba una galería abierta. Sobre una de las camas dormía un gato que apenas despegó los ojos para ver quién entraba. Rocha miró las paredes, el techo y los crucifijos sobre las camas.
—No me gusta —dijo—, no tiene ventanas.
La vieja lo miró, un poco molesta, y se acercó a la puerta esperando que nos decidiéramos.
—¿No tiene a la calle? —Parecía deprimido—. Yo necesito ventana, aire, mucho aire. Soy boxeador, ¿sabe?
Nadie hubiera pensado que era cura, ni hombre de negocios.
—Y mi amigo canta —agregó—. Los dos vivimos de los fuelles, señora.
—Les puedo preparar un cuarto a la calle, pero es otro precio.
Rocha movió la cabeza.
—Me gusta, abuela, está bien —dijo, satisfecho.
—Les cuesta cien más que esta porque tengo que prepararla especialmente.
Era más de lo que yo hubiera querido gastar, pero Rocha se me adelantó.
—No se haga problemas por el precio, abuela. Si nos da la llave nos vamos a comer algo. ¿Es muy tarde para comer en este pueblo?
A la vieja no le gustó lo de «este pueblo» pero nos indicó el lugar.
Yo me hubiera conformado con el sándwich, pero el grandote irradiaba una vitalidad contagiosa y decidí acompañarlo.
Era el restaurante donde la gente va a estrenar la ropa. Rocha se paró a poco de atravesar la puerta y miró el salón. Cualquier forastero hubiera llamado la atención, pero aquel gigante era una función aparte. Atravesamos la mitad del local y ya toda la gente nos miraba. Rocha sonreía y saludaba a todo el mundo con caídas de cabeza que nadie devolvía. Había media docena de mesas ocupadas y casi todas estaban en el postre. Yo me apuré a llegar al fondo para escapar de los curiosos, pero cuando iba a ocupar la última mesa escuché un chistido que venía desde lejos.
Página siguiente