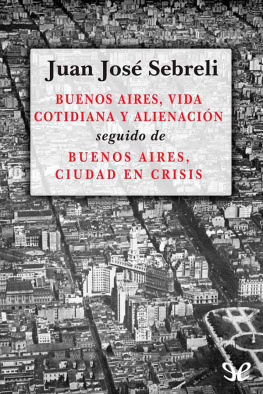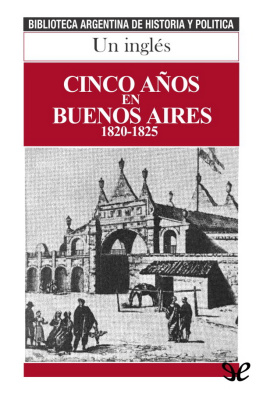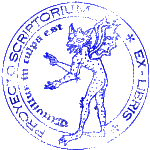A través de este conjunto de testimonios perdurables, de crónicas políticas, de retratos de personajes y mitos de Buenos Aires, el autor nos introduce en un período especialmente significativo, no sólo de la historia argentina, sino de un entorno cultural.
«Entré a trabajar en La Opinión una semana antes de la aparición de su primer número, en mayo de 1971, y me quedé hasta mediados del 74, cuando la atmósfera ya era irrespirable por la caza de brujas. El paso por ese diario fue, para mí, una suerte de laboratorio donde tracé los borradores de mi primera novela, Triste, solitario y final, y me acerqué al estilo despojado de la segunda, No habrá más pena ni olvido. Sin duda hay, en los textos aquí reunidos, señales que anticipan y acompañan aquellas novelas. A mí me permiten ver el camino recorrido desde que, una mañana de 1969, llegué de Tandil a una pensión de la Avenida de Mayo para trabajar en el periodismo de Buenos Aires».

Osvaldo Soriano
Artistas, locos y criminales
ePub r1.0
Titivillus 29.07.15
Osvaldo Soriano, 1984
Editor digital: Titivillus
ePub base r1.2
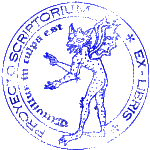
(A Roberto Cossa,
en el reencuentro)

OSVALDO SORIANO (Buenos Aires, 1943-1997). Comenzó a trabajar en periodismo (Primera plana, Panorama, La Opinión) a mediados de los años sesenta y se dio a conocer como escritor en 1973 con su originalísima novela Triste, solitario y final. Si bien publicaría sus dos libros siguientes (No habrá más penas ni olvido y Cuarteles de invierno) durante su exilio en Europa, la aparición de ambos en la Argentina en 1982 lo convertirían in absentia en el autor vivo más leído del país.
Su retorno con la democracia y su rol al frente del diario Página/12 reforzarían aún más este vínculo con los lectores: cuatro novelas más (A sus plantas rendido un león, en 1986; El ojo de la patria, en 1992; y La hora sin sombra, en 1995) y periodísticas (Artistas, locos y criminales, en 1984; Rebeldes, soñadores y fugitivos, en 1988; Cuentos de los años felices, en 1993 y Piratas, fantasmas y dinosaurios, en 1996) habrían de transformarlo en un clásico contemporáneo de la literatura argentina.
Sus libros han sido traducidos a dieciocho idiomas y adaptados con éxito a la pantalla cinematográfica.
Prólogo
L a Opinión fue, en su mejor época, un diario de lujo para una élite de profesionales e intelectuales liberales o de izquierda. Jacobo Timerman, su creador, tenía una teoría que reiteró en el canallesco interrogatorio al que lo sometió el general Ramón Camps: «se necesita a los mejores periodistas de izquierda para hacer un buen diario de derecha». La boutade tenía algo de cierta: el diario empezó criticando al gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, pero cuando este lanzó el ilusorio Gran Acuerdo Nacional lo apoyó a cambio de los avisos oficiales y con la secreta esperanza de cerrar el camino al peronismo.
La historia de La Opinión queda por escribirse: no es la que Timerman cuenta en su libro, ni la que presenta su feroz carcelero. El fenómeno fue más complejo, rico y dramático y estuvo estrechamente ligado a las marchas y contramarchas de un país que se desangraba en medio de sus contradicciones. Aunque el título siguió en la calle hasta 1979, La Opinión murió, luego de una triste agonía, con la intervención militar que la convirtió en vocero de ciertos sectores de la dictadura.
Cuando Timerman fue encarcelado, varios de los redactores del diario habían sido asesinados y otros se habían exiliado. La última redacción no se parecía en nada a la primera y se me ocurre que tampoco los lectores eran los mismos. Alguna vez, cuando se reconstruya la verdadera historia del diario, sin prejuicios ni falsos pudores, sin resentimientos ni excesivos entusiasmos, se revelará también el comportamiento de una clase social en una época en la que los libros se acercaron a las armas antes de consumirse en una hoguera que aún hoy nadie sabe si está definitivamente apagada.
Fui contratado para La Opinión mientras trabajaba en Panorama , un seminario de la editorial Abril. Quienes conocen mi reticencia al trabajo comprenderán mis vacilaciones. Sacar un diario a la calle —y más aún ese diario— exige un esfuerzo y una aplicación que no son mi fuerte. Claro, ser llamado a integrar el «equipo de Timerman» era motivo de orgullo profesional: por primera vez una redacción reunía a los periodistas más célebres de Buenos Aires, aquellos que habían estado en Primera Plana , en Confirmado , en el El Mundo y en otros intentos de hacer un periodismo diferente.
Así que me fui a trabajar a La Opinión una semana antes de la aparición del primer número, en mayo de 1971 y me quedé hasta mediados de 1974, cuando la atmósfera se había vuelto irrespirable por la caza de brujas. Hubo momentos en los que tuve que trabajar sin pausa y otros (sobre todo en 1972, mientras escribía Triste, solitario y final ) en los que no redacté una sola línea en seis meses, lo que posiblemente sea un récord en la historia del periodismo argentino.
Viví las dos grandes huelgas que hicieron temblar a la empresa y que Timerman, paranoico, tomó por sendos complots peronistas para despojarlo del diario. Asistí al fulgor y a la decadencia, que había empezado mucho antes de mi partida. Vi hacer el mejor periodismo y estafar a los lectores con artículos canallescos que eran digeridos como información de primera agua. Timerman sostenía que sus lectores se asemejaban a él como los de Crónica a Héctor Ricardo García.
No puedo resistir a la tentación de evocar un par de imágenes que conservo, entre tantas otras, de dos etapas opuestas del mismo diario.
Las oficinas, que al principio estaban en Reconquista entre Lavalle y Tucumán, ocupaban dos pisos lujosamente amueblados, delicadamente iluminados, el suelo protegido por una moquette que hubiera lucido más en la gerencia del Chasse Manhattan Bank que en la sala de redacción de un diario.
El día previo a la aparición del número uno, la redacción era un nudo de nervios. Timerman había abandonado su despacho del noveno piso para instalarse en la oficina que el subdirector ocupaba en el tercero. Esa tarde se produjo un breve incidente que ilustró la grandeza —o la soberbia—, con que el «gran patrón» encaraba su proyecto editorial.
Félix Samoilovich, especialista en ciencia y técnica, el único capaz de contar con gracia las vicisitudes de un cromosoma, era famoso por un escaso amor al trabajo. Esa carencia era compensada por una inteligencia, una calidad de escritura y una simpatía deslumbrantes. Félix ocupaba un escritorio vecino al mío.
Mientras los otros se deslomaban esta tarde terrible, él había estirado sus largas piernas sobre la mesa y fumaba mirando el techo; meditaba, sin duda. De pronto, olvidó el enorme cenicero de vidrio que la empresa había puesto frente a su bigote y, en el mejor estilo de los boliches de Berisso, de donde venía, arrojó el pucho prendido sobre el flamante moquette que cubría el piso. La colilla cayó a los pies del jefe de intendencia, que atinaba a pasar por allí estrenando traje y chaleco negros. El hombre, atónito, se paró en seco y dio un grito. La alfombra empezaba a echar humo. Félix no parecía muy preocupado por su ligereza y el burócrata, inflamado de ira, lanzó una enérgica filípica en un tono que podía oírse por encima del ruido de las Olivetti. Toda la redacción empezó a bajar los brazos para escuchar el sermón del intendente. De pronto, Timerman abrió la puerta del despacho, se asomó con el Partagás entre los dedos y preguntó, molesto:





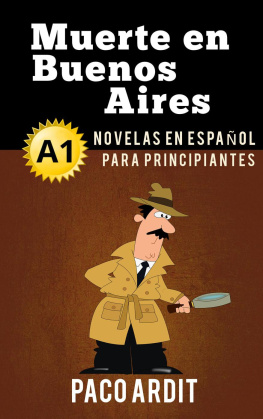
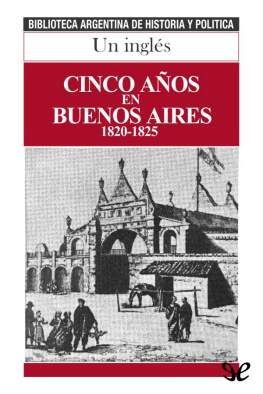
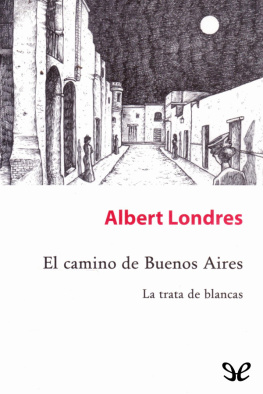

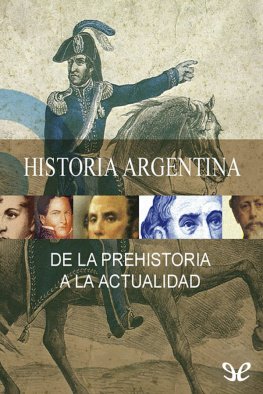
![Puig i Tost - El legado de las utopías: un viaje desde Buenos Aires al corazón [de] la selva Lacandona (Viaje desde Buenos Aires al corazón [de] la selva Lacandona)](/uploads/posts/book/10997/thumbs/puig-i-tost-el-legado-de-las-utopias-un-viaje.jpg)