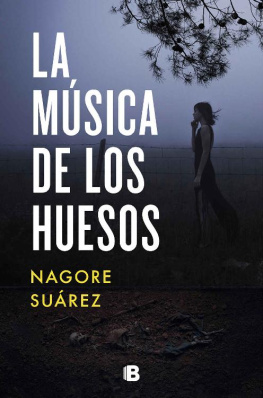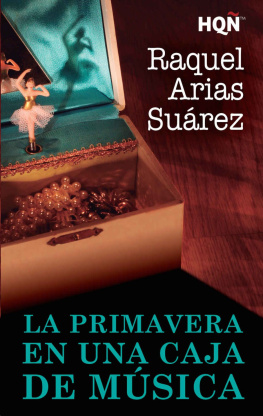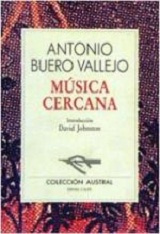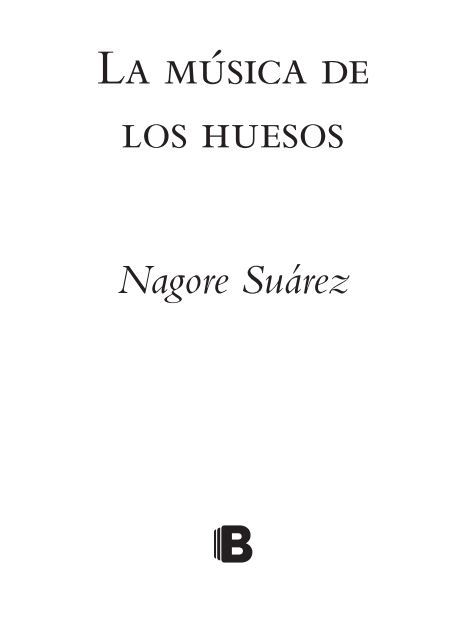Prólogo
Nunca pensó que se pudiera tener tanto miedo. Que su mundo pudiese desmoronarse en cuestión de segundos. Que pudiera sentirse tan ajena a su cuerpo, como si contemplara la escena desde fuera. Desearía estar en cualquier otro lugar del mundo. Pero estaba allí, en el jardín. Contemplando cómo todo ardía frente a sus ojos, cómo se desvanecían los últimos capítulos de su vida igual que la luz de aquel día dejaba paso a la oscuridad. Le hubiera gustado ser capaz de analizar la situación, pero tenía tierra en la boca, en los ojos, no podía concentrarse. Tenía miedo. Un miedo que la consumía, ¿qué ocurriría después?, ¿qué sería de ella? Apenas tenía respuestas. Sentía las piernas débiles, el cuerpo caliente como si sufriera una extraña fiebre. Quería huir, salir corriendo de allí y no volver la vista atrás. Abandonarlo todo, correr hasta que no pudiera más, hasta que se desmayara. Y, sin embargo, permanecía anclada al suelo del jardín.
No dejaba de pensar en lo que había pasado, las escenas de los últimos días se repetían una tras otra en su cabeza. Buscaba una explicación coherente para lo ocurrido, el punto exacto en el que se había desatado la locura. Hacía un rato que se había quedado sola junto al fuego y, sin embargo, era incapaz de saber cuánto tiempo llevaba allí sentada.
Escuchó música a lo lejos, el tocadiscos estaba encendido. Una canción en inglés flotaba en el aire. No la reconoció. Pero en aquel momento le pareció una melodía siniestra. Se quedó allí mirando la hoguera absorta, sola. Se preguntó una y otra vez qué podría haber hecho para que todo fuera diferente, si hubiera podido cambiar algo. Se odiaba. Se odiaba por no haber visto lo evidente, por haberse dejado engañar, por haber sido tan ingenua. Acarició el collar que llevaba en el cuello, sentía que ahora le quemaba como si estuviera al rojo vivo. Sólo tocarlo desencadenaba una tormenta en su mente.
—Se está haciendo de noche —dijo una voz a su espalda.
—No quiero irme todavía... —susurró ella.
—No puedes quedarte aquí.
—Déjame —respondió mientras se abrazaba las rodillas.
—Como quieras.
No se dio la vuelta para ver cómo se iba, escuchó sus pasos alejándose hacia la casa y se quedó mirando el fuego mucho tiempo más, hasta que las llamas casi se hubieron consumido. Ya era de noche y empezaba a hacer frío, pero no le importó. Lo único que escuchaba era el sonido lejano del tocadiscos y el ruido de los grillos, de vez en cuando una racha de viento que movía las copas de los árboles y le llenaba el pelo de cenizas. Le escocían los ojos y le picaba la garganta. Pero aun así no quería levantarse, no quería averiguar lo que vendría después. Quiso seguir allí un rato más. No se sentía con fuerzas para vivir, para entrar en la casa, para afrontar la realidad.
Contempló el cielo: la luna todavía estaba casi llena e iluminaba la casa, que parecía un monstruo agazapado en la oscuridad. Se estremeció al pensar en la noche anterior, en aquella luna llena. Cerró los ojos con fuerza y se esforzó en no recordar. Quería olvidarlo todo para siempre.
Pero sabía que eso iba a ser imposible.
1
Madrid
Siempre se me ha dado fatal hacer maletas. Me hubiera gustado ser una de esas personas que una semana antes de irse de viaje hacen listas con lo imprescindible, y lo dejan todo preparado con antelación. Pero mi estilo es más vaciar el armario en la maleta en el último momento hasta hacerla rebosar.
Y cómo no, aquel día no fue una excepción. Las evidencias se acumulaban por la casa: bolsas llenas de zapatos, tote bags cargadas de libros y hasta un abrigo doblado sobre la mesa del salón. Aunque las probabilidades de necesitar un abrigo en julio en Madrid son casi nulas, en el norte algunas noches de verano son más frescas que muchas de noviembre en el centro.
Tuve que saltar por encima de una bolsa para entrar en la cocina. Mi piso era microscópico, un zulo de treinta metros en el corazón de la ciudad, en el barrio de La Latina. Pero era mi zulo, y le había cogido cariño después de tres años viviendo en él. Me había costado mucho conseguirlo: días enteros buceando en páginas de alquileres y muchas visitas a apartamentos inhabitables. Pasé horas llorándole a mi casera para que me bajara un poco el precio porque no había reformado el piso, al menos, en los últimos treinta años.
Pero al final había merecido la pena. Era un lujo poder vivir sola en el centro. Los alquileres estaban por las nubes y muchos de mis amigos tenían que compartir piso con auténticos desconocidos. En cambio, yo vivía únicamente con Dalí, mi border collie, aunque a veces parecía más que viviera en una fraternidad americana. Como ese día, que se había pasado la mañana comiendo hierba en el parque, y yo llevaba un buen rato fregando vómitos por toda la casa.
Guardé la fregona en el armario de la cocina y me asomé por la ventana. Para mi sorpresa iba a echar de menos Madrid: el bullicio de las calles, las tiendas abiertas veinticuatro horas, los baretos llenos de modernos y los locales cool donde los instagramers se hacían todo tipo de fotos. Desde allí podía ver la plaza de la Cebada con su mercado y ríos de gente pasando por la calle. Por un momento dudé. Pensé que quizá me había precipitado, que no podría sobrevivir a todo un verano en el pueblo, que no debería haber dejado el trabajo. Pero respiré hondo tres veces y me sentí mejor: la decisión estaba tomada y ya no podía echarme atrás.
Habían pasado ya diez años desde mi llegada a Madrid, y, aunque al principio el caos de la ciudad me había parecido una locura —por no hablar de las veces que me había perdido en el metro—, le había cogido cariño a su ritmo y a la vida acelerada de los madrileños. Vine con mi madre cuando recibió una oferta de trabajo en el hospital de La Paz. Vendimos nuestro apartamento en Pamplona, donde habíamos vivido hasta entonces, y nos instalamos cerca de plaza Castilla. Viví con ella hasta que, al graduarme, encontré mi primer trabajo y decidí independizarme y buscar algo más céntrico. Al fin y al cabo, a pesar de estar más lejos, tampoco me iba a echar mucho de menos. Mi madre pasaba casi todo su tiempo en el hospital y cuando al fin tenía vacaciones le faltaba tiempo para apuntarse a cualquier proyecto humanitario que organizara Médicos Sin Fronteras en algún lugar recóndito del mundo. Apenas hacía unos días que se había ido a la India, a una aldea en medio del Himalaya, cerca de Nepal. Hablábamos por Skype bastante a menudo, y parecía feliz cubierta por su chubasquero y con el pelo empapado con una mezcla de sudor y agua del monzón. La verdad es que su determinación para cambiar el mundo me parecía admirable. Para mí, lograr cambiar mi vida ya era suficiente reto. O por lo menos intentarlo. Por eso, un par de semanas atrás había tomado la decisión de dejar mi trabajo. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas, pero creo que lo que me hizo decidirme finalmente fue la muerte de Arun.