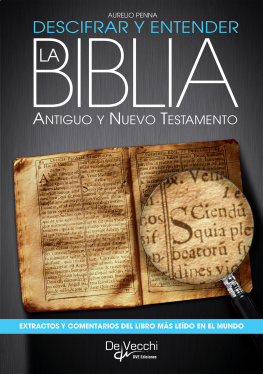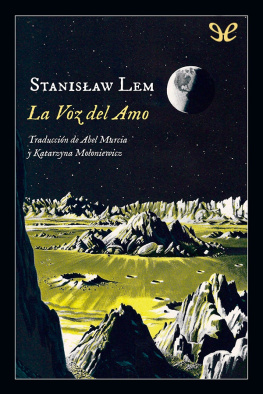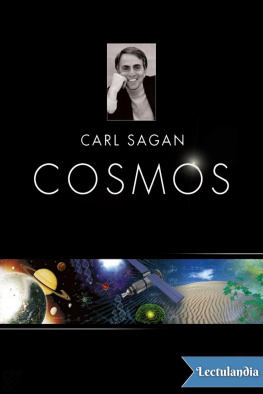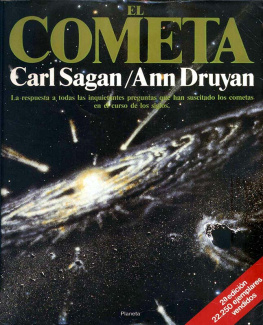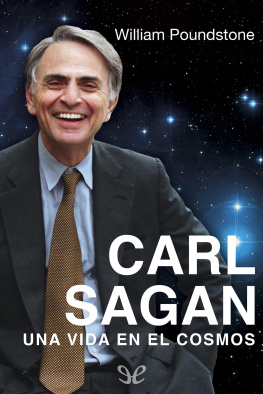Jussi Adler-Olsen
El mensaje que llegó en una botella
Departamento Q 3
© de la traducción, Juan Mari Mendizábal
Era la tercera mañana, y el olor a brea y algas empezaba a pegarse a la ropa. Bajo el suelo de la caseta para botes, el agua, grumosa de hielo, se mecía al golpear los postes de sustentación, evocando recuerdos de tiempos mejores.
Levantó el torso del lecho de periódicos viejos y se incorporó para poder vislumbrar el rostro de su hermano pequeño, que incluso dormido parecía atormentado y aterido de frío.
Dentro de poco despertaría y miraría confuso alrededor. Sentiría las correas de cuero que apretaban sus muñecas y su cintura. Oiría el ruido de la cadena que lo tenía amarrado. Observaría la ventisca y la luz abriéndose paso entre las tablas embreadas. Y después se pondría a rezar.
La desesperación asomó un sinfín de veces a los ojos de su hermano. Una y otra vez se escucharon rezos ahogados a Jehová tras la firme cinta adhesiva que tapaba su boca.
Pero ambos sabían que Jehová no se dignaba a mirarlos, porque habían bebido sangre. Una sangre que su carcelero había vertido en sus vasos de agua. Vasos de los que los dejó beber antes de decirles lo que contenían. Habían bebido agua con sangre prohibida y se habían condenado para siempre. Por eso los quemaba más la vergüenza que la propia sed.
– ¿Qué crees que va a hacernos? -le preguntó la mirada temerosa de su hermano pequeño. Pero ¿cómo iba a saber él la respuesta? Su instinto, no obstante, le decía que pronto terminaría todo.
Se tumbó y volvió a inspeccionar la estancia a la débil luz. Dejó que su mirada surcara las vigas del techo y atravesara las telarañas. Se fijó en los salientes y nudos de la madera. En las pagayas y remos podridos que colgaban del pescante. En la red podrida que hizo su última captura años atrás.
Entonces reparó en la botella. Por un instante, un rayo de sol se deslizó por el cristal azulado y lo cegó.
Estaba muy cerca, pero era difícil de alcanzar. Encajada justo tras él entre las toscas tablas del suelo.
Metió los dedos por entre las tablas y asió con cautela el cuello de la botella mientras el aire de su entorno se helaba. Cuando lograra sacarla iba a romperla y cortar con los cascos la correa que atenazaba sus muñecas por detrás. Y cuando la correa cediera iba a buscar con sus manos entumecidas la hebilla que había a su espalda. Iba a soltarla, arrancarse la cinta adhesiva de la boca, deshacerse de las correas de cintura y muslos y, en el mismo instante en que la cadena que estaba enganchada a la correa ya no lo sujetase, iba a lanzarse a liberar a su hermano pequeño. Lo atraería hacia sí y lo estrecharía entre sus brazos hasta que sus cuerpos dejaran de estremecerse.
Después, empleando los cristales rotos, iba a picar con todo su empeño las tablas del marco de la puerta, a ver si podía desgastar la madera que sujetaba las bisagras. Y si por desgracia el coche volviera antes de que hubiera terminado, entonces esperaría al hombre. Lo esperaría detrás de la puerta con el cuello roto de la botella en la mano. Eso es lo que iba a hacer, se dijo.
Se inclinó hacia delante, entrelazó a la espalda sus dedos helados y pidió perdón por sus malos pensamientos.
Después siguió rascando en la rendija para liberar la botella. Rascó y rascó hasta que el cuello de la botella basculó tanto que pudo agarrarlo.
Aguzó el oído.
¿Era un motor lo que oía? Sí, debía de serlo. Parecía el motor potente de un coche grande. Pero el coche ¿se acercaba, o simplemente pasaba por la carretera?
Por un momento, el ruido sordo aumentó en intensidad, y él empezó a tirar del cuello de la botella con tal frenesí que sus falanges crujieron. Pero el ruido fue apagándose. ¿Eran molinos de viento lo que se oía ronronear en el exterior? Tal vez fuera otra cosa. No lo sabía.
Dejó escapar por las fosas nasales su cálido aliento, que permaneció en el aire junto a su cara en forma de vaho. En aquel momento no tenía tanto miedo. Cuando pensaba en Jehová y en el poder de su gracia se sentía mejor.
Apretó los labios y continuó. Y, cuando por fin la botella se soltó, empezó a golpearla contra las tablas del suelo con tal fuerza que su hermano levantó la cabeza sobresaltado y miró aterrado alrededor.
Golpeó la botella contra el suelo de madera una y otra vez. Era difícil coger impulso con las manos atadas a la espalda, muy difícil. Al final, cuando los dedos ya no podían seguir agarrándola, soltó la botella, dio la vuelta y su mirada vacía se fijó en ella mientras el polvo del espacio angosto descendía pausado de las vigas del techo.
No podía romperla. Así de sencillo, no podía. Una simple botellita. ¿Sería porque habían bebido sangre? Entonces, ¿los había abandonado Jehová?
Miró a su hermano, que poco a poco se acomodó en la manta y se dejó caer sobre el lecho. Estaba callado. Ni siquiera intentaba balbucir algo tras la cinta adhesiva.
Tardó un rato en reunir lo que necesitaba. Lo más difícil fue estirarse con las cadenas lo bastante para poder llegar con la yema de los dedos a la brea que unía las tablas del techo. Todo lo demás estaba a su alcance: la botella, la astilla del piso de madera, el papel sobre el que estaba sentado.
Se quitó un zapato con el otro pie y se pinchó la muñeca tan hondo que le saltaron las lágrimas sin querer. Dejó durante un par de minutos que la sangre goteara sobre su zapato brillante. Después arrancó un gran pedazo de papel del lecho, hundió la astilla en la sangre y retorció el cuerpo tirando de la cadena, para poder ver lo que escribía detrás de su espalda. Con letra pequeña relató su desdicha lo mejor que pudo. Y finalmente escribió su nombre, enrolló el papel y lo introdujo en la botella.
Se tomó su tiempo en taponar bien la botella con brea. Se movió un poco y comprobó varias veces que estaba bien sellada.
Cuando al fin terminó oyó el rugido profundo de un motor. Esta vez no cabía duda. Miró a su hermano durante un doloroso segundo y después se estiró con todas sus fuerzas hacia la luz que entraba por una grieta ancha de la pared, la única abertura por la que podía sacar la botella.
Entonces se abrió la puerta de golpe y entró una sombra maciza envuelta en una nube de blancos copos de nieve.
Silencio.
Después se oyó el plaf.
La botella había partido.
Carl había conocido mejores despertares que aquel.
Lo primero que registró fue el surtidor ácido que discurría por su faringe, y después, cuando abrió los ojos para buscar algo que aliviara su malestar, vio un rostro de mujer babeante y borroso en la almohada de al lado.
Ostras, si es Sysser, pensó, tratando de recordar qué errores había cometido la noche anterior. Tenía que ser Sysser. La fumadora empedernida de su vecina. Factótum locuaz y casi jubilada del Ayuntamiento de Allerød.
Una idea atroz lo asaltó. Tras levantar poco a poco el edredón, observó con un suspiro de alivio que a pesar de todo llevaba los gayumbos puestos.
– Joder -rezongó mientras apartaba de su pecho la mano nervuda de Sysser. No había tenido un dolor de cabeza así desde los tiempos en que Vigga vivía en casa.
– Ahorradme los detalles, por favor -rogó cuando encontró a Morten y Jesper en la cocina-. Solo decidme qué hace la señora de arriba en mi cama.
– La tía pesaba una tonelada -intervino su hijo postizo mientras se llevaba un cartón de zumo recién abierto a los labios. El día que Jesper aprendiera a servirse aquel mejunje en un vaso no lo podía adivinar ni Nostradamus.
– Perdona, Carl -se excusó Morten-. Pero Sysser no encontraba sus llaves, y como tú ya te habías caído redondo, pensé…
Página siguiente