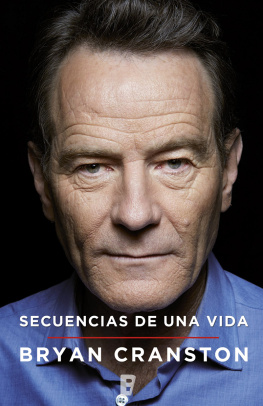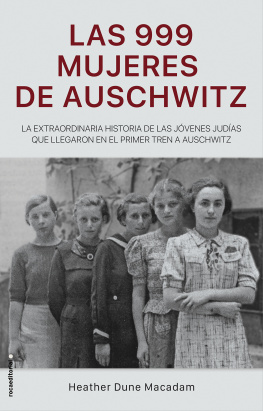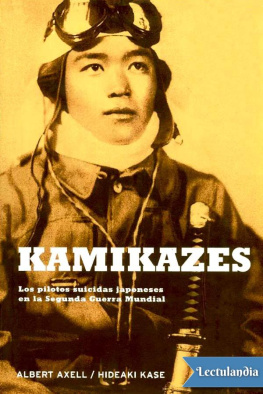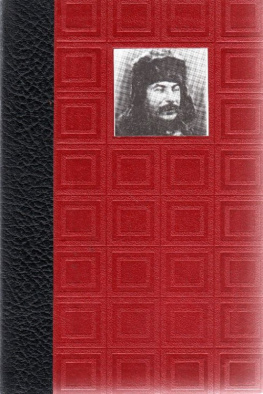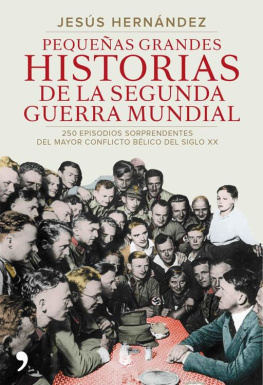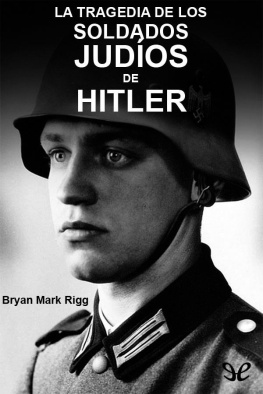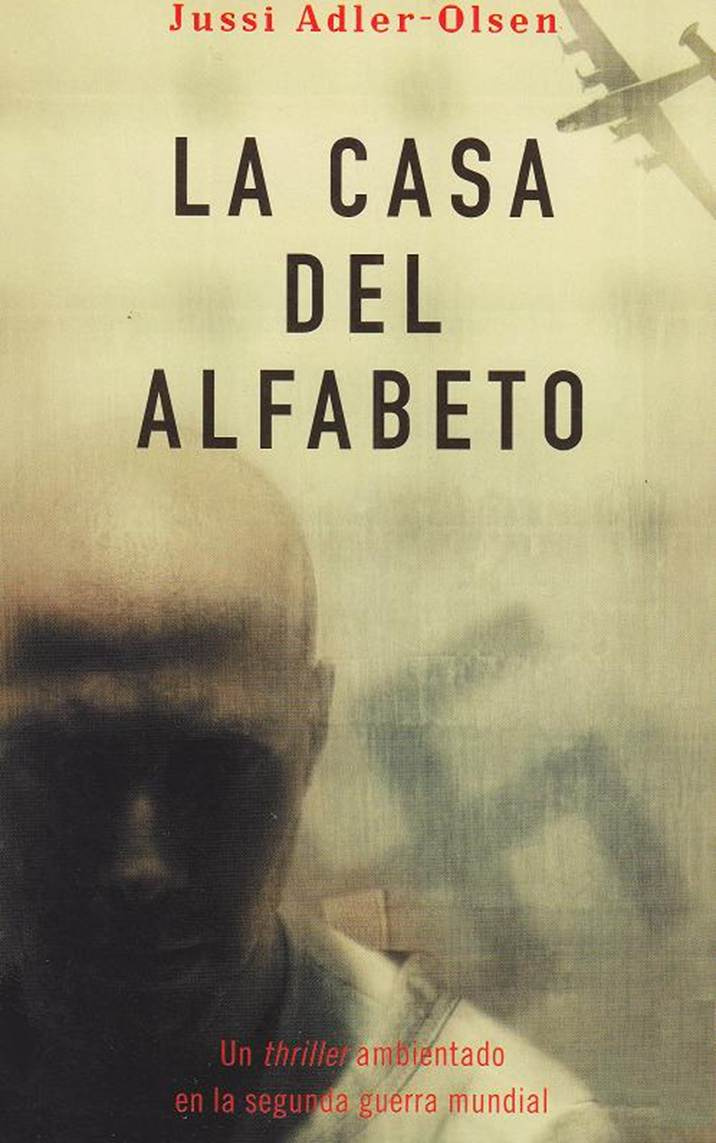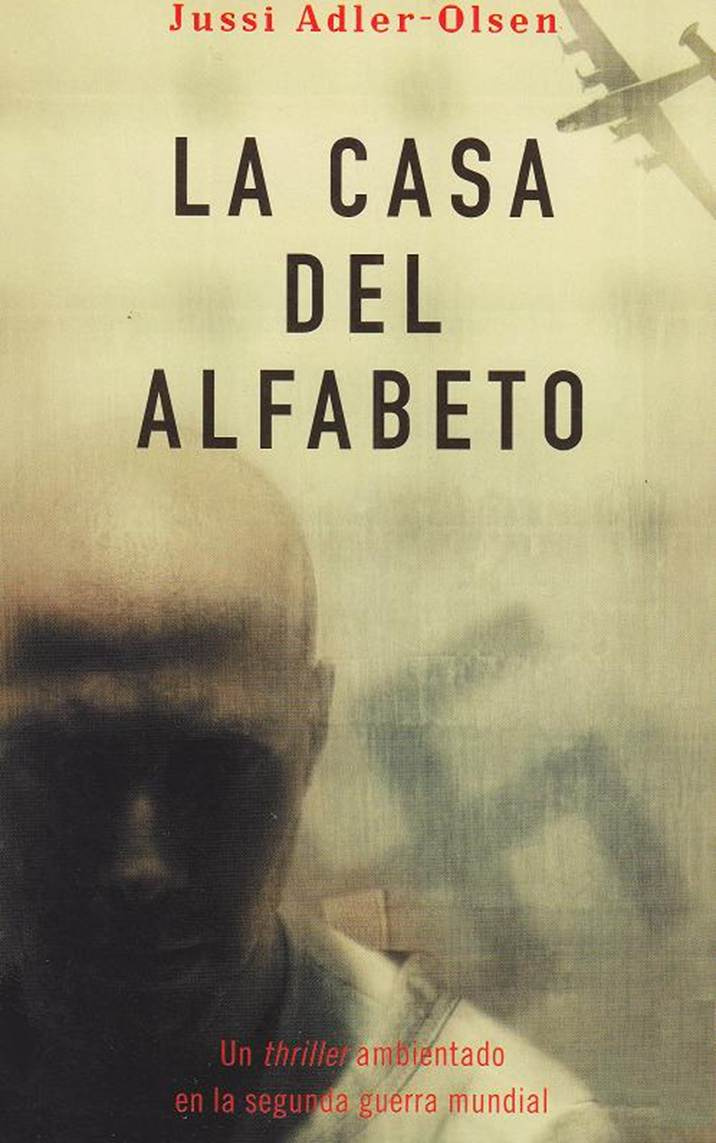
Jussi Adler-Olsen
La Casa del Alfabeto
Título original: Alfabethuset
© Jussi Adler-Olsen, 1997
Traducción, Ana Sofía Pascual, 2004 ©
Este libro no es una novela de guerra.
La Casa del Alfabeto es una historia basada en la traición que puede llegar a separar a dos personas sometidas a todo tipo de contrariedades: en la vida cotidiana entre dos cónyuges, en el lugar de trabajo o en condiciones extremas, como la guerra de Corea, la guerra de los bóers, la guerra de Irán e Iraq o, como en este caso, la segunda guerra mundial.
El hecho de que la novela se desarrolle precisamente en el marco de esta guerra se debe a varias razones. En primer lugar, soy hijo de psiquiatra y, por tanto, me crié en manicomios, que era como llamaban antes a este tipo de instituciones, durante los años cincuenta y sesenta. Y a pesar de que mi padre era excepcionalmente progresista y renovador para los tiempos que corrían, tuve la ocasión de experimentar de primera mano la manera en que se trataba entonces a los dementes. Muchos de ellos llevaban inmersos en el sistema desde los años treinta, y yo sentía gran curiosidad por conocer tanto los métodos utilizados en el tratamiento psiquiátrico como la idea que se tenía de los hospitales y los médicos, entonces y durante la guerra. A lo largo de aquellos años tuve la ocasión de conocer a un par de pacientes de los que llegué a sospechar que fingían su condición de enfermos; todo ello, visto a través de los ojos ingenuos y despiertos de un niño.
Uno de los pacientes crónicos con el que mi padre casualmente se topó en varias ocasiones a lo largo de los años sobrevivió a todo tipo de situaciones durante el tiempo que estuvo ingresado en diversos hospitales gracias a dos frases o sentencias que utilizaba indiscriminadamente: «¡Sí, en eso tienes algo de razón!», era su comentario a casi todo, lo que, desde luego, no era decir demasiado. Y finalmente salpicaba y finalizaba cualquier situación con una expresión de sincero alivio: «;Oh. gracias a Dios!» Él era uno de los que yo sospechaba, pues con su actitud parecía haberle dado la espalda a la sociedad para, con un fingimiento raro e incomprensible, refugiarse en la paz y la tranquilidad del sistema.
¿Es posible, sin embargo, protegerse a uno mismo y a la misma razón estando inmerso en un sistema así, si no se está realmente enfermo? Al menos resulta difícil creerlo, teniendo en cuenta los métodos bastante expeditivos que se utilizaban entonces. Y me pregunto si, por el camino, no enfermó nuestro paciente parco en palabras.
Años más tarde, mi padre volvió a encontrarse con ese paciente. Que yo sepa, fue en los años setenta, cuando el mundo, en muchos sentidos, se había vuelto más libre, algo de lo que también se había contagiado nuestro hombre. «¡Que te den por culo!», rezaba la tercera sentencia con la que había ampliado su repertorio. Se había dejado llevar por los nuevos vientos que soplaban en la sociedad.
Y una vez más tuve que preguntarme: «¿Estará realmente enfermo o simplemente finge?»
Las ganas de combinar estos dos objetos de mi fascinación -el posible demente y la segunda guerra mundial- se vieron reforzadas ulteriormente durante una conversación que mantuve con una de las amigas ya fallecidas de mi madre, Karna Bruun. Había trabajado de enfermera en Bad Kreuznach bajo las órdenes del profesor Sauerbruch y confirmó y desarrolló una serie de teorías que yo llevaba algún tiempo defendiendo.
Bajo el cielo estrellado de Terracina, en el verano de 1987, le conté mi aún tierna historia a mi esposa. Al igual que hoy, sentía una gran admiración por aquellos autores para los que la investigación y las cualidades literarias son dos valores indivisibles y, gracias a esta historia, logré convencerla de que valía la pena seguir adelante en cuanto tuviera tiempo para ello.
Tuvieron que pasar casi ocho años hasta que este proyecto dio sus primeros frutos.
En el camino, he llegado a estar en deuda con el fideicomiso de Treschow, que me concedió una beca de viaje a Friburgo de Brisgovia, lugar en el que se desarrolla gran parte de la trama de mi novela, con la biblioteca militar de Friburgo y con el jefe de archivos, el doctor Ecker, del Archivo de la Villa de Friburgo.
Desde entonces, mi esposa, Hanne Adler-Olsen, ha sido mi incansable musa y crítica y ha alimentado mi fidelidad a mis ambiciones más antiguas.
Durante la lectura que han realizado mis sabios amigos Henning Kure, Jesper Helbo, Tomas Stender, Eddie Kiran, Cari Rosschou y, ante todo, mi hermana Elsebeth Waehrens y mi madre Karen-Margrethe Olsen, el libro ha experimentado diversos procesos de profundización y reducción, durante los cuales todos los elementos que lo componen han sido evaluados y repasados hasta la extenuación, para al fin alcanzar la forma que yo había deseado que tuviera.
Establecí contacto con la editorial Cicero gracias a la mediación del asesor editorial Ole Stender.
Jussi Adler-Olsen
No hacía el mejor tiempo del mundo. Vientos fríos y pésima visibilidad. Excepcionalmente crudo para un día del mes de enero inglés.
Los tripulantes norteamericanos llevaban ya algún tiempo en las pistas de aterrizaje cuando apareció el inglés larguirucho y se acercó al grupo. Todavía no estaba del todo despierto.
Detrás del primer grupo de pilotos asomó la cabeza de un hombre que lo saludó con un gesto de la mano. El inglés le devolvió el saludo y bostezó sonoramente.
Tras una larga temporada de expediciones nocturnas, resultaba difícil volver a darle la vuelta al día y a la noche. El día se haría interminable.
En lo más alejado de la zona, los aviones se iban desplazando lentamente hacia la parte sur de las pistas de despegue, lo que significaba que pronto el aire se colmaría de ruidos y aviones.
La sensación era, a la vez, deliciosa y abrumadora.
El aviso de la misión provenía del despacho del general de división Lewis H. Brereton, de Sunning Hill Park. En la orden solicitaba el apoyo británico al comandante en jefe de la RAF, el mariscal de aviación Harris. Los norteamericanos seguían impresionados por los Mosquitos británicos, que durante los ataques nocturnos de noviembre sobre Berlín habían descubierto el secreto mejor guardado de los alemanes: las instalaciones bombarderas V-l de Zemplin.
La selección de la tripulación había sido confiada al teniente coronel Hadley-Jones que, a su vez, encomendó las tareas prácticas a su colaborador, el comandante de aviación John Wood.
Su misión era seleccionar a doce tripulaciones británicas; ocho grupos de instrucción y cuatro tripulaciones de apoyo con tareas especiales de observación bajo las flotas aéreas norteamericanas 8 y 9.
Para este propósito se equiparon unos P-51D, cazabombarderos de doble asiento, con aparatos Meddo e instrumental óptico de gran sensibilidad.
Hacía apenas dos semanas que habían seleccionado a James Teasdale y a Bryan Young para que formaran la primera tripulación que debía probar este material bajo lo que venía a denominarse «condiciones normales». Dicho en pocas palabras, podían esperar volver a entrar en combate.
El ataque estaba programado para que tuviera lugar el 11 de enero de 1944. El objetivo de los convoyes de bombarderos serían las fábricas de aviones de Oschersleben, Braunschweig, Magdeburgo y Halberstadt.
Ambos habían protestado por la interrupción de su licencia navideña. Todavía estaban cansados tras los combates.
– ¡Dos semanas para ponerse al corriente de esta diabólica máquina! -suspiró Bryan-. Si no sé absolutamente nada de esos pajarracos… ¿Por qué no tripula el Tío Sam sus propias baratijas?
Página siguiente