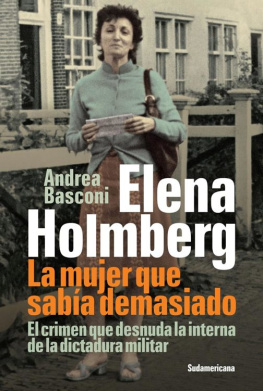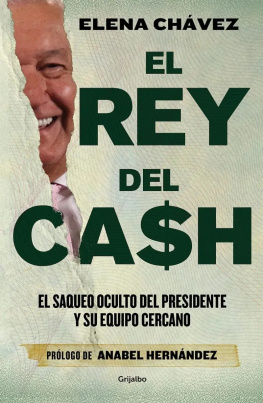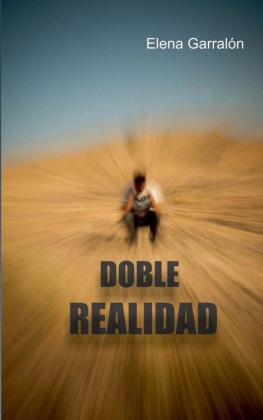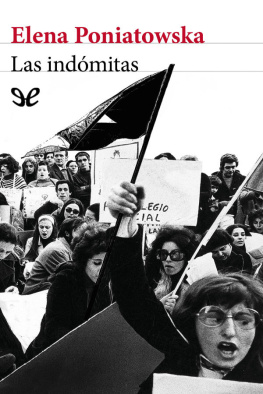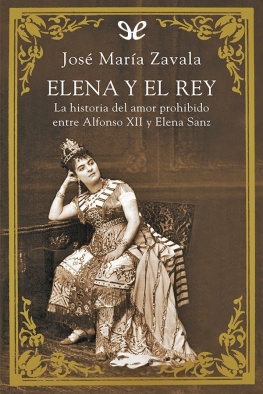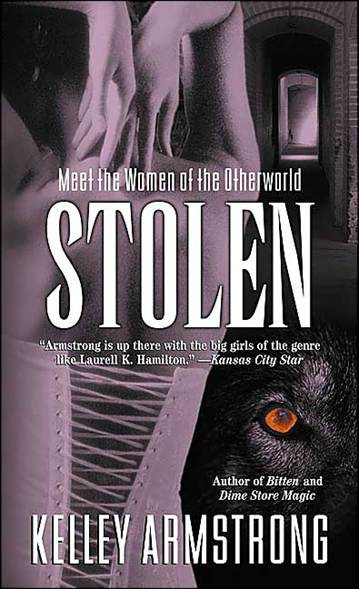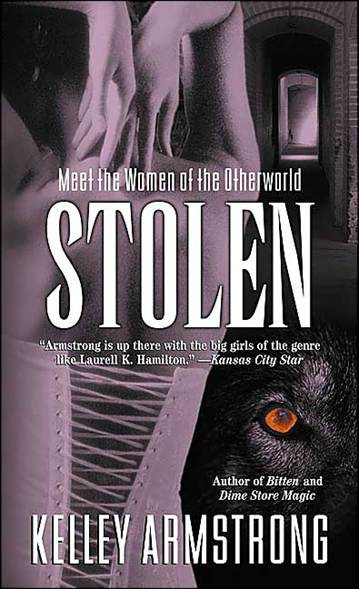
Kelley Amstrong
Secuestrada
Segundo Libro Serie “Mujeres de Otro Mundo”
Traducción: Ania
Odiaba el bosque. Odiaba sus pozos eternos de humedad y oscuridad. Odiaba el enredo interminable de árboles y arbustos. Odiaba su olor a vegetación muerta y decadente, animales muertos, todo muerto, incluso las criaturas vivas que sin cesar perseguían su siguiente comida, un fracaso antes de deslizarse por la lenta pendiente de la muerte. Pronto su cuerpo sería uno más apestando en el maloliente aire, tal vez sepultado, tal vez abandonado por los que comen carroña, su muerte posponiendo la de ellos por otro día. Moriría. Sabía que, no con la intención decidida del suicida o la desesperación sin esperanzas del condenado, pero sí con la aceptación simple de un hombre que sabe que está solo a horas del paso de este mundo al siguiente. Aquí en este apestoso, oscuro y húmedo infierno, moriría.
En realidad, no buscaba la muerte. Si pudiera, la evitaría. Pero no podía. Lo había intentado, planeando su fuga durante días, conservando su energía, obligándose a comer, a dormir. Entonces se había escapado, realmente, sorprendiéndose a sí mismo. Nunca había creído que en verdad funcionara. Por supuesto, realmente no había funcionado, sólo había parecido hacerlo, como un espejismo que brilla en el desierto, sólo que el oasis no se había vuelto arena y sol, sino humedad y oscuridad. Había evitado la prisión para encontrarse en el bosque. Todavía con esperanza, había corrido. Y corrido. E ido a ninguna parte. Ellos venían ahora. Cazándolo.
Podía oír el aullido de un sabueso, rápido sobre su rastro. Debía haber modos de engañarlo, pero él no tenía la menor idea de cómo. Nacido y criado en la ciudad, sabía evitar que lo detectaran allí, como hacerse invisible a vista de todos, como efectuar una aparición tan mediocre que la gente podía mirarlo fijamente y no ver a nadie. Sabía cómo saludar a los vecinos en su edificio de apartamentos, los ojos bajos, un breve asentimiento, ninguna palabra, y si alguien preguntaba acerca de los inquilinos del 412, nadie sabría realmente quién vivía allí. ¿Era una pareja mayor? ¿Una familia joven? ¿Una muchacha ciega? Nunca grosero o lo bastante amistoso como para llamar la atención, desapareciendo en un mar de gente demasiado absorta en sus propias vidas como para notar la suya. Allí él era un maestro de la invisibilidad. ¿Pero aquí, en el bosque? No había puesto el pie en uno desde que tenía diez años, cuando sus padres finalmente perdieron las esperanzas de alguna vez hacer de él un amante de la naturaleza y lo dejaron quedarse con su abuela mientras sus hermanos iban de excursión y acampaban. Estaba perdido aquí. Completamente perdido. El sabueso lo encontraría y los cazadores lo matarían.
– No me ayudarás, ¿verdad? – dijo, diciendo las palabras en su mente.
Durante un largo momento, Qiona no contestó. Él podía sentirla, el espíritu que lo guiaba, en la esquina trasera de su mente, el lugar más apartado en que alguna vez había estado desde que ella se había dado a conocer por primera vez cuando él era un niño demasiado joven para como para hablar.
– ¿Quieres que lo haga? – preguntó ella finalmente.
– Tú no quieres. Incluso si yo lo deseo. Ésto es lo que tú quieres. Para que me una a ti. No detendrás esto.
El sabueso comenzó a cantar, alegría supurando de su voz en la melodía a medida que se acercaba a su objetivo. Alguien gritó.
Qiona suspiró, el sonido revoloteó como una brisa por su mente-. ¿Qué quieres que haga?
– ¿Qué camino va hacia afuera? – preguntó él.
Más silencio. Más gritos.
– Ese camino – dijo ella.
Él sabía qué camino quería decir ella, aunque no pudiera verla. Un ayami tenía presencia y sustancia, pero no forma, una idea imposible de explicar a alguien que no era un chamán y tan fácil para un chamán como entender el concepto agua o cielo.
Girando a la izquierda, se echó a correr. Las ramas azotaban su rostro, su pecho desnudo y sus brazos, dejando verdugones como las marcas de un látigo. E igualmente autoinfligidos, pensó. Parte de él quería detenerse. Rendirse. Aceptar. Pero no podía. No estaba listo para rendir su vida aún. Los simples placeres humanos todavía tenían demasiado encanto: panqueques ingleses con mantequilla y mermelada de fresa en el Café Talbot, en el balcón del segundo piso, en la mesa más apartada a la izquierda, el sol en sus antebrazos, una andrajosa novela de misterio en una mano, una taza de café en la otro, gente gritando, riendo en la atareada calle de abajo. Cosas tontas, Qiona podía olerlo. Ella estaba celosa, por supuesto, cuando era algo que ella no podía compartir, nada que lo mantuviera ligado a su cuerpo. Él quería unirse a ella, pero no todavía. No justo ahora. De modo que corrió.
– Deja de correr – dijo Qiona.
Él la ignoró.
– Reduce la velocidad – dijo ella-. Simplemente pasea.
Él la ignoró.
Ella se retiró, su cólera un fuego destellante en su cerebro, brillante y ardiente, entonces se redujo, esperando a llamear otra vez. Él había dejado de oír al sabueso, pero sólo porque la sangre le palpitaba con demasiada fuerza. Sus pulmones ardían. Cada aliento lo atravesaba como un chorro de lava, como tragando fuego. Lo ignoró. Era fácil. Ignoraba la mayor parte de las necesidades de su cuerpo, desde el hambre hasta el sexo pasando por el dolor. Su cuerpo era sólo un vehículo, un medio para transmitir cosas como mermelada de fresa, risa, y luz del sol a su alma. Ahora, luego de una vida de ignorar su cuerpo, le pedía que lo salvara y éste no sabía cómo hacerlo. Desde detrás le llegó el ladrido del sabueso. ¿Se oía más alto ahora? ¿Más cerca?
– Sube a un árbol – dijo Qiona.
– No es al perro al que tengo miedo. Es a los hombres.
– Reduce la velocidad entonces. Date la vuelta. Confúndelos. Estás dejando un rastro directo. Reduce la velocidad.
No podía. El final del bosque estaba cerca. Tenía que estarlo. Su única posibilidad era llegar allí antes de que el perro lo atrapara. Ignorando el dolor, convocó cada vestigio restante de la fuerza y salió disparado.
– ¡Reduce la velocidad! – gritó Qiona-. Observa.
Su pie izquierdo golpeó un pequeño montículo, pero se adaptó, alzando su pie derecho para mantener el equilibrio. Aún así, su pie derecho bajó en el aire vacío. Mientras se lanzaba hacia adelante, vio la hondonada que se encontraba más abajo, en el fondo de un pequeño barranco erosionado por décadas del correr del agua. Se lanzó por el borde, convulsionándose en el aire, tratando de imaginar cómo aterrizar sin herirse, pero nuevamente no sabía cómo hacerlo. Cuando golpeó contra la grava del fondo, oyó al sabueso. Oyó su canción triunfal tan fuerte que sus tímpanos amenazaron con partirse en dos. Encogiéndose con gran esfuerzo para lograr levantarse, vio tres cabezas caninas por sobre el borde del barranco, un sabueso, dos enorme perros guardianes. El sabueso levantó su cabeza y ladró. Los otros dos hicieron una pausa por sólo un segundo, luego saltaron.
– ¡Sal! -gritó Qiona-. ¡Sal ahora!
¡No! No estaba listo para marcharse. Resistió el impulso de lanzar su alma fuera de su cuerpo, abrazándose a sí mismo como si eso lo protegiera de hacerlo. Vio las partes privadas de los perros cuando se lanzaron volando por sobre el acantilado. Uno aterrizó encima de él, quitándole el último y pasmado hilo de aliento. Los dientes se hundieron en su antebrazo. Sintió cómo se lo dislocaba con fuerza tremendo. Entonces él se elevó. Qiona lo arrastraba de su cuerpo, lejos del sufrimiento que la muerte causaba.
– No mires atrás -dijo ella.
Por supuesto, lo hizo. Tenía que saber. Cuando miró hacia abajo, vio a los perros. El sabueso estaba todavía en lo alto del barranco, aullando y esperando a los hombres. Los otros dos perros no esperaban. Desgarraban su cuerpo en una explosión de sangre y carne.
Página siguiente