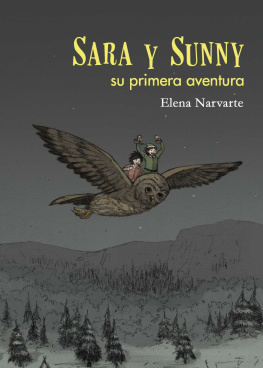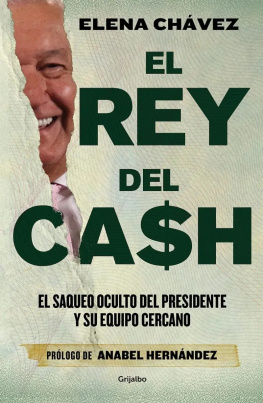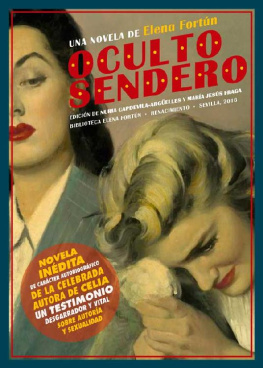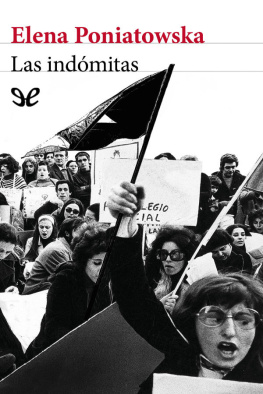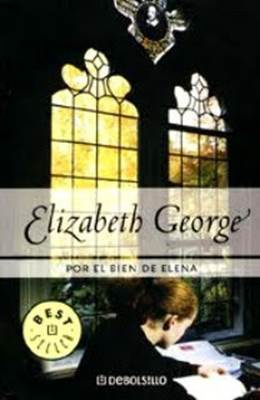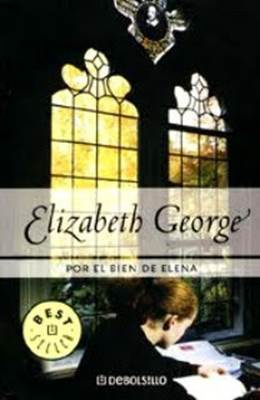
Elizabeth George
Por el bien de Elena
Inspector Lynley 5
© 1992, Susan Elizabeth George
Título original: For the Sake of Elena
© de la traducción: Eduardo G. Murillo
Para mamá y papá, que alentaron la pasión
y trataron de comprender todo lo demás
La aurora apaga el gastado destello de la estrella,
al tiempo que claman por su amor eterno los necios,
y una languidez de cera paraliza la vena,
por más ardiente que sea el fuego.
Sylvia Plath
Los que conozcan bien la ciudad y la universidad de Cambridge sabrán que existe escaso espacio entre el Trinity College y el Trinity Hall, en modo alguno espacio suficiente para abarcar los siete patios y cuatrocientos años de arquitectura que encierra mi St. Stephen's College de ficción.
Estoy en deuda con un estupendo grupo de personas que hicieron lo posible por descifrarme los misterios de la universidad de Cambridge, desde el punto de vista de los docentes: la doctora Elena Shire, del Robinson College, el profesor Lionel Elvin, del Trinity Hall, el doctor Mark Bailey, del Gonville y Caius College, el señor Graham Miles y el señor Alan Banford, del Homerton College.
También me siento especialmente agradecida a los estudiantes y posgraduados que se esforzaron por aclararme los aspectos más destacados de la vida como alumno: Sandy Shafernich y Nick Blain, del Queen's College, Eleanor Peters, del Homerton College, y David Derbyshire, del Clare College. Estoy particularmente en deuda con Ruth Schuster, del Homerton College, quien orquestó mis visitas a supervisiones y clases, organizó mi asistencia a una cena oficial, realizó investigaciones fotográficas adicionales en mi beneficio, y respondió, paciente y heroicamente, a innumerables preguntas sobre la ciudad, los colegios, las facultades y la universidad. Sin Ruth, habría sido una auténtica alma en pena.
Agradezco al inspector Pip Lane, de la policía de Cambridge, su ayuda y sugerencias en detalles de la trama; a Beryl Polley, del Trinity Hall, por presentarme a los chicos de la escalera «L»; y al señor John East, de CE. Computing Services de Londres, por su información acerca del Ceephone.
Y doy las gracias en especial a Tony Mott por escuchar pacientemente la descripción breve y entusiasta del lugar donde se comete un asesinato, identificarlo y darle nombre.
En Estados Unidos, estoy en deuda de gratitud con Blair Maffris, que siempre resuelve mis dudas sobre cualquier aspecto del arte; con el pintor Carlos Ramos, que me permitió pasar un día con él en su estudio de Pasadena; con Alan Hallback, que me proporcionó un curso de introducción al jazz; con mi marido Ira Toibin, cuya paciencia, apoyo y aliento son los principales pilares de mi vida; con Julie Mayer, que nunca se cansa de leer borradores; con Kate Miciak y Deborah Schneider, editora y agente literario, respectivamente, por seguir creyendo en la literatura de misterio.
Si este libro ha salido bien se debe a la entrega desinteresada de este generoso grupo. Todos los errores e incongruencias son de mi exclusiva responsabilidad.
Elena Weaver despertó cuando la segunda luz de la habitación se encendió. La primera, que descansaba sobre su escritorio, a unos cuatro metros de distancia, solo había logrado molestarla un poco. Sin embargo, la segunda luz, dispuesta de manera que le diera de lleno en la cara desde la mesita de noche, fue tan eficaz como un redoble de tambor o una alarma. Cuando irrumpió en su sueño (una intromisión muy desagradable, considerando el tema que su subconsciente había tejido), se incorporó en la cama como impulsada por un resorte.
No había empezado la noche en esta cama, ni tan solo en esta habitación, de modo que parpadeó unos momentos, perpleja, y se preguntó por qué habían sustituido las cortinas rojas lisas por aquel espantoso estampado de crisantemos amarillos y hojas verdes, diseminados en un campo de lo que parecían helechos. Estaban corridas sobre una ventana que no estaba donde debía, al igual que el escritorio. De hecho, no tendría por qué haber un escritorio, y mucho menos sembrado de papeles, cuadernos, varios volúmenes abiertos y un enorme ordenador.
Este último objeto, al igual que el teléfono colocado a su lado, lo aclaró todo. Estaba en su habitación, sola. Había llegado antes de las dos, y después de quitarse la ropa se había desplomado exhausta sobre la cama. Había logrado conciliar cuatro horas de sueño. Cuatro horas… Elena emitió un gruñido. No era de extrañar que se hubiera creído en otra parte.
Saltó de la cama, se calzó unas peludas zapatillas y se puso el albornoz verde de lana tirado en el suelo al lado de sus téjanos. De tan viejo había adquirido una suavidad plumosa. Su padre le había regalado una bonita bata de seda cuando se matriculó en Cambridge un año antes (de hecho, le había regalado un guardarropa entero, que había desechado en su mayor parte), pero había dejado la bata en casa de su padre, aprovechando una de sus frecuentes visitas de fin de semana, y si bien lo llevaba en su presencia, para apaciguar la angustia con que el hombre parecía espiar cada uno de sus movimientos, no lo utilizaba en ningún otro momento. Ni en Londres, en casa de su madre, ni en el colegio. Prefería el viejo albornoz verde. Acariciaba su piel desnuda como si fuera terciopelo.
Se dirigió a la ventana y descorrió las cortinas. Aún no había amanecido, y la niebla que flotaba sobre la ciudad como un miasma opresivo desde hacía cinco días aún parecía más espesa esta mañana; se apretujaba contra los batientes de las ventanas y tejía sobre los cristales un encaje de humedad. Sobre el alféizar descansaba una jaula, con una botellita de agua colgada de un lado, una rueda de ejercicio en el centro y una madriguera en la esquina derecha del fondo. En su interior se encontraba aovillado un montoncito de pelo del tamaño de una cuchara, de color coñac.
Elena dio unos golpecitos sobre los helados barrotes de la jaula. Acercó la cara, captó los olores entremezclados de papel de periódico desmenuzado, virutas de cedro y excrementos de ratón, y sopló con suavidad en dirección al nido.
– Ratoncito -dijo. Tabaleó de nuevo sobre los barrotes de la jaula-. Ratoncito.
Un brillante ojo marrón se abrió en el montoncito de pelo. El ratón alzó la cabeza y olfateó el aire con el hocico.
– Tibbit. -Elena sonrió cuando los bigotes del animalito se agitaron-. Buenos días, ratoncito.
El ratón salió de su refugio y se acercó a inspeccionar los dedos, con la esperanza de recibir su banquete matutino. Elena abrió la puerta de la jaula y lo cogió, apenas siete centímetros de viva curiosidad en la palma de su mano. Lo depositó sobre su hombro, y el ratón empezó a investigar de inmediato las posibilidades que presentaba su cabello. Era muy largo y lacio, de color idéntico al pelaje del animal. Por lo visto, esas características le ofrecieron la promesa de un escondite, porque se deslizó muy contento entre el cuello de la bata y la nuca de Elena. Se agarró a la tela y procedió a lavarse la cara.
Elena le imitó. Abrió el armarito donde guardaba la jofaina y encendió la luz que colgaba sobre el mueble. Se cepilló los dientes, se recogió el cabello sobre la nuca con una goma y buscó en el ropero el chándal y un jersey. Se puso los pantalones y pasó a la cocina.
Dio la luz y examinó el estante que corría sobre el fregadero de acero inoxidable. Coco Puffs, Weetabix, Corn Flakes. Esta visión molestó a su estómago, así que abrió la nevera, sacó un cartón de zumo de naranja y bebió directamente del envase. El ratón puso punto final a estas abluciones matutinas y emergió de nuevo sobre su hombro, impaciente. Elena, sin dejar de beber, le acarició con el dedo índice la cabeza. Los diminutos dientes del ratón mordisquearon el filo de su uña. Basta de mimos. Se estaba impacientando.
Página siguiente