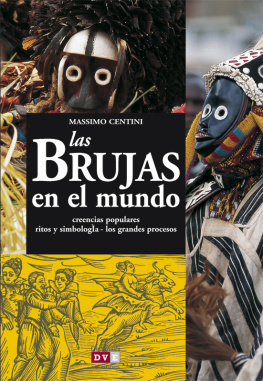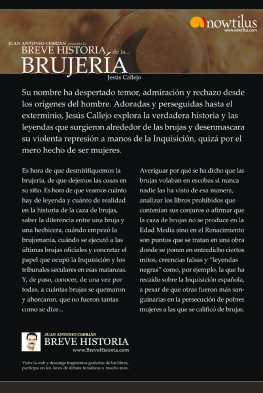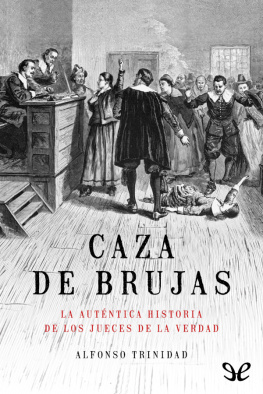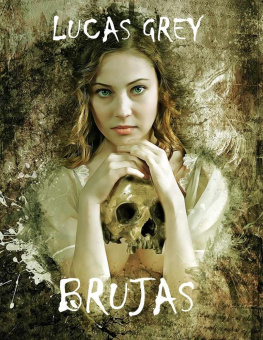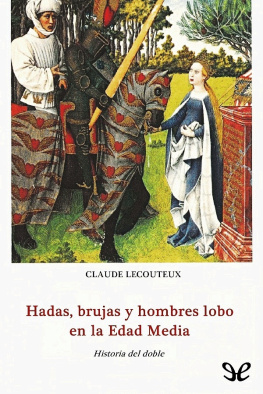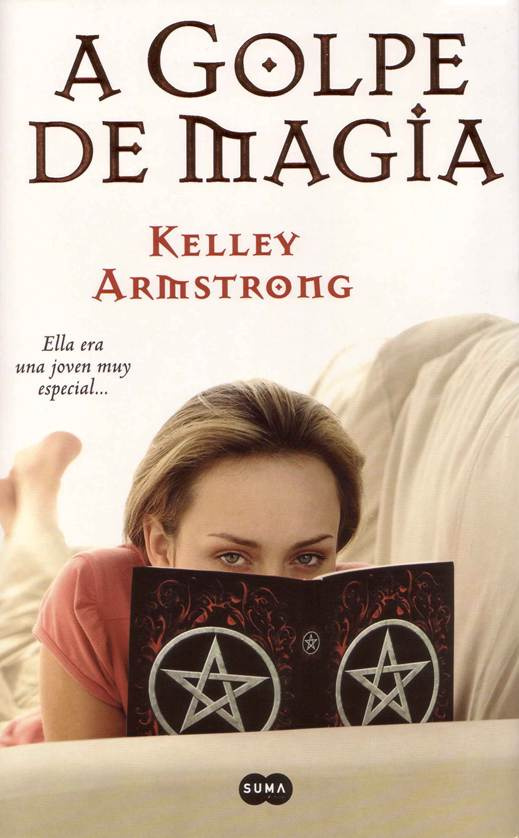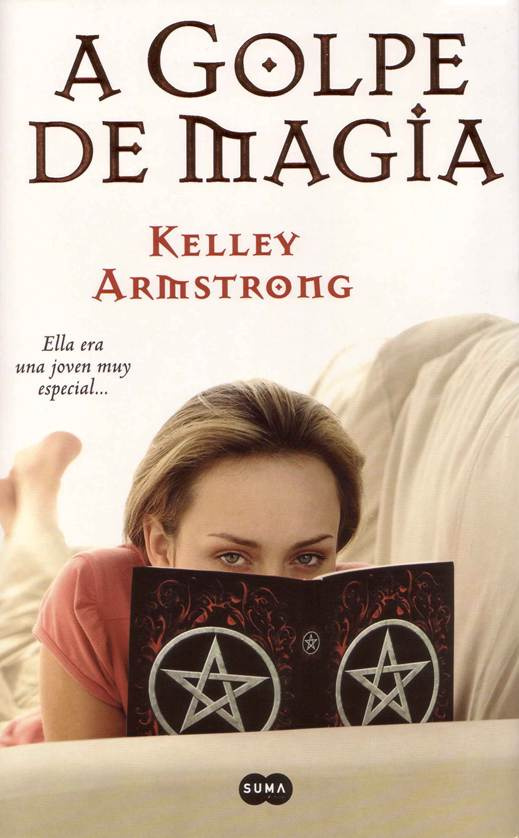
Kelley Amstrong
A Golpe De Magia
Para mi padre, por todo su apoyo y aliento.
Todd se acomodó en su asiento de cuero y sonrió. Eso sí que era darse la buena vida: conducir su coche por la costa de California mientras la ruta se extendía ante él, sin bajar de los ochenta kilómetros por hora, a veinte grados, con un café brasileño caliente en el soporte térmico para tazas. Hay quien podría pensar que sería mejor estar cómodamente despatarrado en el asiento trasero en vez de tener que conducir el automóvil, pero a Todd le gustaba estar donde estaba. Era mejor ser guardaespaldas que necesitar uno.
Russ, su predecesor, había sido un tipo más ambicioso, lo cual podría explicar su desaparición dos meses atrás. Los comentarios vertidos en torno al bidón de agua fría de la oficina estaban muy divididos. La mitad daba por sentado que Kristof Nast se había cansado de la insubordinación de su guardaespaldas y la otra mitad opinaba que Russ había sido víctima de las ambiciones de Todd. Una hipótesis descabellada, desde luego. Y no porque a Todd no le hubiese gustado conseguir ese trabajo, pero Russ era un Ferratus. Todd ni siquiera habría sabido cómo matarlo.
Todd supuso que quienes estaban detrás de la repentina desaparición de Russ eran los Nast, pero eso no le molestaba. Cuando uno decide trabajar con el miembro de una camarilla, ya sabe a qué atenerse. Si se le ofrece respeto y lealtad se obtiene el trabajo más fácil y agradable del mundo sobrenatural. Si se les traiciona, ellos se vengarán en nuestra otra vida. Al menos, los Nast no eran tan malos como los St. Cloud. Si fueran ciertos los rumores sobre lo que los St. Cloud le hicieron a ese chamán… Todd se estremeció. Vaya si se alegraba de que…
Unos faros se reflejaron en el retrovisor del automóvil. Todd los observó y descubrió que le seguía un coche de la policía. Por Dios, ¿de dónde había salido? Miró el velocímetro. Ochenta kilómetros por hora, clavados. Estaba acostumbrado a hacer ese trayecto dos veces al mes y sabía que el límite de velocidad no cambiaba en ese tramo.
Redujo la velocidad y supuso que la policía seguiría su camino. Pero no, permaneció tras él. Sacudió la cabeza. ¿Cuántos coches lo habían adelantado a toda velocidad en la última hora, corriendo a ciento diez kilómetros o más? Claro, que no eran limusinas Mercedes con un diseño tan especial como el suyo. Lo mejor sería detenerse para evitar una posible multa. Si intentaban multarle, se habrían equivocado de automóvil. Kristof Nast no se tomaba la molestia de sobornar a simples agentes de tráfico.
Mientras encendía el intermitente y se salía de la carretera, Todd bajó el cristal que lo separaba de su pasajero. Nast estaba hablando por su teléfono móvil. Dijo algo y después apartó el teléfono del oído.
– Nos están obligando a detenernos, señor. Pero no he sobrepasado en ningún momento el límite de velocidad.
Nast asintió.
– No pasa nada. Tenemos tiempo. Limítate a coger la multa.
Todd levantó la mampara y bajó el cristal de su ventanilla. Por el espejo retrovisor observó que el agente se aproximaba. No, no era un hombre, sino una mujer policía. Y muy bonita, por cierto. Delgada, de unos treinta años, con una cabellera roja que le llegaba a los hombros y un bronceado típicamente californiano. Pero su uniforme no se ajustaba demasiado bien a su cuerpo. Parecía un par de tallas demasiado grande; probablemente lo habría heredado de algún colega masculino.
– Buenos días, agente -la saludó mientras se quitaba sus gafas de sol.
– Carné del conductor y documentación del vehículo.
Se los entregó con una sonrisa. La cara de ella permaneció impasible, mientras sus ojos y su gesto seguían ocultos tras sus gafas de sol.
– Por favor, descienda del vehículo.
Todd suspiró y abrió la puerta.
– ¿Cuál es exactamente el problema, agente?
– Tiene un faro trasero roto.
– Ah, vaya. Entonces hágame un parte y ya lo arreglaremos en San Francisco.
Al bajarse del coche y pisar la carretera, la mujer se giró y señaló la parte trasera del vehículo.
– ¿Puede usted explicarme esto?-preguntó.
– ¿Explicar qué?
Al acercarse a ella, el corazón de Todd comenzó a latir un poco más deprisa, pero se convenció pronto de que no podía tratarse de un problema serio. Los Nast jamás usaban el coche de la familia para nada ilegal. Pero, por si acaso, apretó las manos y cerró los puños.
Observó el coche policial aparcado apenas a 60 centímetros de distancia del suyo. Estaba vacío… Espléndido. Si la situación se complicaba, sólo tendría que ocuparse de la mujer.
La policía se metió en el angosto espacio que había entre los dos vehículos, se agachó y revisó algo justo a la derecha de la luz trasera izquierda. Frunció el entrecejo, salió de ese espacio y señaló el parachoques.
– Explíqueme eso -ordenó.
– ¿El qué?
Ella le hizo señas para que lo comprobara él mismo. Todd tuvo que ponerse de lado para meterse entre ambos coches. ¿Ella no podía haber dado marcha atrás un poco con el suyo? Tenía que haber notado que él era un hombre corpulento. Se agachó tanto como pudo y examinó el parachoques.
– Yo no veo nada.
– Más abajo -respondió ella secamente.
La muy perra. ¿Qué le costaría ser más cortés? Después de todo, él no se había puesto a discutir con ella.
Se puso de rodillas. Dios, ese espacio era mucho más estrecho de lo que pensaba, ¿o es que estaba engordando? El parachoques delantero del coche de la policía se le clavó en la espalda.
– ¿No podría alejar un poco su automóvil? ¿Por favor?
– Oh, lo lamento. ¿Así está mejor?
El coche avanzó hasta aprisionarlo por completo. Los pulmones de Todd se quedaron sin aire. Abrió la boca para gritarle que diera marcha atrás, pero de pronto se dio cuenta de que ella seguía de pie junto al coche… que ni siquiera tenía el motor encendido. Se agarró del parachoques de la limusina y empujó. El olor a goma quemada impregnaba el aire.
– Oh, vamos -dijo la mujer, inclinada sobre él-. Seguro que puede hacerlo mucho mejor. Póngale más entusiasmo.
Cuando intentó golpearla, ella retrocedió hasta quedar fuera de su alcance y se echó a reír. Él trató de hablar, pero no pudo aspirar suficiente aire para hacerlo. De nuevo, empujó el parachoques. El revestimiento de goma que lo cubría se derritió contra sus dedos, pero el vehículo ni se movió.
– ¿Solamente un Igneus? -preguntó ella-. Los miembros de la Camarilla deben de andar muy escasos de semidemonios. Quizá ahora habrá una vacante para mí. No se mueva, enseguida vuelvo.
Leah abrió la puerta del conductor y subió al asiento delantero de la limusina. Miró las dos hileras de botones del tablero de instrumentos. Cuánto derroche electrónico… ¿Cuál sería el que…?
El cristal que había entre los asientos de delante y de atrás zumbó. Bueno, eso solucionaba su problema.
– ¿Todo salió…? -comenzó a decir Nast. Pero entonces la vio y enmudeció. Levantó la mano, apenas sobre las rodillas, y movió los dedos al tiempo que abría los labios.
– Vamos, vamos -dijo Leah-. Nada de hechizos.
El cinturón de seguridad de Nast lo ciñó con tanta fuerza que el hombre jadeó.
– Ponga las manos donde yo pueda verlas-le ordenó Leah.
Nast la fulminó con la mirada. Sus dedos se movieron y la chica se echó hacia atrás y se golpeó con el tablero de instrumentos.
– Está bien, me lo merecía -reconoció ella sonriendo mientras se enderezaba. Miró el cinturón de seguridad y lo aflojó un poco-. ¿Así está mejor?
– Le aconsejo que piense bien lo que está haciendo -fue la respuesta de Nast, quien se arregló la chaqueta y se echó hacia atrás en el asiento-. Dudo mucho que esté haciendo lo correcto.
Página siguiente