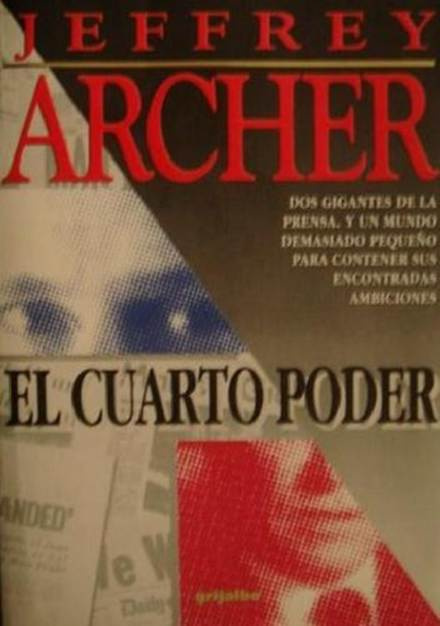
Jeffrey Archer
El cuarto poder
Traducción de José Manuel Pomares
Título original: THE FOURTH ESTATE
© 1996, JEFFREY ARCHER
En mayo de 1789, Luis XVI convocó en Versalles una reunión plenaria de los Estados Generales.
El Primer Estado estaba compuesto por trescientos nobles.
El Segundo Estado, por trescientos clérigos.
El Tercer Estado, por seiscientos plebeyos o estado llano.
Unos años más tarde, tras la Revolución Francesa, Edmund Burke, levantó la mirada hacia la galería de prensa de la Cámara de los Comunes y comentó: «Ahí se sienta el Cuarto Poder, y sus miembros son más importantes que todos los demás».
VESPERTINO EXTRA
Los magnates de la prensa luchan por salvar sus imperios

Armstrong afronta la bancarrota
Las probabilidades estaban en contra suya. Pero las probabilidades nunca habían preocupado a Richard Armstrong.
– Faites vos jeux, mesdames et messieurs. Hagan sus apuestas.
Armstrong miró el tapete verde. La gran abundancia de fichas rojas colocadas delante de él apenas veinte minutos antes había quedado reducida a un solo montón. Aquella noche ya llevaba perdidos cuarenta mil francos, pero ¿qué significaban cuarenta mil francos cuando se han derrochado mil millones de dólares en los últimos doce meses?
Se inclinó hacia adelante y depositó todas las fichas que le quedaban sobre el cero.
– Les jeux sont faits. Rien ne va plus -dijo el crupier al tiempo que efectuaba un movimiento rápido con la muñeca y daba un impulso a la ruleta.
La pequeña bola blanca cobró velocidad sobre la ruleta, antes de caer y saltar de un lado a otro sobre las diminutas ranuras negras y rojas.
Armstrong dejó la mirada perdida en la distancia. Se negó a bajarla, incluso después de que la bola quedara depositada sobre una de las ranuras.
– Vingt-six -anunció el crupier, que empezó a recoger inmediatamente con la paleta las fichas diseminadas sobre todos los números, excepto el veintiséis.
Armstrong se alejó de la mesa sin mirar siquiera al crupier. Avanzó lentamente por entre las atestadas mesas de backgammon y ruleta, hasta llegar a las puertas dobles que conducían hacia el mundo real. Un hombre alto, con una larga levita azul, le abrió una de las hojas y sonrió al conocido jugador, a la espera de la habitual propina de cien francos. Pero eso no sería posible esta noche.
Armstrong se pasó una mano a través del denso cabello negro, descendió por entre los frondosos jardines aterrazados del casino y pasó ante la fuente. Ya habían transcurrido catorce horas desde la reunión de emergencia del consejo de administración, en Londres, y empezaba a sentirse agotado.
A pesar de su corpulencia (Armstrong no se había pesado desde hacía varios años), mantuvo un paso firme a lo largo del paseo, y sólo se detuvo al llegar ante su restaurante favorito, que dominaba la bahía. Sabía que todas las mesas estarían reservadas por lo menos con una semana de anticipación, y el simple hecho de pensar en el problema que iba a causar arrancó una sonrisa de su rostro, por primera vez durante aquella noche.
Abrió la puerta de acceso al restaurante. El maître, alto y delgado, giró sobre sus talones y trató de ocultar su sorpresa con una fuerte inclinación.
– Buenas noches, señor Armstrong -le saludó-. Qué agradable verle de nuevo por aquí. ¿Le acompañará alguien?
– No, Henri.
El maître condujo rápidamente a su inesperado cliente a través del atestado restaurante, hasta una mesa situada en un pequeño nicho. Una vez que Armstrong se hubo sentado, le ofreció un gran menú encuadernado en cuero.
Armstrong negó con un gesto de la cabeza.
– No te molestes con eso, Henri. Sabes exactamente lo que me gusta.
El maître frunció ligeramente el ceño. No se amilanaba ante miembros de la realeza europea, estrellas de Hollywood e incluso futbolistas italianos, pero cada vez que Richard Armstrong se encontraba en el restaurante se sentía constantemente con los nervios de punta. Y ahora Armstrong esperaba que le eligiera la cena. Le aliviaba el hecho de que la mesa habitual de su famoso cliente hubiera estado libre. Si Armstrong hubiera llegado unos minutos más tarde, habría tenido que esperar en el bar, mientras montaban rápidamente una mesa en el centro de la sala.
Para cuando Henri desplegó una servilleta que colocó sobre el regazo de Armstrong, el sommelier ya le servía una copa de su champaña favorito. Armstrong miró por la ventana, hacia lo lejos, pero la mirada no se fijó en el gran yate anclado en el extremo norte de la bahía. Sus pensamientos estaban a varios cientos de kilómetros de distancia, con su esposa y sus hijos. ¿Cómo reaccionarían cuando se enteraran de la noticia?
Un bisque de langosta fue colocado ante él, a la temperatura adecuada para que pudiera comerlo de inmediato. Armstrong detestaba tener que esperar a que la comida se enfriara. Casi prefería quemarse.
Ante la sorpresa del maître, su cliente mantuvo la mirada fija en el horizonte, mientras se le llenaba por segunda vez la copa de champaña. Armstrong estaba convencido de que, en cuanto se hicieran públicas las cuentas de la empresa, sus colegas del consejo de administración, la mayoría de ellos simples comparsas con títulos y conexiones, empezarían a cubrirse las espaldas y a distanciarse de él. Sospechaba que sólo sir Paul Maitland podría salvar su propia reputación.
Armstrong tomó la cuchara de postre situada ante él, la introdujo en el tazón y empezó a tomar la sopa con un rápido movimiento cíclico.
De vez en cuando, los clientes de las mesas cercanas se volvían a mirarlo y luego susurraban algo a sus compañeros de mesa, con actitud conspiradora.
– Es uno de los hombres más ricos del mundo -le comentó un banquero local a una mujer joven con la que salía por primera vez, y que quedó debidamente impresionada.
Normalmente, Armstrong disfrutaba con su fama. Pero esta noche apenas miró a los demás comensales. Su mente se había trasladado a la sala del consejo de un banco suizo, donde se tomó la decisión de abrir la última cortina que lo protegía…, y todo por sólo cincuenta millones de dólares.
Le retiraron el tazón vacío de sopa y Armstrong se tocó apenas los labios con la servilleta de lino. El maître sabía muy bien que a él no le gustaba esperar entre platos.
Diestramente, se le colocó delante un plato con un lenguado de Dover, quitadas ya las espinas, dado que Armstrong no soportaba la actividad innecesaria; a su lado había un cuenco con las grandes patatas fritas que tanto le gustaban, y una botella de salsa HP, la única que había en la cocina, destinada al único cliente que siempre la pedía. Con expresión ausente, Armstrong quitó el tapón de la botella, la volvió boca abajo y la sacudió vigorosamente. Una gran masa informe y amarronada cayó en medio del pescado. Tomó el cuchillo y extendió la salsa de un modo uniforme sobre la carne blanca.
La reunión del consejo de administración celebrada aquella mañana casi se descontroló después de que sir Paul presentara la dimisión como presidente. Una vez que se hubieron ocupado del apartado «Otros asuntos», Armstrong abandonó rápidamente la sala y tomó el ascensor hasta el tejado, donde le esperaba su helicóptero.
El piloto estaba apoyado sobre la barandilla y fumaba un cigarrillo cuando apareció Armstrong.
– A Heathrow -ladró, sin pensar ni por un instante en el permiso del control de tráfico aéreo, o en la disponibilidad de canales de despegue.
Página siguiente

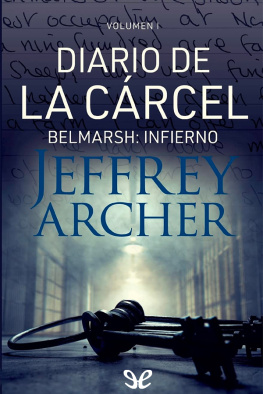
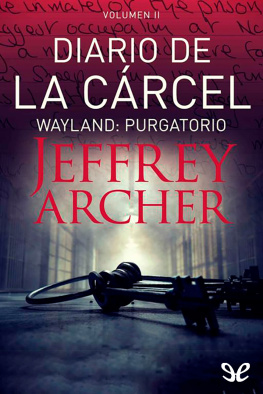

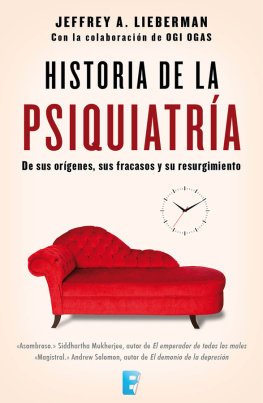



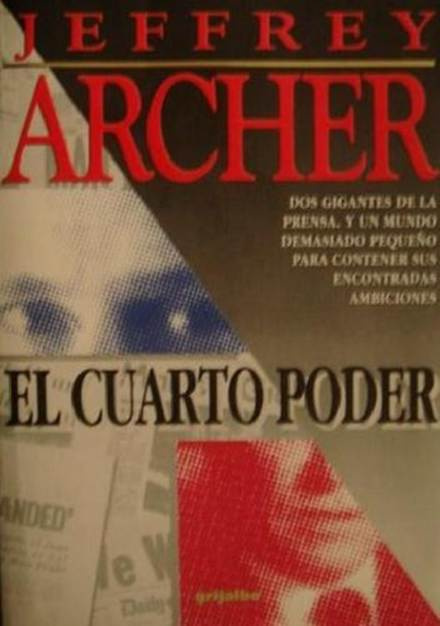
 Armstrong afronta la bancarrota
Armstrong afronta la bancarrota