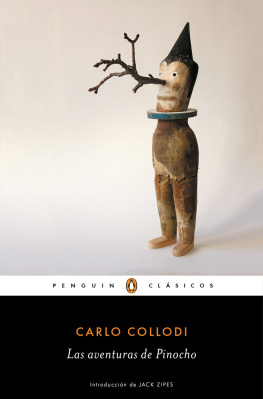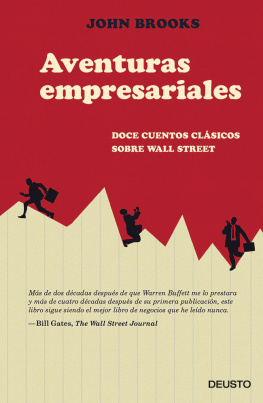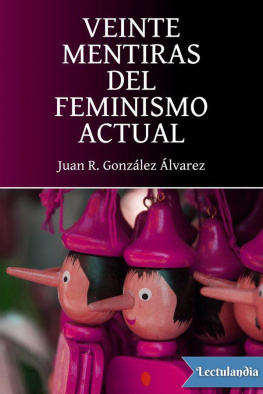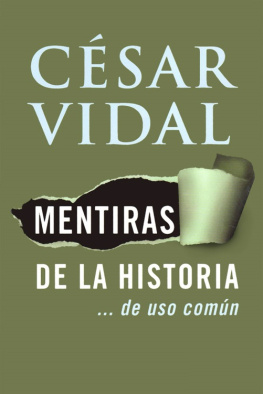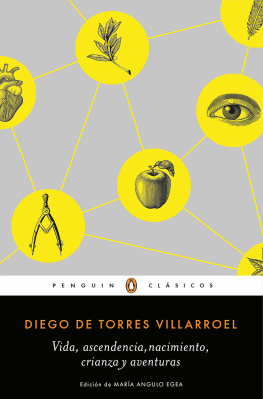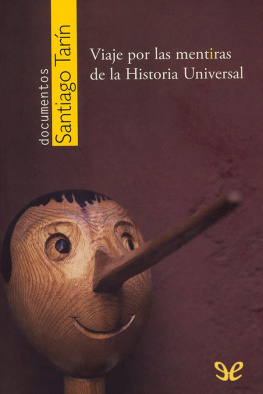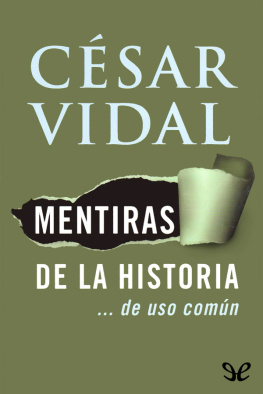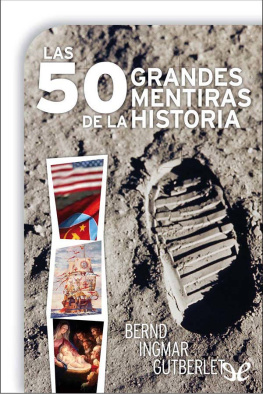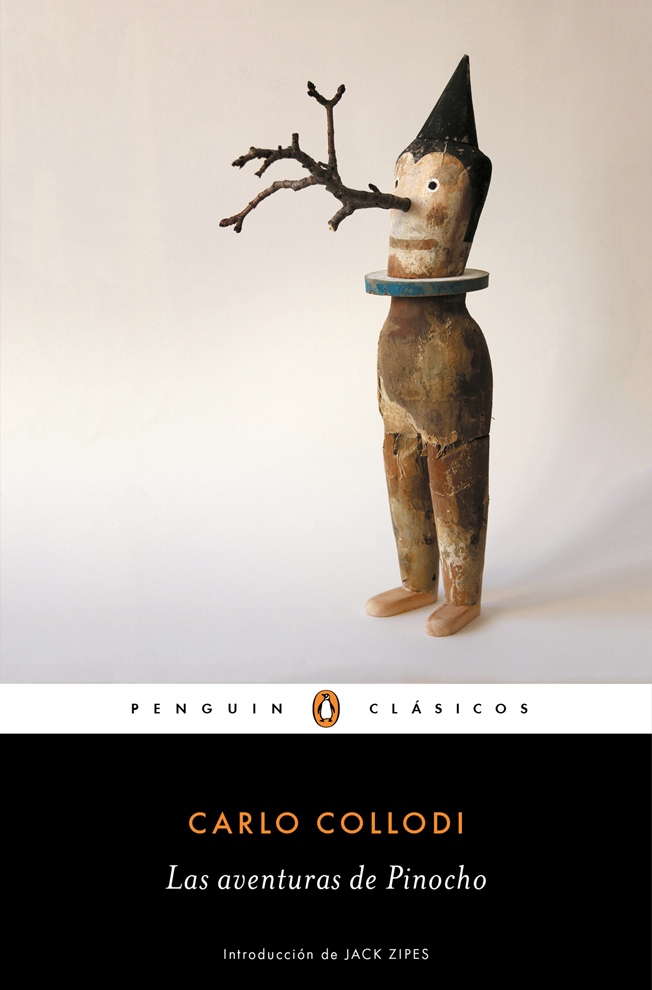1
De qué modo maese Ciruela, carpintero, halló un trozo de maderaque lloraba y reía como un niño
Érase una vez…
—¡Un rey! —dirán enseguida mis pequeños lectores.
No, chicos, os habéis equivocado. Érase una vez un trozo de madera.
No era una madera de lujo, sino un simple leño de los que en invierno se meten en las estufas y chimeneas para encender el fuego y calentar las habitaciones.
No sé cómo fue, pero el caso es que un buen día este trozo de madera apareció en el taller de un viejo carpintero llamado maese Antonio, aunque todos le llamaban maese Ciruela, pues tenía la punta de la nariz siempre reluciente y morada como una ciruela.
Tan pronto como maese Ciruela vio aquel trozo de madera se alegró mucho y, restregándose satisfecho las manos, farfulló:
—Este leño me viene de perilla: lo utilizaré para hacer una pata de mesa.
Dicho y hecho. Cogió el hacha afilada para empezar a descortezarlo y pulirlo; pero, cuando estaba por propinar el primer hachazo, se quedó con el brazo suspendido en el aire, pues oyó una voz muy fina que decía implorante:
—¡No me des muy fuerte!
Imaginaos como se quedó el viejecito maese Ciruela.
Volvió los ojos extraviado por el taller para ver de dónde podía salir aquella vocecita, y no vio a nadie; miró bajo el mostrador, y nadie; miró dentro de un armario que siempre mantenía cerrado, y nadie; miró en el capazo de las virutas y del serrín, y nadie; abrió la entrada del taller para echar una ojeada a la calle, y nadie. ¿Entonces?…
—Ya lo entiendo —dijo riéndose y rascándose la peluca—: resulta que la vocecita me la he imaginado. Volvamos al trabajo.
Y, retomando el hacha, propinó un golpe imponente al trozo de madera.
—¡Ay, me has hecho daño! —gritó lamentándose la misma vocecita.
Esta vez maese Ciruela se quedó de piedra, con los ojos que se le salían de las órbitas por el miedo, la boca abierta y la lengua colgando hasta el mentón, como una máscara grotesca.
Cuando recuperó el uso de la palabra, temblando y balbuciendo, empezó a decir:
—Pero ¿de dónde habrá salido esta vocecita que ha dicho ay?… Porque aquí no hay una alma viva. ¿Y si por casualidad fuera este trozo de madera, que ha aprendido a llorar y a quejarse como un niño? No me lo puedo creer. Este trozo de madera basta mirarlo: es un leño para la chimenea, como todos; y si lo echo al fuego me podré hervir una cacerola de alubias. ¿Entonces?… ¿Se habrá escondido alguien dentro? Si hay alguien escondido, peor para él. ¡Ahora se va a enterar!
Y, mientras decía esto, sostuvo con ambas manos aquel pobre trozo de madera y se puso a azotarlo sin piedad contra las paredes del taller.
Luego se dedicó a escuchar, por si oía alguna vocecita que se quejara. Esperó dos minutos, y nada; cinco minutos, y nada; diez minutos, y nada.
—Ya lo entiendo —dijo entonces, esforzándose por reír y desgreñándose la peluca—: parece que la vocecita que ha dicho «ay» me la he imaginado yo. ¡A trabajar de nuevo!
Y como le había entrado un espanto atroz, probó a canturrear para darse algo de coraje.
Mientras, apartando el hacha, agarró la garlopa para pulir el trozo de madera; pero mientras procedía arriba y abajo, oyó la misma vocecita que le dijo riendo:
—¡Para! ¡Que me haces cosquillas por todo el cuerpo!
Esta vez el pobre maese Ciruela cayó como fulminado. Cuando volvió a abrir los ojos, se vio tendido en el suelo.
Su rostro parecía desfigurado, y hasta la punta de la nariz, de morada como la tenía casi siempre, se veía ahora turquesa por el pánico.
2
Maese Ciruela regala el trozo de madera a su amigo Geppetto, que lo acepta para fabricarse una marioneta maravillosaque sepa bailar, hacer esgrima y pegar saltos mortales
En aquel momento, llamaron a la puerta.
—Pasen —dijo el carpintero, sin fuerza para tenerse en pie.
Entonces entró en el taller un viejecito muy vivo que tenía por nombre Geppetto; aunque los chicos del vecindario, cuando querían que se saliera de sus casillas, lo llamaban con el apodo de Papillita, debido a que su peluca amarilla se parecía muchísimo a la papilla de maíz.
Geppetto era muy iracundo. ¡Ay de quién le llamara Papillita! Se enfurecía como una bestia, y ya no había manera de retenerle.
—Buenos días, maese Antonio —dijo Geppetto—. ¿Qué hace tirado así en el suelo?
—Enseño cálculo a las hormiguitas.
—Que le aproveche.
—¿Qué le trae por aquí, compadre Geppetto?
—¡Las piernas!… Sepa, maese Antonio, que he acudido a usted para pedirle un favor.
—Aquí estoy, dispuesto a servirle —replicó el carpintero, irguiéndose sobre las rodillas.
—Esta mañana se me ha ocurrido una idea.
—Oigámosla.
—He pensado en fabricarme una hermosa marioneta de madera, pero una marioneta maravillosa, que sepa bailar, hacer esgrima y pegar saltos mortales. Con la marioneta aspiro a viajar por el mundo, para ganarme un mendrugo de pan y un vasito de vino. ¿Qué le parece?
—¡Bravo, Papillita! —gritó la misma vocecita que no se entendía de dónde salía.
Al oírse llamar Papillita, compadre Geppetto se puso rojo como un tomate por la ira y, girándose hacia el carpintero, le dijo encolerizado:
—¿Por qué me ofende?
—¿Quién le ofende?
—Me ha llamado Papillita.
—Yo no he sido.
—¡No, si habré sido yo! Digo que ha sido usted.
—¡No!
—¡Sí!
—¡No!
—¡Sí!
Y acalorándose cada vez más, pasaron de las palabras a los hechos y, una vez enzarzados, se arañaron, se mordieron y se sacudieron.
Terminado el combate, maese Antonio se vio con la peluca amarilla de Geppetto entre las manos, y Geppetto notó que llevaba en la boca la peluca encanecida del carpintero.
—¡Deme la peluca! —gritó maese Antonio.
—Y usted deme la mía, y hagamos las paces.
Los dos viejecitos, tras recuperar sus respectivas pelucas, estrecharon sus manos y juraron que seguirían como buenos amigos toda la vida.
—Así que, compadre Geppetto —dijo el carpintero como gesto de pacificación—, ¿qué favor quiere de mí?
—Querría un poco de madera para fabricar mi marioneta. ¿Me la daría?
Maese Antonio, muy contento, acudió enseguida a recoger del banco aquel trozo de madera que había sido causa de tantos miedos. Pero una vez allí para entregárselo al amigo, el trozo de madera pegó una sacudida y, deslizándose violentamente de las manos, fue a dar contra los enjutos tobillos del pobre Geppetto.
—¡Ah! ¿Es con esa gracia, maese Antonio, que usted regala sus cosas? Casi me deja cojo.
—¡Le juro que no he sido yo!
—No, si habré sido yo.
—Toda la culpa es de este leño.
—Ya sé que es del leño, pero es usted quien me lo ha arrojado a las piernas.
—¡Yo no se lo he arrojado!
—¡Mentiroso!
—¡Geppetto, no me ofenda! ¡Que si no le llamo Papillita!
—¡Burro!
—¡Papillita!
—¡Asno!
—¡Papillita!
—¡Simio deforme!
—¡Papillita!
Al oírse llamar Papillita por tercera vez, Geppetto perdió el mundo de vista, se arrojó contra el carpintero, y allí se repartió leña a espuertas.
Acabada la batalla, maese Antonio se vio con dos arañazos en la nariz, y el otro, con dos botones menos en la chaqueta. Equilibradas las cuentas de ese modo, se estrecharon la mano y juraron seguir como buenos amigos toda la vida.
Mientras, Geppetto tomó su buen trozo de madera y, dando las gracias a maese Antonio, regresó a casa renqueando.